La banda sonora de mi (nuestra) vida
LA BANDA SONORA DE MI (NUESTRA) VIDA
Algunos capítulos para leer en línea
XII. ISCO BLANCO DE SERRAT
EL DISCO BLANCO DE SERRAT
Y así me planté en los 18 años. Esa edad frontera, que te saca de la adolescencia y te pone artificialmente en la edad adulta. Pero, ay, nada es tan sencillo ni inmediato, ni espontáneo. Los 18 años no eran la panacea, no venían a resolver los conflictos internos, ni los externos. Eran un dígito más, una muesca más en el panel de la experiencia. Y fue, además, el comienzo de un suplicio, que me tuvo en cama durante todo un verano y convaleciente durante tres meses más. Durante mi etapa de encamado, gracias a mi amigo Antonio Ortiz Villarejo, cayó en mis manos una joya discográfica que me dejó marcado para el resto de mi vida. Me dejó un tocadiscos portátil y un disco, solo un disco. Lo estuve escuchando durante dos meses, mañana, tarde y noche. Siempre; a todas horas. Nunca me cansé ni me cansó. No era fácil al principio. Era una cosa diferente a lo que yo había escuchado hasta entonces. Siempre le encontraba matices nuevos, frases que me alumbraban nuevos horizontes, arreglos espectaculares que iba descubriendo poco a poco. Tanta era su riqueza, en comparación con lo que yo había conocido hasta entonces, que tardé mucho en asimilarlo y comprenderlo a fondo. Creo que lo hice.
Corría el año 1970. El ocaso de la primavera coincidía con el final del curso escolar. Yo tenía que volver al campo, a ayudar en las tareas ineludibles de la recolección. Esa ocupación me alejaba de los excitantes veranos de Ronda, los guateques, mis amigos y el descanso de aquellos extenuantes periodos colegiales de entonces. En “El Castillo”, los Salesianos procuraban que nuestras mentes no tuvieran ni un solo minuto que pudiera desviarse del recto camino del estudio y la oración. De 9 de la mañana a 9 de la noche se extendía una jornada que aquellos educadores iban adobando con periodos de recreo y deporte, que hacían más liviana la interminable jornada. Y eso, multiplicado por siete días de la semana durante nueve meses, con las deseadas vacaciones de Navidad y Semana Santa como dos auténticos oasis en el calendario. He obviado las de verano, pero es que esas, a mí, se me escamoteaban por la señalada necesidad que tenía mi familia de usar mi fuerza de trabajo en las labores agrícolas.
Pero aquel año todo iba a ser diferente, muy diferente. Aquel verano se cruzó en mi camino algo peor que la habitual pérdida de mi descanso estival y del contacto con amigos y ocio. Una enfermedad hizo que tuviera que regresar a mi casa de Ronda, en la que permanecía en cama durante los dos meses de aquel estío. Pero aquel lamentable contratiempo me trajo dos regalos impagables, el cariño de mis amigos y un disco inolvidable, que marcó y condicionó mi itinerario musical para siempre.
Pero debo hacer una precisión imprescindible por si alguien de las nuevas generaciones pudiera acercarse a estos avatares y quisiera entender lo fundamental. En aquel tiempo un disco era un artículo de lujo; solo en algunas casas podían permitirse tener alguno; alguno ya era mucho. Tener discos implicaba poseer un tocadiscos o picú, como se decía entonces y eso ya era demasiado. Por eso, lo habitual es que, salvo potentados, los pocos que tenían semejantes tesoros, no dispusieran más que un número reducido de ejemplares. Alguien que hoy se mueve entre la exuberancia de spotfy o de google music, donde está toda, absolutamente toda la música que los seres humanos han logrado grabar desde el momento en que se empezaron a eternizar sus canciones, no podrán, ni siquiera con un extraordinario esfuerzo, entender que hace cuarenta y cinco años, un joven pudiera estar durante sesenta días seguidos escuchando un solo disco. Y sin echar ningún otro de menos, entre otras cosas porque era el único que había.
Aclarado esto, tengo que decir que aquel único disco que cayó en mis manos era tan maravilloso, que bastaba y sobraba para colmar cualquier espíritu sensible. Mi amigo “El Nene”, que era de esos privilegiados que atesoraba unos cuantos, en su casa, tuvo la generosidad, que nunca olvidaré, de poner en mis manos su tocadiscos portátil para hacerme más llevadera aquella dolencia que postrado me tenía. Con el picú venía un disco, un LP o disco grande, de esos que llevaban dentro treinta o cuarenta minutos de música. Era un disco blanco, sin más interrupción en su blancura que una pequeña foto en el centro de la parte superior en la portada y en la parte de abajo un nombre y un apellido en mayúsculas, pero igualmente discreto que la imagen: JOAN MANUEL SERRAT. La contraportada, igualmente discreta, solo se permitía alterar el blanco con un pequeño recuadro central donde aparecían los nombres de las diez joyas que contenía dentro y la duración de cada una de ellas. No había más, por muchas vueltas que le dieras. Ni un título ni una idea que pudiera alumbrar sobre lo que su interior contenía. Pero allí estaba el disco, más negro de lo habitual por el contraste con la blancura de la funda. Y aquel tocadiscos, mono por supuesto, empezaba a desgranar aquel néctar sagrado, en el que se conjugaban los dos elementos venerables de mi vida: la música y la palabra. No podía haber recibido mejor presente en aquel largo periodo de debilidad y decaimiento.
Aquellas canciones me levantaban de la cama sin sacar un pie de ella, me elevaban por encima de las pequeñeces de un tiempo de escasez y sobriedad. Desde la primera hasta la última. Las pausas entre ellas me parecían largas. No puedo hablar de este disco esencial en mi memoria sentimental tan solo de una manera global; tengo que hacerlo de cada canción, de casad estrofa, casi de cada verso. Así que vamos a ello y espero no aburrir, pero estoy seguro que esto no ocurre cuando se empapa la pluma en la mismísima sangre del corazón.
Aquello era otra cosa muy diferente a lo que había oído antes. Aquellas letras atrapaban desde el primer segundo; aquellas orquestaciones deslumbrantes mecían la juvenil voz del poeta cantor de una forma brillante y esplendorosa; aquel piano, todavía un poco subterráneo de Ricardo Miralles tenía una frescura y una pureza de novedad que calaba hasta el fondo. Miralles, poco a poco, al lado de No tengo aquel disco; no era mío y se lo devolví a su dueño. No sé cuántas veces lo escuché, mejor sería decir, lo bebí, lo mastiqué, lo grabé en los microsurcos de mi alma. Lo escuché tantas veces que las diez canciones se convirtieron en una sola. Una de las primeras cosas que hice en cuando dispuse de quinientas pesetas, fue comprarme el mío. Aún lo tengo, por supuesto mil veces escuchado y disfrutado.
Pero vayamos a lo prometido. Cada una de aquellas canciones me marcó un camino, me trazó un rumbo, me abrigó el alma y se puso a mi lado para siempre. Todas y cada una se echaron en mis brazos, me eligieron y yo me enamoré perdidamente de ellas para toda la vida. Es curioso, acostumbrado a la música chicle, de estribillos reiterativos y letras superficiales, que enseguida se pegaban al riñón, éstas del “disco blanco”, había de escucharlas varias veces, madurarlas dentro, sacarles todo el jugo antes de que se te metieran bien dentro. El roce iba haciendo el cariño y una vez enganchado a ellas ya no había manera de sacarlas del pecho. Me fue pasando con el resto de discos del maestro y de otros grandes. La conexión no era fácil, porque, sin duda, lo bueno necesita que se rasque en la superficie y calar hasta encontrar el meollo.
MI NIÑEZ
Serrat ha escrito a lo largo de su carrera más de trescientas canciones en dos idiomas distintos. Dudo que otro cantante o poeta, o las dos cosas, en el mundo haya sido capaz de semejante proeza y manteniendo siempre un sólido nivel de calidad. Porque en su obra, los temas fallidos o flojos se pueden contar con los dedos de una mano. Así que sus canciones pueden clasificarse sin temor a equivocarnos en obras maestras, grandes canciones y buenas canciones.
Pues bien, esta primera que abría el disco, pertenece sin lugar a dudas al primer grupo. Ya desde los primeros arreglos de Ricardo Miralles, ese otro genio, nos damos cuenta de que nos estamos introduciendo en una obra mayor. Esa primera aproximación a su infancia, que Serrat compendia en el primer verso “Tenía diez años y un gato” ya nos introduce de sopetón en la atmósfera tierna en la que quiere envolver toda la canción. A partir de ahí va desgranando todo su patrimonio de entonces: un canario amarillo, una radio de galena, un París Hollywood, un cielo azul, un jardín de adoquines y una historia a quemar temblándole en la piel…es decir, todo el futuro por delante. Pocas cosas materiales y muchas pequeñas cosas, lo suficiente para considerar en un verso redondo el balance de su tiempo aquel: “Creo que entonces yo era feliz”.
Un retrato espléndido mecido en una música ajustada al texto como anillo al dedo y en unos arreglos esplendorosos. Una obra maestra que, lamentablemente, ha sacado a pasear en los directos en contadas ocasiones. Pero yo allí, postrado en mi cama, era aquel niño rodeado de precariedades, con mi madre criando canas entregada a las grises e interminables tareas domésticas, con mi padre haciéndose viejo sin mirarse al espejo y mi hermano yéndose de casa por primera vez. Yo era también el protagonista de aquella asombrosa canción.
SEÑORA
“¿Y dónde, dónde fue mi niñez?” era el última, interrogativo y nostálgico verso de “Mi niñez”, por cierto, mal construido, porque los dos “dónde” tendrían que haber sido dos “adónde”. Y sin apenas interrupción hacía acto de presencia otra de las obras mayores de Juan Manuel. “Señora”.
El ritmo ágil, la introducción breve y poderosa y…allí estaba yo de nuevo, el “soñador de pelo largo”, el desconocido, “que solo le ha dado un soplo de Cupido”. Era tan fácil identificarse con el héroe, desde la flor abierta de los dieciocho años.
¡Cuántas horas dediqué a entender aquello de Si cuando se abre una flor/al olor de la flor/se le olvida la flor!
Un estribillo magistral, como la música, como la letra, como los arreglos. Una pieza redonda, rotunda, magistral.
Cómo molaba aquello de “soy casi un beso del infierno/pero un beso al fin, señora?”. Y aquella licencia del “para” apocopado (pa un soñador…) era el colmo del atrevimiento, en aquellos tiempos en los que nadie se atrevía a nada que no fuera lo ortodoxo y convencional.
CUANDO ME VAYA
Y sin solución de continuidad aparecía un tema recurrente en Serrat, el de la despedida, el de la necesidad de buscar nuevos horizontes, aún a costa de perder lo seguro. Nada menos que el Sol era quien venía a buscarlo/buscarme (¡como para decirle que no!) y él lo seguía a bordo de su chalupa hasta dejar la aldea atrás y ver cómo el día se volvía más claro. Lo mejor está siempre por llegar, en otra parte debe estar nuestro horizonte. Una perspectiva inquietante para quienes siempre hemos estado apegado a nuestras raíces. Una canción fresca, pese a la desazón que provoca el insistente “cuando me vaya” asociado al abandono de quien debe conformarse con su estrecho mundo y su soledad. Una de las buenas canciones de Serrat, que sin aparecer en el grupo de sus grandes temas ni de sus obras maestras, tenía todos los ingredientes para cobijarte en ella durante tres minutos.
MUCHACHA TÍPICA
Y desde el primer compás nos encontrábamos con algo distinto, con un ritmo y una melodía rompedores. Con un sustento pianístico inspirado en el Ricardo Miralles más jazzístico de toda la producción serratiana. Y en primer plano, una letra fresca, nada convencional, diferente y contando cosas, que con las restricciones de entonces y la ingenuidad que nos rodeaba, me parecía de lo más atrevida y osada. Aun así, mucho más tarde conocí que algo le había quitado la censura, cuando escuché la verdadera versión original. Un paternalismo enternecedor y, evidentemente entontecedor, que nos tenía alejados de las “malas influencias” y más lejos aún de las nuevas corrientes que ya estaban brincando por el mundo y a las que nosotros, como es natural, tuvimos acceso tarde y mal. Lo cierto es que a través de esta canción empecé a comprender que por esos mundo de Dios había otros tipos humanos y femeninos diferentes a los que uno andaba acostumbrado a frecuentar por las propias aceras.
COMO UN GORRIÓN
Es menuda como un soplo
y tiene el pelo marrón
y un aire entre tierno y triste
como un gorrión.
Así empezaba esta canción, que fue popularísima en su tiempo y que luego Serrat la olvidó para siempre en sus conciertos. ¡Cuánta ternura evocaba esta música y esta letra! Esa chica abocada a lo que ni hubiera querido ser, como paradigma de cualquiera de nosotros, que casi nunca logramos en la vida concordar lo que somos con lo que hubiéramos querido ser.
Serrat siempre ha sido un magnífico retratista de tipos humanos, en especial aquellos transidos por un destino cruel, que los conduce indefectiblemente a la derrota. Perdedores como “Curro El Palmo”, “Benito” y otros muchos más deambulan por su obra, donde con precisión de cirujano, los recrea el poeta con precisión y simpatía.
¡Cómo me hubiera gustado perseguir a esta chica, que dormía en un rinconcillo, “como un gorrión”! Pero ella volaba y yo no; su destino era el firmamento y el mío la tierra más prosaica.
…DE CARTÓN PIEDRA
Una de mis canciones favoritas del disco blanco e, incluso, de toda la obra del maestro barcelonés. Siempre me ha parecido una idea originalísima esta del enamoramiento del chaval de una maniquí, que lo lleva a la locura, en esa escena final fantástica del recitado, mientras revestido con una camisa de fuerza es reducido por los loqueros.
No era como esas muñecas de abril,
que arañaron de frente y perfil,
que se comieron mi naranja a gajos,
que me arrancaron la ilusión de cuajo
y, con la presteza que da el alquile,
olvida el aire que respiró ayer,
juega las cartas que le da el momento:
mañana es solo un adverbio de tiempo…
Esta es una de las reflexiones que se hace el protagonista de la canción. Las chicas “de verdad” le han hecho daño y ésta, que es “de mentira” le llena el corazón como ninguna. Él la convierte en una mujer “de verdad”, en la única mujer de verdad.
En definitiva, un temazo, lleno de ternura y de vigor, con su ritmo frenético y ajustado al texto de forma ejemplar.
LOS DEBUTANTES
Los amantes debutantes siempre piensan que han sido ellos los que inventaron el amor. El adulterio flotando en un texto bastante original, porque escapa con inteligencia de los típicos tópicos de las canciones de amor. ¡Qué difícil es decir algo nuevo, diferente en este tema tan manoseado y abusado! Pues Juan Manuel lo consigue, pese a cierta tendencia al ripio y a los excesivos pareados. Es evidente, que aún no ha alcanzado el músico-poeta la madurez esplendorosa que alcanzará en los discos sucesivos y que culminará en el maravilloso “Mediterráneo”, pero el tema mismo de esta canción ya la convierte en una buena muestra del estilo serratiano, que aún habrá de pulir mucho más. Algo comprensible si pensamos que estamos ante un disco juvenil, aunque de una enorme calidad, tal vez impropia para un chaval que acaba de cumplir los veinte años cuando compone estas canciones magistrales
FIESTA
¿Cómo no se le ocurrió a Serrat colocar esta canción al final del disco? Está claro que era la que tenía que haber cerrado el ramillete de espléndidos temas que lo componen, cosa que sistemáticamente hace su autor en los conciertos, tal vez, intentando remediar aquel desliz. Pero no fue así y, por el contrario, quedó ahí en un séptimo lugar poco destacado, sin el relieve que se le suelen dar a las mejores canciones, que se esperan sean las mejor acogidas por el público. Y ésta lo es; estamos ante una canción redonda, soberbia en su conjunción de letra y música. Ha trascendido las épocas y hoy es un clásico indudable de la música escrita en español.
Apurad, que allí os espero
si queréis venir,
pues cae la noche y ya se van
nuestras miserias a dormir.
Vamos subiendo la cuesta,
que arriba mi calle se vistió
de fiesta.
Con ese fin al de la primera parte, uno se sentía imbuido del espíritu festivo de la canción. Poco más de un minuto después me mandaba directamente a mi casa:
Se acabó, el sol nos dice
que llegó el final,
por una noche se olvidó
que cada uno es cada cual.
Vamos bajando la cuesta,
que arriba en mi calle se acabó
la fiesta.
SI LA MUERTE PISA MI HUERTO
Estamos ante una canción francamente curiosa. Es difícil entender la motivación que llevó a Serrat a plantear este tema de la muerte desde la lozanía y el vigor de sus 22 años. “Si la muerte pisa mi huerto” es una sucesión de preguntas de orden profundamente dramático y algunas francamente macabras:
¿Quién se acostará en mi cama,
se pondrá mi pijama
y mantendrá a mi mujer?
Otras son más poéticas:
¿Quién será ese buen amigo,
que morirá conmigo,
aunque sea un tanto así?
¿Quién será el nuevo dueño
de mi casa, mis sueños
y mi sillón de mimbre?
Pero, en conjunto, lo cierto es que esta canción me dejaba un aire un tanto opresivo, teniendo en cuenta, además, que yo no estaba sobrado de salud en aquel momento. Un buen tema, que uno quería que acabara pronto para que llegara la siguiente, la última del disco, “Amigo mío”.
AMIGO MÍO
La última del disco y muy poco conocida, pese a su calidez poética y su orquestación sutil.
Serrat, hombre muy apegado al campo, a la tierra, a la naturaleza, en esta canción le canta al río, su amigo, al que va encargando que en su viaje le mande noticias de su amada, en el caso de que la encuentre.
Si al ir manso a doblar
un recodo hacia el mar
vieses los ojos de esa muchacha,
detén tus aguas y
pregúntale si
se acuerda de mí.
Si la ves en primavera
corre con ella por los trigales
arrancando amapolas, avena y grama
para adornar el jarrón que junto a su cama.
Y así sigue haciendo un recorrido por las distintas estaciones, poniéndose cada vez más lírico y apasionado el febril amante:
…cuéntale que la llevo
como el abrojo,
prendida en el pelo, el alma,
el vientre y los ojos.
Como cuando le ruega a su amigo:
Mécela entre tus brazos frescos de río
Y vuelve para contármelo, amigo mío.
Una canción entrañable, que es de mis favoritas de las menos conocidas de Juan Manuel Serrat.
El análisis este que he hecho con mis sensaciones, impresiones, huellas, que me dejó este disco primerizo de Serrat me ha convencido en una idea que acaricio desde hace mucho tiempo: Montar una especie de comentario de texto gigante con todas y cada una de las canciones del cantor del Poble Sec. Si algún día me sobra el tiempo, intentaré cumplir este propósito largamente ambicionado.
XI. LA QUINTA DE BEETHOVEN Y LA MÚSICA CLÁSICA
LA QUINTA DE BEETHOVEN Y LA MÚSICA CLÁSICA
17 años hacía que viene al mundo, 17 años recibiendo la bendición de acordes, ritmos, melodías y notas, que he venido relatando hasta aquí, cuando, en una Navidad recibí la visita musicalmente más importante que he recibido en mi vida. Fue en El Castillo, mi colegio, en un salón de juego que nos habían dejado los Salesianos para que, durante las vacaciones, jugáramos al ping pong. No éramos más de cuatro, y uno de ellos, mi amigo Antonio Ortiz Villarejo, proporcionaba el tocadiscos portátil y un disco, el único que tenía entonces. Y ese disco no era nada más y nada menos que la Quinta de Beethoven. No recuerdo ni el director ni la orquesta. No importa. Quince días, mañana y tarde; siempre la Quinta. No nos cansó. Terminaba, le dábamos la vuelta al disco y ¡a empezar otra vez!
Me la aprendí de memoria. Algo más de treinta minutos de música gloriosa. No soy un experto en música clásica; poco puedo decir de esta obra que no esté dicho ya. Pero sí puedo afirmar que tuve con esta maravilla u encuentro grandioso; incluso podría decir que con ella entré en la música clásica por la puerta grande.
Lo único sinfónico que me había llegado era algún retazo insertado en algún anuncio de radio o televisión y una sintonía, que recuerdo muy bien, aparecía en un programa de la Radio Ronda de la época; creo que se llamaba “Ustedes son formidables”. Era, lo supe luego, el cuarto movimiento de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Anton Dvorák. Tan solo los primeros compases. ¡Qué maravilla! Yo presentía algo grandioso en aquello, pero no tenía opción de llegar a más. Vivía en el campo y, aunque lo hubiera hecho en la ciudad, la orquesta más cercana estaría a más de cien kilómetros y en aquel tiempo no se viajaba. Y menos para escuchar música; tan solo para ir al médico cuando la cosa se ponía más fea de lo habitual. Así que aquella breve insinuación me invitaba a presagiar que detrás seguiría todo un éxtasis de notas en cascadas alucinantes y maravillosas.
La música clásica estaba reservada para la gente culta de las grandes ciudades y, aun así, muy pocos eran los capaces de disfrutar de semejante exquisitez. No han cambiado mucho las cosas al respecto, pues la inmensa mayoría prefiere embrutecerse con la vulgaridad de los soniquetes más ensordecedores y alienantes, pero, al menos, hoy hay medios para que toda la música, cualquiera que sea, esté al alcance de casi todos.
Abandono la anterior digresión y me instalo de nuevo en aquella sala de juegos en la que descubrí a Beethoven. ¡Madre mía, qué descubrimiento! ¡Aquellas cuatro notas! Así empieza la quinta sinfonía; cuatro notas sobre las que se asienta el edificio musical más grandioso de toda la música. Cuatro notas y, curiosa y sorprendentemente, ¡tres de ellas son iguales! ¿Cómo es posible eso? Ahí está el genio. No siempre es mejor lo complejo; esta vez se alcanza lo sublime con lo simple. El resto de la obra es una sucesiva sucesión de variaciones sobre ese comienzo dramático y espectacular. Beethoven le da vueltas y revueltas, grandiosas, sutiles, excelsas, hasta completar una maravilla inigualable.
Jugando al tenis de mesa, disfrutando con los amigos, me sacudió esta obra el alma de tal manera que, desde entonces, me interesé para siempre por todo aquello que aquella música celestial representaba. Y había más, mucho más; había tanto que no había manera de abarcarlo todo. Los discos eran caros, los conciertos distantes, así que tuve que esperar mucho tiempo para tener acceso, es el caso actual, a la obra de todos y cada uno de los genios de la llamada música clásica.
Nunca me ha gustado ese apelativo para definir a esta música, porque, sin duda, en la otra música, la llamada moderna, también hay clásicos. Así que habría que buscar otras formas de nombrarlas. Tampoco es justo llamar al rock y al pop música moderna, porque en la actualidad también se escriben partituras de la llamada música clásica. Lo de música culta y popular deja en un lugar un poco despectivo a músicas que siendo populares deben ser consideradas también cultas. Así que habría que reflexionar sobre el tema y encontrar una nomenclatura más adecuada.
No quiero llevar estas páginas a la pesadez de hacer un inventario de mis preferencias “clásicas”, de aquellas obras que me emocionan y elevan de una manera casi incontenible. Sería demasiado prolijo y no correspondería con el propósito de este trabajo. Pero no tengo más remedio que citar algunas, muy pocas, como paradigmas de otras muchas de igual o semejante enjundia.
Abro con la séptima maravilla de las maravillas: el Réquiem de Mozart. Difícilmente se puede concebir una obra del espíritu, que alcance tal elevación y grandeza. Es imposible no quedar subyugado, sobrecogido, ante tal torrente de belleza inconmensurable, infinita. Muy difícil es encontrar palabras para expresar las sensaciones que provoca esta composición excelsa.
Las suites números 1 y 2 de Peter Gint, de Grieg, es otra cumbre de mi santuario musical. La sinfonía número 4 de Mozart, la novena de Beethoven, la citada Sinfonía del Nuevo Mundo, las rapsodias húngaras, los conciertos para piano, los cuarteos… y tantas y tantas obras maestras, que cualquier aficionado disfruta y que, cualquier interesado en el arte de vivir no debiera dudar en acercarse a ellas con respeto y veneración.
No puedo ni debo dejar de citar una música que me sobrecoge de manera especial. Me refiero al canto gregoriano. Seguro que en la devoción que siento por él tiene mucho que ver mis años de bachillerato en un colegio religioso. Tal vez sea así. Allí conocí los ritos, las ceremonias, la liturgia; y en ese ambiente, el gregoriano crea la atmósfera apropiada para el recogimiento y la elevación del alma. Al final, solo me quedé con el canto; lo demás lo fui abandonando por el camino; eran fardos demasiado pesados.
Pero mi entusiasmo no se queda con las piezas más conocidas o con los periodos más convencionales. También me arrebato con las experiencias vanguardistas del tipo del serialismo y de la música dodecafónica. Tanto Schoemberg, como Berg, como Stravinsky, hurgan en las posibilidades sonoras de las doce notas, procurando encontrar otras combinaciones, sin sucumbir a la disciplina de las tónicas, las dominantes y las subdominantes. Puro democratismo musical, en el que todas las notas valen lo mismo y ninguna queda subordinada a ninguna otra. Los tonos desaparecen y surgen nuevas combinaciones y posibilidades.
Schoemberg es el primero que se atreve a abrir nuevos caminos en un mundo en el que parecía que todo estaba cerrado, cumplido. Un discípulo suyo, Alban Berg, sigue su estela, instalándose plenamente en el atonalismo. Y, tal vez, la cumbre de esta revolución la representa Igor Stravinsky. Su “La consagración de la primavera” es una obra atrevida e innovadora, que reinventó los cimientos del sinfonismo clásico.
.
Me gusta especialmente esta gente que desafía lo convencional, lo acostumbrado, lo tradicional. Que vislumbra nuevos horizontes y va tras ellos con entusiasmo y desafiando reglas y certidumbres consolidadas. Fue el caso, por ejemplo, de Ravel que, con su famoso bolero, en el que lo único novedoso era la repetición incesante de la melodía, se encontró con la hostilidad del público, hasta tal punto, que el día del estreno recibió la caricia de un paraguazo de una señora frustrada ante tamaña desfachatez.
Poco después de aquella experiencia gratificante de la Quinta de Beethoven tuve la oportunidad de asistir a un concierto que la Orquesta sinfónica de Málaga, que hacía una de sus esporádicas visitas a Ronda, tan espaciadas en el tiempo, que en aquellos años 60 y 70, tal vez fue la única vez que vino a mi ciudad. Aún recuerdo la impresión que me llevé cuando aquellos señores, tan serios y circunspectos, empezaron a calentar motores afinando sus respectivos instrumentos. ¡Qué grandiosidad! Hasta aquel barullo de notas intentando entonarse me pareció sublime. Cuando con toda solemnidad entró el director aquello fue la apoteosis. No recuerdo qué obras interpretaron; solo sé que me quedé alucinado, seducido, deslumbrado ante aquel torrente impresionante de música.
Luego, cada vez que viene una orquesta a esta tierra, no he dejado la oportunidad de asistir. Ya con más temple y conocimientos. En los últimos años he oído diversas interpretaciones de mi admirado Requiem, de Mozart que, en el marca de una catedral, como la Iglesia Mayor de Ronda aún resulta más extraordinario y sobrecogedor.
La música es la más sutil de todas las artes. Su materia prima es el sonido, la más sutil de todas las materias primas de las que se alimentan las distintas artes. La pintura vive del color, de las formas; la arquitectura y la escultura, del volumen; la literatura, de la combinación de las palabras. En estas cuatro podemos recrearnos mirando, remirando, leyendo y releyendo. Son obras que se expresan en el espacio y, por tanto, susceptibles de ser admiradas desde distintos puntos de vista. La música, sin embargo, es un arte que se desarrolla en el tiempo, que se va sucediendo sin solución de continuidad y que precisa de la memoria para ir trabando las diferentes articulaciones de un mismo tema.
Por eso, en las obras musicales, se suele repetir de tanto en tanto el tema central o los temas secundarios; porque es la única forma que tenemos de ir fijando la atención sobre el contenido y, habitualmente, solo tras varias audiciones podemos estar seguros de haber descubierto los diferentes matices y valores que encierra la obra general. Esto ocurre, incluso, con las buenas canciones de la música popular; al no buscar descaradamente el éxito fácil, suelen introducir cierta complejidad, que es imposible de entender a las primeras de cambio. Hay que escucharlas y reescucharlas muchas veces para captar su verdadera intención y sutileza.
No estoy seguro de haber transmitido de forma adecuada mi entusiasmo ante esta música llamada clásica. Dice mi amigo Paco Coines, o decía -de esto hace ya mucho tiempo- que la música moderna puede dividirse en dos categorías: la agradable y la desagradable y que solo la música clásica podía valorarse como buena o mala. Creo que exageraba algo, aunque entiendo que su formación de músico profesional lo hacía merecedor de una gran autoridad en la materia. Es cierto que las obras clásicas son de una complejidad formal y estructural, que exigen una enorme capacidad técnica por parte de sus ejecutantes, como también requieren una mayor capacidad de asimilación y de entrenamiento previo de sus oyentes. Es cierto también que los grandes compositores manejan unas armonizaciones que conjugan una gran cantidad de variables, que exigen un talento y una formación descomunales. Pero no es menos seguro que una buena cantidad de obras musicales del género llamado pop, en contraposición al clásico, también atesoran muchos valores, que exigen técnica y talento por igual y que son capaces de regocijar el alma como cualquier sinfonía o concierto. Como no lo es menos, que una gran cantidad de música pop de consumo no es capaz de superar unos mínimos estándares de calidad, al estar al servicio estricto de un mercado voraz para el que las reglas estéticas del arte son algo que les trae exactamente sin cuidado.
Si valoramos la música como arte estricto, la mayor parte de la música moderna quedaría inmediatamente fuera de ese territorio. Pero hay muchas obras maestras también dentro de esa amalgama de obras, que brillan con luz propia y que son capaces de pelear y desafiar a hasta a las más reconocidas piezas clásicas. No obstante, si se utilizan otros criterios, como la diversión, el baile, el entretenimiento, hay una buena parte de la música moderna que se hace con dignidad y es digna de aprecio.
Para mí, solo aquella que solo busca el éxito fácil y que parte de la presunción de imbecilidad de sus potenciales oyentes es la que no merece ninguna reputación. Pero hay muchas, muchas canciones dignas dentro de los mundos respectivos de la copla, el bolero, la salsa, el rock, las baladas, el pop y tantos y tantos géneros y subgéneros, cargados de buenos intérpretes y grandes compositores.
Todo ello forma parte de la banda sonora de mi (nuestra) vida y es responsabilidad de uno mismo ir siendo capaz de, al menos, valorar lo que escucha y exigirse, a través del cultivo de la propia sensibilidad, unos ciertos mínimos innegociables. Solo entonces se estará en condiciones de emocionarse con aquello que merece la pena y de sentirse conmovido por obras dignas de tal convulsión espiritual.
Cierro entonces este capítulo dedicado a esa música, poco escuchada y olvidada por la mayoría y muy hipostasiada por una minoría, que encuentra en su afición una forma de distinción y de menosprecio de los que no son como ellos, a los que consideran como chusma despreciable. Tal vez, una parte de responsabilidad del poco aprecio hacia la música culta por parte del pueblo esté en su afán de distinción por parte de sus mismos practicantes, con ritos, atavíos y formas demasiado formales, que son distanciadoras y no ayudan a acercar a la gente a su disfrute. Pero, sin duda, la razón de mayor peso discurre por ese afán desmesurado que tiene la industria actual del ocio, de alcanzar rendimientos inmediatos y fáciles. Tema de debate, que dejo abierto, pues hay que continuar con la peripecia de la banda sonora de mi vida
X. EL FÚTBOL Y JULIO IGLESIAS. LA MÚSICA ITALIANA Y LA FRANCESA
EL FÚTBOL Y JULIO IGLESIAS. LA MÚSICA ITALIANA Y LA FRANCESA
Vuelvo un poco atrás en el tiempo y me instalo de nuevo en mi etapa más temprana de mi juventud. Andaba yo por los 15 años. Era 1985 cuando muchacho endeble, tímido y apocado ganaba por sorpresa el famosos Festival de Benidorm. “La vida sigue igual” se llamaba el tema vencedor. Era el comienzo de una leyenda que, tras invadir España, terminó conquistando el mundo entero hasta convertirse en el cantante español que más discos ha vendido en la historia. Estos son datos irrebatibles e irrefutables. Te guste o no te guste el personaje, su obra o su estilo, en cuestión de fama y de llegar al público no ha tenido ni tiene rival en nuestro país.
Algo vieron en él los que se dedican a fabricar productos telegénicos, algún tesoro oculto que llevaba este hombre dentro, tan escondido, que los profanos no alcanzábamos a atisbar. Así que se pusieron manos a la obra y, de la noche a la mañana, Julio Iglesias se convirtió en un cantante famoso a nivel mundial, que vendía discos como rosquillas y que ganaba dinero a espuertas. Y eso, sin apenas saber cantar ni moverse en escena; con una expresión corporal torpe y atribulada y con unas canciones bastante pobres por lo general. Estas cosas aparecen mucho en la vida. Otros, con más, apenas alcanzaron un mínimo nivel de notoriedad. Así que, doble mérito veo yo en este hombre que, con poco lo alcanzó todo. O con mucho y he sido yo el que ha sido incapaz de verlo a lo largo de su dilatada carrera musical.
Pero lo cierto es que mi primera canción en público como cantante fue una que él convirtió en éxito popular, “Gwendolyne” y, también, más tarde, canté muchas veces “La vida sigue igual”. Poco después de su primer éxito supimos que había tenido un accidente grave, que casi lo había dejado paralítico, y lo más impactante, descubrimos que había acabado con su carrera futbolística, pues eso había ocurrido cuando militaba en uno de los equipos juveniles del Real Madrid. Eso lo convirtió en mi ídolo inmediatamente, porque el fútbol era algo mucho más importante entonces para mí que la vida y que la muerte.
Así fue como pasó a incorporarse al santoral de mis mitos más queridos y yo empecé a seguir su carrera y a aprender todas sus canciones. Así fui descubriendo que la mayoría de ellas eran de una insustancialidad sofocante, pero eso no mermaba un ápice mi entusiasmo por aquel cantante-futbolista, al que el destino le había cerrado una puerta, la futbolística, para abrirle otra, la musical.
De aquel tiempo eran, además de las citadas anteriormente, “Un canto a Galicia” o “Manuela”. No recuerdo muchas más. La insustancialidad de sus letras y sus melodías me fue separando paulatinamente de él, en un proceso lento, pero irreprimible, que me llevó a olvidarme por completo de aquel cantante, de voz dulce y posturas hieráticas. A medida que iba creciendo su fama internacional, el personaje se fue comiendo a la persona y terminó siendo un títere, que cada vez que abría la boca para hablar, enterraba un mucho de su prestigio como cantante. ¡Una pena! Sobre todo para mí, que lo perdí para siempre.
Luego han venido sus grandes éxitos, sus grandes cantidades de discos de oro, de discos de platino, sus millones de seguidores, sus novias espectaculares, sus posicionamientos políticos, sus balbuceos incomprensibles, sus millones y millones de dólares, sus giras espectaculares. Es indudable que Julio Iglesias también ha formado parte de la banda sonora de mi (nuestra) vida.
Un fenómeno curioso, que empezó hace tiempo fue la desaparición casi por ensalmo de la música melódica italiana y francesa de nuestra banda sonora. Algo que no puedo fijar en el tiempo, pero que tengo la certeza de que ocurrió casi súbitamente, tal vez como consecuencia del imperialismo musical inglés que terminó invadiéndolo todo y relegando lo no anglosajón a los desvanes del olvido.
Ya en el capítulo dedicado a la televisión y su influencia arrolladora en la divulgación de la música, cité algunos casos de cantantes italianos y franceses, que eran de permanencia constante en los programas que televisión española dedicaba a la música, primero en un entrañable directo y luego en un frío y lamentable enlatado. Nunca falta la lengua francesa o la italiana a esas citas; lenguas especialmente dotadas para la canción melodiosa, para los textos románticos.
Efectivamente, en los años 60 y 70 la música italiana fue puntera en Europa; en la primera década el éxito llegó a base de melodías, de canciones románticas cantadas por hombres con pinta de apuestos galanes y por mujeres llenas de fuerza y elegancia, mientras en los 70 abundaron los bellos jóvenes que encandilaban a quinceañeras, junto a unos cuantos cantantes de aspecto desaliñado y voz desgarrada.
En esa década y en la siguiente brillaron con luz propia dos auténticas y grandes estrellas, que trascendieron ampliamente sus fronteras. Se trataba de Doménico Modugno y de Adriano Celentano. Modugno fue ganador varias veces del festival de San Rema y siempre quedarán para el recuerdo sus inolvidables canciones «La Lontananza», «Vecchio frack» y «Ma come hai fatto».
Adriano Celentano era todo un showman y tenía una gran capacidad para interpretar canciones de muy distinta naturaleza. Dio un auténtico pelotazo musical cuando logró triunfar en San Remo junto a su mujer Claudia Mori con la mítica «chi non lavora non fa l’ Amore»; antes ya había adquirido notoriedad con «Azzuro» ,»Il ragazzo della via gluck» y «Yuppi du».
Pero la Italia de los años sesenta tenía otros cantantes destacados; entre todos ellos destacaba con luz propia Sergio Endrigo; Tenía una voz preciosa y cantaba con un estilo y una elegancia especiales, aunque su condición de hombre políticamente comprometido le perjudicó profesionalmente. También ganó el festival de San Remo y representó a su país en Eurovisión en Londres, en la misma edición en la que ganó Massiel con el “La, la, la”. Muy popular fue su conocida y de superpegadizo estribillo «L’ Arca di Noe» ; también le puso música a “La colomba” de Rafael Alberti «, música que todo el mundo piensa que es de Serrat, que la incorporó a uno de sus discos.
Jimmy Fontana con “Il mondo” causó auténtico furor. Por dar un poco de información diré que fue el autor de una canción con la que, un poco más daré, José Feliciano y que se titulaba “Qué será, qué será”. Pino Donaggio y su Lúltimo romántico” también tuvo mucho repercusión en mi formación musical. Como también la tuvo Bobby Solo, que me llegó al corazón con su “Zingara”.
¿Y las mujeres? ¿Cómo no guardar en el corazón para siempre a Mina, Ornella Vanoni o Iva Zannichi? Mina era una fuerza de la naturaleza y tenía una voz prodigiosa. Todavía su “Parole, parole, parole” sigue pareciendo actual y pertinente. Un clásico. Ornella Vanoni destacaba, sobre todo, por su elegancia y una evanescente sensualidad, que la volvía muy sugerente y atractiva. Pero, en España tuvo más éxito Iva Zanichi. Su “La riva biancha, la riva nera” fue un pelotazo, que aún llevo prendida por ahí en algún rincón de mi corazón.
No puedo olvidarme ni de Gigliola Cinquetti, ni de Patty Pravo ni de Rita Pavone. Tres amores, tres musas con las que cualquier alma adolescente soñaba sin descanso. Porque esto de la música no solo apunta al oído. Yo diría más, tal vez hacia donde menos apuntan sus pistolas es ahí; más bien lo hace más que nada hacia el corazón, el alma, la parte más delicada y sensible que cada uno tenga por ahí escondida. El oído es poca cosa para ser el destino de aquello que te zarandea como si fueras una hoja seca a merced del viento.
Gigliola, aquella niña dulce y angelical, con su “Non ho l´eta” nos puso a todos la piel de gallina muchas veces. La escultural Patty Pravo, que vendió millones de discos con “La bámbola”; una muñeca, la de aquella canción, que cualquiera ansiaba tener. Pelirroja, pecosa, pelo corto, así era la pequeña Rita, una pequeña estrella y una enorme artista.
Este tesoro se perdió para siempre a causa de los nuevos gustos, que pusieron más el gusto en los ritmos frenéticos, que en las melodía románticas y las letras inteligentes. Aunque hoy no debemos quejarnos, porque las nuevas tecnologías ponen a nuestro alcance la música de cualquier país, de cualquier cultura y de cualquier época. Pero es una verdadera pena que ya no sirvan estas joyas para educar el oído y el gusto de las nuevas generaciones. No lo digo por nostalgia, sino porque siento que se pierden algo que no debían perderse.
Tal vez menos exuberante y de más corta presencia en nuestras ondas radiofónicas y televisivas fue la canción francesa. Pero hubo bastante, suficiente para ser una influencia decisiva también en mi (nuestra) formación musical. Aquellos años de libertad y de cuestionamiento por parte de la juventud de los valores tradicionales fue la época de la canción protesta, pero también de la balada romántica.
Dejaré aparte a Georges Brassens y a Jacques Brel, porque hablaremos de ellos cuando llegue el capítulo de los cantautores. Ahora me voy a centrar en aquellos cantantes melódicos que nos visitaban asiduamente y nos dejaron para siempre la huella de su música transpirenaica. Johnny Hallyday, con su vida novelesca de niño abandonado y su fuerza escénica, era un referente cercano al rock, que ya se vislumbraba en el horizonte. A mí me enseñó esa joya de “La casa del sol naciente” que, aunque no era suya, sí la cantaba como pocos. Desgarradora era su interpretación. A mí, tengo que reconocer, me gustaba más su mujer, Silvye Vartan, una cantante y actriz, rubia exuberante y explosiva, que ni cantaba ni actuaba, ni falta que le hacía.
Françoise Hardy también sonaba algo, peroquien visitaba asiduamente nuestro país con notable éxito era Charles Aznavour. Pese a su insignificancia física, era capaz de transformarse en el escenario y convertirse en un auténtico gigante, que tenía una enorme capacidad de seducción y de comunicación. Sus canciones «Viens pleurer au creux de mon épaule», «Tu t’laisses aller», «La mamma», «Comme ils disent», son cada una de ellas un pequeño bosquejo de la vida cotidiana.
Muy celebradas eran las canciones y la figura de Mireille Mathieu, conocida como “el ruiseñor de Aviñón”. Pequeña, pizpireta y de flequillo archipersonal, también iba lanzando flechas de cupido por donde quiera que pasaba. Su característica voz, muy parecida a la de Edith Piaff, era un torrente de gorgoritos llenos de fuerza y cadencias melodiosas. Interpretaba de forma fenomenal el tema de éxito clamoroso de Piaft “Non, je ne regrette rien”. A mí Piaff me llegó menos, porque ya era mayor en los tiempos de Mathieu, pero su canción “La vie en rose” siempre me (nos) acompañará.
Juliette Gréco, Yvest Montand y Dalida fueron estrellas francesas, que apenas arrojaron luz aquí en España. Sí que brilló Gilbert Becaud con canciones como Le jour où la pluie viendra y Et maintenant.
Eran los tiempos de los sabañones y el frío metido en los huesos, de vivir con lo justo, de
salir adelante como buenamente podía cada uno. Las canciones, la música, entonces, se convertían en un bálsamo poderoso capaz de restaurar heridas, poner un poco de calor en el alma y ayudar a encontrar una salida a los embates diarios de la vida.

IX. LOS GRUPOS
LOS GRUPOS
Todo lo que vino después de la copla, el bolero y demás ritmos sudamericanos tuvo un origen muy determinado y perfectamente definido: el rock. Éste, en sus distintas variantes, había arrancado como rock and roll a partir de la fusión de varios géneros preexistentes como el rhyttam and blues, el country, el jazz y el blues. El rock and roll fue una maravilla, que revolucionó la música y las costumbres, pero que en su misma esencia tenía un recorrido muy estrecho, por lo esquemática que era su naturaleza. Así que, pronto, empezó a perder el and roll y empezó a derivar a la estricta forma de rock, que ofrecía muchísimas más posibilidades de desarrollo.
Dentro de este concepto caben formas tan variadas como la psicodelia y el rock progresivo o el punk; subgéneros que más bien parecen géneros encontrados y opuestos. Así que, de la riqueza germinal del rock arranca multitud de ramas, y en su derivación posterior dará lugar al género más promiscuo y cultivado de la historia de la música, el pop.
Muy pocos grupos de rock surgieron en España durante los 60 y 70; en las siguientes décadas ya sería otra cosa y de ellos hablaremos en su momento. Ahora es la horsa de los grupos primerizos de aquel incipiente pop-rock, imitador del que tímidamente llegaba desde más allá de nuestras fronteras, sobre todo desde la segunda oleada del rock, capitaneada por los Beatles.
Un grupo que me impactó de manera especial fue Los Módulos y, en especial, una canción mítica, que se llamaba “Todo tiene su fin”. Mas, no solo me gustaba a mí, sino que consiguió ser un éxito total de ventas y de fama. Ellos introdujeron en España el Rock Progresivo, una variedad más elaborada del rock primitivo, que hacía hincapié en los techados y en el material sinfónico. Fue el inicio de mi buena relación con este subgénero que me llevaría, entre otros, a Pink Floyd, uno de mis grupos favoritos y de referencia.
Y es que a mí me ha gustado siempre la música más densa, más elaborada, menos esquemática que el rock and roll original o el consiguiente rock en sus distintas variedades afiliadas fundamentalmente más al ritmo que a la melodía. Me gusta que la música me meza, más que me empuje o me zarandee. Soy más de los matices que de lo genérico; más del corazón que de las tripas. El ritmo apunta al diafragma; la melodía, a la inteligencia.
Los Ángeles era un grupo que también tuvo mucho tirón. Me embrujaba una de sus canciones, “Mónica”.
Tu nombre suena en mis oídos como música;
Quiero que atiendas a mis ruegos y mis súplicas…”
Tenían, por otra parte, una canción, que se llamaba “Mañana”, cuya letra penetraba en el mayor de los ridículos, mezclando absurdamente el inglés con el castellano:
Ah, ah, mañana, mañana, mañana, tomorrow…
Nunca me gustaron esos gazpachos, porque representaban un desprecio hacia esa parte tantas veces olvidada por la música moderna, los textos.
Del mismo estilo pop eran Los Puntos. Estos grupos me llegaron a través de mi participación en el TES DYNAMO, un conjunto, como se llamaban entonces, que en el club juvenil, “La Casa de Don Bosco”, ponía a dar saltos y a abrazarse (¡con discreción!) a buena parte de la juventud rondeña. “Cuando salga la luna”, “Esa niña que me mira” y, sobre todo, “Llorando por Granada”, fueron éxitos resonantes. Su condición de andaluces los acercaba un poco más a mis preferencias.
Creo que de aquel tiempo la canción que más me marcó fue “Mi calle”, de un grupo barcelonés que se llamaba Lon estar. Eran más rockeros que todos los demás de los que hablo en este capítulo y a mí me llegaban bastante más sus aires rockeros, que las blanduras poperas de los otros. Porque puestos a prescindir de las letras, yo prefiero la música más robusta, más recia que las melifluas baladitas de la canción del verano. Alguien fue capaz de conjugar ambas cosas. De ellos hablaremos más adelante; se trata, evidentemente, de Los Beatles.
Los Mitos, Santa Bárbara (“Le llamaban Charlie”), Los Gritos, Los Sírex, Los Pasos, Los Salvajes, Los Iberos (“Las tres de la noche”) estaban cortados, más o menos, por el mismo patrón, de un pop, que quería parecerse al británico, pero que tan solo en escasas ocasiones lo conseguía. Música fácil y pegadiza sin más pretensiones que alcanzar cierta fama y llenar las carteras, sobre todo de las casas de discos más avispadas, sobre todo la Belter que, en aquel tiempo era omnipresente en todas las carátulas de los discos.
De Los Mustang hablaremos cuando lo hagamos de Los Beatles, porque, con diferencia, fueron sus mejores versionadores en español.
Ya empezaban a apuntar en aquello últimos años de la década de los 60, los grupos folk, el más famoso de los cuales era Mocedades. Tuvieron, entonces y durante muchos años, un éxito popular asombroso; sobre todo para mí que no apreciaba tanto aquellas canciones acarameladas y dulzonas.
Pero, sin duda, el fenómeno más interesante de la época fue la rivalidad que se estableció entre dos grupos, que terminaron siendo los auténticos referentes del pop-rock hispano. Por un lado, Los Bravos, representantes de la línea más dura e internacional; por otro lado, Los Brincos, que eran un producto más nacional, más tibios y menos potentes en su música. Y, por supuesto, los más populares fueron estos, porque sus canciones sonaban más y eran más fáciles de digerir por muchas más clases de oyentes. Más comerciales, vamos.
Con “Blkack is black”, Los Bravos se convirtieron en una banda de repercusión internacional. El único grupo que fue conocido y reconocido fuera de nuestras fronteras. Su cantante, Mike Kennedy y su perfecto inglés fueron la gran baza para tal logro. Al ser más rockeros tuvieron un menor alcance de popularidad. En cambio, Los Brincos, más asentados en el pop, terminaron grabando un ramillete de canciones, que aún son recordadas y conocidas por varias generaciones. Aún sigo saboreando aquel “ Sorbito de champagne” y todavía sigo “bailando con Lola” o me pongo “Flamenco” o me pongo triste cuando me dicen “Tú me dijiste adiós”. Cosas de la edad y la memoria. ¿Tal vez sea nostalgia? Espero que no; siempre he luchado contra ella.
En un escalón de popularidad inferior navegaban Los Canarios, con Teddy Bautista a la cabeza; sí, ese que después se lo llevó crudo cuando fue presidente de la Sociedad General de Autores. ¡Un personaje!
¿Cómo olvidarnos de dos tríos superfamosos, que estaban siempre visitando televisión española, la única que había? Eran Los tres sudamericanos y Los Mismos. Con “Cartagenera” y “Me lo dijo Pérez”” deslumbraban los primeros; con el “Puente a Mallorca lo hicieron los segundos. ¡Cómo molaba el que tocaba la pandereta de Los Tres sudamericanos, con sus gafas negras y su porte hierático, que no cuadraba para nada con la intrascendencia de las canciones!
Muy populares y pegadizos en aquellos años de mi adolescencia y primera juventud fueron Los Payos. Su canción “María Isabel” fue un boom, pero a mí, como tantos y tantos de estos grupos me dejaban más bien frío, porque buscaba en la música algo más que una excusa para mover las caderas o tararear.
Ya entonces empezó a fraguarse el negocio de la canción del verano, a la que cada año optaban un grupo de descerebrados artistas, pero estupendos inversores en nimiedades para el consumo de las masas aborregadas. Tendrán un capítulo aparte, aunque no lo merezcan.
Así que doy fin al relato de los grupos y me introduzco sin solución de continuidad en el de los solistas. Empiezo por una de ella, que me gustaba más por cuestiones extra musicales, pero que cantaba una canción, “Soy rebelde”, que en aquellos años sonaba a desafío a las autoridades morales, religiosas, políticas y policiales. A mí me puso en el camino de mi insubordinación permanente hacia cualquier poder constituido.
Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así,
Porque nadie me ha tratado con amor,
Porque nadie me ha querido nunca oír.
No era una rebeldía política, pero ya era algo oponerse a algo en aquel tiempo de obediencia ciega y buenas maneras. Luego cantó “Por qué te vas”, con mucho éxito y yo, que la seguía por su cara, me terminé enamorando también de la canción.
Aunque el primer cantante pop del que yo tengo recuerdos es el inconmensurable, amanerado, brillante, melifluo y artificioso Raphael. Esa ha lo dice todo. No hay otro Raphael. Un hallazgo desde el mismo nombre. Su voz, sus gestos, sus poses y sus canciones arrasaron y… 50 años después sigue en candelero el tío. Algo tendrá, supongo.
“Yo soy aquel” decía Raphael y servidor y tantos otros, nos creíamos aquel mismo que cada noche te persigue, que por tus besos ya no vive… Luego vino “Hablemos del amor”, “La canción del trabajo”, “Llorona” y, sobre todo, aquel inconmensurable “Tamborilero”, que a mi madre y a casi todas ponía los pelos de punta cuando se acercaba la Navidad.
Aún sigue dando guerra Raphael, con estilo, el suyo, con su amaneramiento, el suyo, pero también con su talento y su profesionalidad. Un ejemplo para tantos que se acercan a este mundo, pensando que con su cara bonita lo tienen todo hecho.
A mí me gustaba más el brío y las maneras de Nino Bravo, ese ídolo que truncó la carretera cuando tenía 27 años, esa edad fatídica en la que han perdido la vida una buena cantidad de cantantes de todo el mundo: desde la española Cecilia hasta los universales Janis Joplin, Otis Redding, Jimmy Hendrix o Jim Morrison.
Sus canciones no eran populares, eran himnos que la gente entonaba con él como si tal cosa, como algo natural pegado a sus meninges. “Libre”, “La puerta del amor”, “Un beso y una flor”, “Te quiero, te quiero”, América”, “La scartas amarillas”, “Es el viento”, “Esa será y mi casa”… y muchas más, todas pegadizas, todas brillantes en su voz varonil y, sin embargo, aterciopelada. Sin duda estamos ante la mejor voz del pop español, pese a no poder desarrollar, por razones obvias, más que una pequeña parte de su potencial.
Con él se forraron los estupendos compositores de la época, artistas también, cargados de buenas y eficaces melodías: Juan Carlos Calderón o Augusto Algueró son buenos ejemplos de estos músicos, que marcaron toda una época. Luego quisieron continuar la estela de Nino con Juan Bau y Francisco, también valenciano, esa tierra tan musicalmente pródiga, pero ya no fue lo mismo.
Marisol era una niña cuando adquirió fama internacional, al menos en los países hispanos. Su cara dulce y su voz desgarrada marcaban un contraste que la hacían especialmente atractiva. Su hermosura se completaba con una gracia y un don especial para enfrentarse a las tablas. Actriz y cantante, acabó pronto su carrera voluntariamente interrumpida para retirarse a una vida más tranquila y relajada, aunque militante con sus compromisos sociales y políticos. “Estando contigo”, “Corre, corre, caballito”, Chiquitina” o “Me conformo”, eran la melodía que hacía furor en todos los patios de vecinos y ojos de patio de todas las casas españolas de los años sesenta.
Con un puntito aflamencado un poco más fuerte que el de Marisol también era popular, aunque menos, Encarnita Polo, que, por cierto, no le tocaba nada a la señora del caudillo. “Paco, Paco, Paco” y “Échale guindas al pavo fueron sus canciones más reconocidas. Buen ejemplo de un tipo de canción popular, demasiado popular para mi gusto; casi populachera podría decirse, pero que componía la banda sonora del noventa por ciento de la gente del momento. La verdad es que no tuvimos nada fácil hacernos con un buen gusto exquisito.
Un fenómeno extraordinario fue el de Karina. Esta mujer que en su madurez ha demostrado ser una casquivana compulsiva, en aquellos años sesenta era una dulce y angelical jovencita, que nos alegraba la vida con sus canciones optimistas e intrascendentes. ¿Quién, por culpa de ella, no buscó afanosamente en “El baúl de los recuerdos”?, ¿Quién no recibió el certero aguijón de sus “Flechas del amor”? Era imposible abstraerse de eso; estaba en todas partes; sí, en la sopa también. Omnipresente, contaminante, cándida e inocente Karina. ¡Cómo la queríamos!
También a Gelu, menos conocida y que versionaba a medio mundo. Queríamos menos, al menos los del género masculino, a un cantante que empezaba a mostrar buenas maneras. Se hacía llamar Camilo Sexto. Explotaría en la década de los setenta con éxitos inconmensurables como “Perdóname”, Melina”, “Fresa salvaje”, “Vivir así es morir de amor”. Pero donde a mí me rindió fue en su interpretación de la ópera rock “Jesucristo Superstar”. Yo mismo usé algunas de esas canciones en alguna que otra boda de amigos y compromisos.
Otra mujer de empuje y fuerza más que de voz, era Massiel. Ésta se atrevió con buenos textos, de Luis Eduardo Aute, por ejemplo, como era el caso de “Rosas en el mar” o “Aleluya”. Además, en el imaginario colectivo, fue la que salvó a España representando a Eurovisión cuando el desplante de Serrat, cantando el triunfador “La, la, la”.
Pero, como no quiero ser exhaustivo, sino tan solo ofrecer unas pinceladas del conglomerado musical que formó mi banda sonora y la de la gente de mi generación, aquí me detengo en este buceo por los sonidos de mi adolescencia, cuando empezaban a balbucear grupos y solistas los acordes de la modernidad. Pero había más en esa época y a ello vamos.

VIII. LOS GUATEQUES
A mí el tiempo de los guateques me cogió demasiado niño y cuando crecí a toda prisa para incorporarme a ellos, ya habían pasado de moda y estábamos en pleno auge de los clubes juveniles y las discotecas. Así que sé que existían y conocí muchas historias relacionadas con su existencia. Así que andaba yo por los doce o trece años cuando veía cómo mis conciudadanos que rondaban la mayoría de edad se reunían en algún lugar, previamente concertado, para echar una tarde de música y baile. Uno de ellos solía poner un aparato nuevo y revolucionario, luego llamado tocadiscos, y, en aquel tiempo pick up, primer síntoma de que el idioma inglés empezaba sin remedio a colonizarnos. Otro u otra ponía una habitación de su casa y todos los demás, el suficiente entusiasmo como para crear el clima necesario de picante al servicio de una sexualidad convenientemente reprimida por el franquismo. De modo que alrededor de unos cuantos y escuálidos refrescos, de unas aceitunas y unas aceitosas patatas fritas los inocentes jóvenes de los 60 divertían las tardes de sábados y domingos como mejor les daban a entender sus enormes ganas de alcanzar la madurez y con ella esa modernidad que a nuestra querida España no terminaba de llegar nunca.
El tocadiscos lo revolucionó todo: acabó con la selecta gramola y su carácter portátil lo convirtió en un elemento imprescindible en el mundo de los jóvenes; terminó enterrando la música en directo, a los acordeonistas y demás artistas animadores de fiestas y democratizó el jolgorio acercándolo a todas las clases sociales. Un aparato, pues, que, como casi todo en la vida, tenía sus ventajas y sus inconvenientes, pero que, sobre todo, nos acercó a los ídolos de una manera que no podíamos ni soñar antes de su aparición.
Y con aquel nuevo artilugio venían incorporados los nuevos ritmos, las nuevas tendencias musicales y hasta las nuevas costumbres que la juventud de medio mundo estaba asumiendo con toda naturalidad. Muchas veces, sin darnos cuenta, algo que parece insignificante y simple, resulta que nos proporciona cambios y nos transporta a una nueva situación, a una nueva realidad, a un nuevo paradigma. Que esto ha ocurrido se advierte cuando vemos que la generación anterior repudia lo que acaba de llegar. No lo entiende, les supera lo nuevo, se le trastocan los valores. Así ocurre siempre y así seguirá ocurriendo.
Las melenas, los vaqueros, las minifaldas y las barbas eran elementos demasiado revolucionarios para que nuestros padres y abuelos los aceptaran con naturalidad. De nada servía que tú les argumentaras que Jesucristo había usado barba y melena. Nada, eso era cosa de desarrapados y mangantes. Pero no era la idea hacer un tratado sociológico de nuestros pesares juveniles, sino hablar de aquellos compases que nos iban acompañando en ese transitar adolescente.
Y, claro, lo que salía por aquellos tocadiscos no era nada recomendable para el buen gusto, pero sí que animaba las fiestas y ponía a los dos sexos en la posibilidad de conexión imprescindible para el juego fundamental de la vida.
Tony Roland, Peret y sus rumbas, Los mitos, Palito Ortega y tantos otros constructores de canciones basura, se adueñaban del espacio donde se desarrollaba la festiva reunión y la llenaban de mostrencos acordes que, afortunadamente, apenas eran escuchados, porque el objetivo que llevaba hasta allí a los presentes era otro bien distinto. Así que el estropicio musical en las cabezas era menor.
Pero el rey de aquellos guateques era un belga que cantaba en español y que, con su peculiar acento afrancesado, apuntaba con sus melosas baladas directamente al corazón. No era otro que Salvatore Adamo. “Cae la nieve”, “Un mechón de tu cabello”, “La noche”, “Es mi vida” y, sobre todo, la reina, el no va más de aquellos saraos, la esperado por todos los guatequeros como agua de mayo, la simpar “Tus manos en mi cintura”. Esa melodía inauguraba el momento del cambio del tiempo rápido al lento. Adamo fue un cantante más que famoso en aquella España de los sesenta. Lo siguió siendo durante un tiempo, hasta que el viento del rock y el pop más agresivo lo postergó de manera casi definitiva.
Y ese era un momento capital y anhelado por todos los bailones. Había que estar muy atentos, pero con un poco de entrenamiento se conseguía presentir el momento para, en cuanto la música se ponía romántica y lenta, lanzarse en busca de aquella que queríamos depositar entre nuestros brazos por un ratito (lo que duraba la canción), aunque lo más probable es que sus codos, hábilmente colocados, impidieran nuestros ímpetus románticos.
No bastaba con la habilidad para ser los primeros en elegir, sino que había que contar con la aquiescencia de la muchacha, lo que ponía la cosa verdaderamente complicada y hacía que los más retraídos ni siquiera se atrevieran a intentarlo ante la alta probabilidad de una humillante negativa.
Ellas lo tenían más complicado, porque, en aquel tiempo, estaba mal visto que tomaran la iniciativa, aunque también usaban sus reclamos sentimentales y, a veces, alcanzaban también sus objetivos.
Yo no participé en los guateques, pero esta estrategia era similar en los clubs juveniles, tele-clubs, discotecas y demás lugares de esparcimiento. Un rito que había que cumplir, porque las facilidades para este tipo de cosas todavía tardarían unos años en llegar.
De manera que, recapitulando un poco, puedo decir que andábamos allá por la segunda mitad de los años sesenta, que la juventud de otros países andaba enfrascada en sus pequeñas revoluciones de las costumbres, que mayo del 66 había puesto de manifiesto la necesidad de cambio de un mundo demasiado enfrascado en sus mezquinas calamidades y que en España esas cosas eran vistas como algo tan lejano, que parecía de otros mundos.
Pero algo empezaba a calar aquella música y aquella manera atrevida de querer superar tiempos llenos de hipocresía y memez y, poco a poco, lentamente, empezamos a sacar la cabeza a flote intentando respirar aquellos aires de libertad, que andaban contaminando el contexto.
Así que los guateques fueron siendo sustituidos por las discotecas para los jóvenes y las salas de fiesta para los más maduros y las parroquias, como siempre, con habilidad, se fueron sumando al carro y creando sus clubes juveniles. En su momento hablaremos del que fue mi punto de partida en esto de la música, el famoso TES de Ronda, a cuyo frente estaba, por supuesto, un sacerdote. La iglesia siempre ha sabido adaptarse a su manera a los nuevos tiempos, aunque haya despotricado de ellos sistemáticamente desde el púlpito. Cuestión de supervivencia y de procurar llevar siempre el agua a su molino. Tenía yo 18 años cuando me incorporé a este club juvenil, así que desde el tiempo de los guateques hasta entonces no tuve más contacto con ese mundo que el que me llegaba por conocidos, familiares o lo que podía intuir por las películas o los programas censurados de la radio y la televisión.
Eran los tiempos en los que reinaba de una manera absoluta el “Dúo Dinámico”. Manolo y Ramón formaron la pareja más fructífera del pop español. Han estado en boga durante décadas y, aún hoy, su nombre evoca nostalgias y sentimientos fuertes y acendrados en varias generaciones. “Quince años tiene mi amor” era un himno para adolescentes que ha superado tiempos y progenies. “Amor de verano”, “Quisiera ser”, “Esos ojitos negros”, “Perdóname”, “Oh, Carol”, Lolita twist, fueron auténticos bombazos, de permanente vigencia durante mucho tiempo. Todavía en 1987 fueron capaces de lanzar un tema, que aún sigue siendo el himno de los luchadores animosos; se trata de “Resistiré”, que hasta algún equipo de fútbol ha llegado a convertir en su himno para superar los momentos de crisis y malos resultados. Pero es que además, no se limitaron a convertir en éxito todo lo que cantaban, sino que fueron productores exitosos de otros cantantes y grupos. Gente con estrella, en definitiva.
Juan y Junior, sin llegar al nivel de seguidores de los anteriores, también lograron alcanzar algunos éxitos verdaderamente notables. A mí me llegaba al alma especialmente un tema llamado Anduriña, que tenía ese aire nostálgico que calaba hondo y que logró alcanzar hasta al mismísimo Picasso, que hasta ofreció uno de sus grabados para la portada. Si no alcanzaron el nivel de popularidad de El Dúo Dinámico fue, seguramente, por su poca permanencia en el tiempo. Algunos años al final de los sesenta que dieron poco más que para seis discos sencillos. Las discrepancias internas llevaron a cada uno de establecer carreras en solitario, muy liviana la de Junior y de más contenido y profundidad en el tiempo la de Juan.
Así que de Juan y Junior llegamos a Juan Pardo, el componente que tuvo más largo recorrido. Juan era un todoterreno. Muy hábil a la hora de componer sus propios temas, solía dar con la tecla del gusto popular y construyó una carrera llena de grandes éxitos, de entre todos los cuales a mí me enternecía especialmente uno de ambiente gallego y campesino llamado “la charanga”. Se trataba de una canción dulce y compleja, larga y llena de matices que, siempre he entendido, era realmente espectacular. A partir de ahí se lanzó hacia una carrera en busca del éxito fácil que muy pronto dejó de interesarme. “Mi guitarra”, “Cuando me enamoro”, “Bravo por la música” fuero éxitos suyos, que yo ya no compartí demasiado.
Antonio Morales, Junior, que había compartido carrera con Juan Pardo, con los Brincos y los Pekenikes, siempre me pareció blandito y falto de garra y su música me pasó absolutamente desapercibida.
En los dos próximos capítulos hablaré de los solistas y grupos que llenaron de acordes mi juventud, antes de que yo mismo me integrara en ellos y empezara a hacer mis pinitos musicales. Aunque nuestro grupo solo hacía versiones de canciones del momento y no éramos creativos ni originales, sí que tuvimos nuestra repercusión en Ronda y aún somos recordados por muchos amigos y seguidores de aquella época.
Ni antes ni ahora ha logrado la música de guateques, discotecas y saraos instalarse en una estantería preferente de mi memoria sentimental. Anda por ahí, desperdigada en los pliegues donde he ido depositando todo aquello que de verdad che ido considerando valioso.
Sí que me ha servido toda esta morralla de melodías y ritmos intrascendentes para descubrir aquello que de verdad tenía valor. Ha sido como una referencia negativa que me ha llevado a acercarme a lo digno de reconocimiento y estima.
Hablo sobre todo de aquellos años 60 y 70 que atravesaron mi juventud. Más adelante, la música ha insistido en banalizarse más y más con el fin de ampliar los mercados y embrutecer los gustos. Pero a mí ya esta música disco ya me cogió con el gusto formado y apenas ha tenido en mí otra impronta que no sea la de tener que soportarla como cantinela de fondo de esta época falaz y frívola que nos ha tocado transitar.
Queda pues claro que mi afecto hacia este tipo de música fabricada ad hoc para un fin diferente al estrictamente musical nunca será ni siquiera mínimo. La música concebida para bailar, para aletargar, para entontecer nunca ha sido ni será de mi agrado. Hay demasiadas cosas buenas para andar perdiendo el tiempo con semejante remedo de obras musicales.
Tal vez tal desafecto provenga de mi incapacidad para perder el respeto humano que me produce el baile. Las discotecas siempre fueron para mí un lugar de humos y ruidos, que no dejaban articular ni palabras ni pensamientos. El mismo aprecio siento por los pubs, a los que siempre he sido reacio, por la misma razón de lugares montados para evitar la conversación y la interacción humana, que no sean las miradas entre la niebla.
Pero como todo lo que uno oye, aunque no lo escuche, forma parte de su banda sonora, pasemos a hablar de los grupos que durante mi adolescencia y juventud inundaban a guitarrazo limpio las pobres y aturdidas conciencias en formación.

VII. EL BOLERO, EL TANGO Y LA RANCHERA
Uno de los géneros preferidos por los españoles, en especial por las españolas, fue el bolero. Se trataba de un género procedente de América, que hizo su entrada en nuestro país gracias a la radio y, sobre todo, a la televisión. De entre todos sus intérpretes, era especialmente querido y admirado un cubano, que sobrepasaba ya los sesenta años en los tiempos de los que hablamos.
“El manisero”, “Dos gardenias”, “Tengo una debilidad”, “Un compromiso”, “Aquellos ojos verdes”, “Aquella camarera de mi amor”, “Esperanza, y, en especial, “Angelitos negros”, sirvieron para empujar al amor a millones de criaturas especialmente predispuestas. Eran bolerazos clásicos y edulcorados, que mezclaban la miel con la ternura y las historias truculentas, en las dosis necesarias para conseguir verdaderas obras maestras.
Pero no estaba solo Machín, había otros que llegaron a ser tan populares como él, aprovechando el camino que nuestro famoso cantante ya había desbrozado. Nat King Cole fue un caso especial. No hablaba en absoluto español, pero consiguió aprenderse unas cuantas letras y con un acento curiosísimo logró alcanzar el corazón de los españoles. En especial, fue “Ansiedad” su tema más recordado el que causó verdadero furor y el que a mí más impresión me dejó.
Luego apareció un trío, que terminó personificando las esencias del género bolerista; se hacían llamar “Los Panchos” y aún siguen funcionando, si bien con una formación diferente a la de aquella época. Sus canciones eran caramelos que endulzaban el corazón, enternecían las almas más duras y reclamaban el amor incluso de los más timoratos. Aquella “Historia de un amor” me dejó, en su día, absolutamente subyugado. Luego yo seguí por un rumbo diferente al de ellos, pero siempre continuaron alcanzándome con sus cadencias melodiosas y aterciopeladas y sus letras pegajosas, aunque a mí ya no me llegaban de la misma manera.
“Si tú me dices ven” me pareció siempre la canción perfecta; con ella, Los Panchos trascendían el bolero y entraban dentro de las canciones clásicas de toda la vida.
El bolero era y sigue siendo un género originario de cuba y que tuvo, ahora ya menos, una enorme trascendencia en los países sudamericanos. Desde ahí dio, como tantas otras cosas y artistas, el salto a España, donde cuajó como uno de los estilos preferidos por el pueblo, en especial del género femenino. En aquella España en blanco y negro, triste y deprimida por una posguerra que no terminaba de abandonarnos, el bolero cautivó a muchos potenciales amantes y puso en sus manos el elemento poético imprescindible para convertir los sentimientos en algo mínimamente literario y, por tanto, cargarlos de un poco más de dignidad. Esas letras parecía que decían exactamente lo que los amantes estaban sintiendo en sus escarceos amorosos.
Pro yo me acomodé más al ritmo del rock y del subsiguiente pop y a los textos y músicas de los cantautores y el bolero me influyó, porque era inevitable sustraerse a él, pero no tanto como para considerarlo como mi género preferido.
Los Panchos, Antonio Machí y at King Cole me introdujeron en este mundo, que cuarenta años después tuve la oportunidad de recrear en una comedia musical que titulé “A mí me mató un bolero” y que se estrenó en el Teatro Vicente Espinel de Ronda en el año 201 por parte del grupo al que pertenezco “Entreamigos. Con un texto bastante didáctico intentaba explicar allí el papel del bolero en la formación musical de mi generación, su erigen, evolución y trascendencia en el mundo hispano, mientras los mejores cantantes de esta tierra rondeña ponían su voz al servicio de los mejores ejemplares del género. Fue una experiencia inolvidable, como ya lo había sido un par de años antes la obra “La copla tuvo la culpa” que, con la misma intención, puso en pie las principales muestras del género para disfrute de los aficionados de mi tierra.
Luego aparecieron Bonet de San Pedo, Moncho y los diferentes cantantes de variedades que se acercaron al género, como Dyango, Gloria Lasso o Rocío Dúrcal, de la que enseguida hablaré como máxima representante española de las rancheras mexicanas. Pero yo ya había dejado atrás el bolero entre mis gustos musicales y estos ya apenas me rozaron y, como mucho, los he ido conociendo de oídas, sin prestarles excesiva atención.
Otro género procedente de América vino a inundar las ondas radiofónicas y televisivas españolas. Se trataba esta vez de una melodía
que llevaba incorporada una danza, de carácter marcadamente sexual, que con las restricciones eróticas de la época, suponían toda una transgresión cada vez que aparecía en la pequeña pantalla una pareja marcando los lujuriosos pasos y la sensual cadencia.
Decía Enrique Santos Discépalo, uno de los grandes creadores del género, que “el tango es un pensamiento triste que se baila”. En efecto, sus textos están llenos de relaciones frustradas o atravesadas por los más variados desastres. El tango es siempre un contenedor de las emociones y las tristezas que padecen los enamorados, hombres y mujeres del pueblo, especialmente en las cosas del amor, esa extraña y dulce enfermedad que se apodera de las almas y las convierte en pobres monigotes somnolientos y apesadumbrados.
En sus letras suele introducir palabras escritas en un argot local rioplatense llamado lunfardo, pero eso no impedía que el contenido terminara siendo perfectamente comprensible, sobre todo porque la propia introducción de cualquier tango ya nos orienta sobre el sentido y valor del contenido.
Mucho tiempo después, de la mano de Serrat en su disco en directo tuve ocasión de conocer una joya del género. Ser trataba de un tema de Discépolo que se llama “Cambalache”, una obra maestra que refleja las veleidades e inconsistencias de un siglo XX cargado de contrastes y paradojas.
Siglo XX, cambalache
problemático y febril,
el que no llora no mama
y el que no roba es un gil…
Así define al siglo pasado unas de las estrofas de un tango que acaba con la elocuente proclama
…que es lo mismo el que labura
noche y día como un buey,
que el que vive de las minas,
que el que roba o el que manda
o está fuera de la ley.
Carlos Gardel murió antes de cumplir los 50 por culpa de un accidente aéreo y el tango perdió para siempre su referencia fundamental. Su voz se adaptaba al género como un guante a la mano y su peculiar pronunciación, que cambiaba el sonido “n” por el de la “r”, lo convertía aún más en un artista original y único, que alcanzó tales cotas de popularidad que terminaron convirtiéndolo en un mito antes y después de su muerte. Conocimos a Gardel en aquellas grabaciones de los años 20 y 30 que sonaban a rayos, pero que evocaban a la perfección ese aire arrabalero y canalla que supuraban los tangos por todos sus poros.
Otro cantante que, procedente del otro lado del charco, visitaba con asiduidad televisión española era un argentino que se llamaba Carlos Acuña. Aquí se le conocía como “el otro Gardel”. Sin la magia de éste, sí que conseguía infundir a sus tangos la suficiente fuerza como para llegar al entregado público español. Nunca vi a Gardel, evidentemente, pero él era el mito; así que fue Acuña quien me enseñó que existían otras músicas populares más allá de la copla y del bolero.
Supongo que un argentino que se introduzca en el mundo de la copla tendrá sensaciones muy parecidas a las de un andaluz que se mete en el terreno del tango. Encontrarte algo distinto, pero comprensible por aquella sintaxis común que comparten todas las músicas del mundo y que para su descodificación apuntan más al corazón que a la cabeza.
Ese aire común también podía distinguirse en otro género americano, que esta vez procedía del centro de aquel gigantesco continente, de aquel México lindo y querido. Las queridas rancheras también alcanzaron nuestras orillas, a base de atravesar con su desparpajo el interminable Atlántico.
Vicente Fernández era el más consumado de sus cultivadores. Con especial emoción recuerdo una de sus míticas rancheras, “El Rey”, esa que se sabe casi todo el mundo cuando en las fiestas entre amigos llega el momento cumbre de su estribillo:
Con dinero y sin dinero
hago siempre lo que quiero
y mi palabra es la ley.
No tengo trono ni reina
ni nadie que me comprenda,
pero sigo siendo el rey.
Precioso canto a la bohemia y a la libertad, suficientemente valiosas como para arrostrar la precariedad y la soledad consiguiente.
En España, muy pronto caló este estilo, de la mano de “La Consentida y sus “horas negras” y otros americanos que nos visitaban, hasta calar en una española, que lo elevó a unas enormes cotas de popularidad: Rocío Durcal.
Repito una vez más que no pretendo hacer una historia de la música, sino tan solo referenciar aquí aquellos género e intérpretes, que me fui encontrando en el camino y que, con mayor o menor atención, los fui siguiendo, a algunos durante un trecho del camino y a otros durante todo el trayecto. En concreto, este de las rancheras y los mariachis no fue de mis preferidos, pero reconozco que tenían sus dosis y alegría y de encanto, al menos el que proporcionan las melodías enganchadas al corazón desde la infancia.
¿Qué te pasa,
chiquillo, qué te pasa?
Me dicen en la escuela
y me preguntan en micas…
La de la mochila azul,
la de ojitos dormilones…
¿Quién no recuerda estos versos inocentes y melancólicos?
Uno de mis actores favoritos es Mario Moreno Cantinflas. De vez en cuando rebusco por la red y encuentro algunas de sus joyas, que no tienen más valor cinematográfico que la presencia del insigne cómico, pero que yo vuelvo a disfrutar cada vez como si fueran estrenos. Pues bien, lo traigo a colación porque una de las escenas recurrentes de sus numerosas películas era la aparición del personaje que representaba interpretando un corrido o una ranchera, flanqueado por su coro de mariachis, como forma infalible de doblegar el duro corazón de la chica que desde su balcón lo escuchaba. No cantaba bien ni falta que le hacía, porque le ponía tales dosis de comicidad y de pasión, que era inevitable quedar rendido ante tamaño ejemplar del séptimo arte. Decía Charlot, nada menos, que Cantinflas era el mejor cómico del mundo. Son palabras mayores, que no requieren más comentarios.
“Volver”, en los labios de Carlos Gardel, fue todo un descubrimiento para mí. Aquel ritmo sincopado, aquella letra inteligente, lindando con los textos de los cantautores que yo empezaba a seguir y aquella melodía potente y sabrosa, me atraparon para siempre y me pusieron en el camino de querer profundizar en el conocimiento de aquel estilo tan diferente de la copla y el bolero, que eran más populares y divulgados por la radio y la televisión. Así que por el sendero que me abrió “Volver” conseguir llegar hasta los territorios donde deambulaban “Caminito”, “La comparsita”, “Mi Buenos Aires querido”, “Adiós muchacho”, “Yira”, “Melodía de arrabal” y algunos otros de los que no recuerdo el título.
VII. LA TELEVISIÓN

Nueve o diez años llevaba yo en este mundo cuando un buen día di con mis huesos en Ronda, acompañado por mis padres, que decidieron comer en un restaurante de cuyo nombre no tengo recuerdo y en el que la vi por primera vez. Mis ojos inocentes no daban crédito a lo que se les presentó por primera vez con una fuerza y un poderío, que me dejaron absolutamente subyugado. Aquella radio no solo regalaba sonidos, palabras y música, ¡también podía verse lo que ocurría en su interior! No acertaba yo a comprender tanta maravilla. No noté yo que mis padres fueran presas del mismo asombro, porque ellos comían como si tal cosa y, en especial, mi padre, no dejaba de instarme a que dejara de mirar hacia aquel aparato y me dispusiera a comer como Dios Manda.
Pero nada, no había manera, pese a los esfuerzos de mi progenitor, yo no podía abandonar el hechizo que me tenía la vista clavada en aquel asombroso artilugio. Apenas atendí a la comida, con el consiguiente disgusto de mi madre, para la que tener a sus hijos bien alimentados era el objetivo primordial de su vida; venía de una posguerra y había conocido la escasez de alimento y eso marca para siempre. Así que, primero comer y luego lo que venga; “primum vivere, deinde filosofare”.
De modo que comí sin ser consciente de qué ni de cómo lo hacía, porque aquella maravilla no dejaba tranquila mi atención ni un segundo. Mi primer encuentro con ella. Sí, era ella, la televisión. Pero tendrían que pasar algunos años hasta que volviera a reencontrarla. Era impensable seguir a su lado. Nuestra casa en el campo no disponía de corriente eléctrica, así que tuve que olvidarla pese a la fascinación que me había provocado. Un par de años más tarde nos instalamos en Ronda para que yo pudiera integrarme en la escolaridad normal, que el campo impedías. Así que, ya en la ciudad, tampoco tuve ocasión de encontrarme con ella, porque ni había medios económicos, no era común entonces que en las casas hubiera tal aparato. Poco a poco y durante varios años la gente más acomodada fue instalándolo en sus salitas y comedores.
Mi casa no fue de las primeras ni tampoco de las últimas en hacerlo. Así que tendría yo unos doce o trece años cuando, después de una extenuante presión por parte de toda la familia, mi padre accedió a presentarse en una tienda de la Calle de La Bola, que se llamaba Quicar para encargar el ansiado artilugio encantado. Entonces te lo llevaban a tu casa, lo montaban, ponían la antena y…a disfrutar de aquel prodigio.
Veíamos hasta la “carta de ajuste”. En los primeros años de la TVE solo había programación por la tarde; mientras tanto encendías el aparato y solo podías ver una inmensa marabunta de bolitas o chiribitas, que te dejaban la cabeza atolondrada. Un cuarto de hora antes de que empezara la programación aparecía una imagen fija en la pantalla, repleta de cuadritos, círculos y líneas, que, al parecer, servían para ajustar los parámetros de aquella rudimentaria televisión en matillas.
Pues bien, gracias a ella pude alcanzar el inmenso placer de empezar a conocer el aspecto, la figura y la imagen de aquellos cantantes, cuyas voces tan dentro llevaba gracias a la radio. Entonces no existía el playback y todo lo que aparecía en pantalla era en riguroso directo. Era algo extraordinario. Pero aquello no duró mucho. Pronto aparecieron los realizadores extravagantes, la moviola y la posibilidad de grabar. Eso empezó a degradar la música y a acabar con los músicos profesionales, que acompañaban todas y cada una de las actuaciones.
Recuerdo a un director de orquesta de acompañamiento, que era fijo en televisión española. Se llamaba Rafael Ibarbia y dirigía a aquel grupo de músicos mientras miraba a la cámara con una sonrisa, que aún te hacía disfrutar más de la música. Recuerdo en especial un programa, que se emitía los sábados por la noche y se llamaba “galas del sábado”. Allí estaba Ibarbia arropando a los cantantes de moda del momento, siempre que no estuvieran vetados y prohibidos por el régimen. Un programa aquel en el que Joaquín Prat compartía presentación con Laurita Valenzuela, un prodigio de belleza y simpatía del que andaba enamorada media España, la masculina y, supongo, que también alguna parte de la femenina. Por allí pasaban, en directo, los cantantes, magos y demás artistas de variedades del momento. No solo acudían españoles, también lo hacían, sobre todo, italianos y franceses. Gigliola Cinquetti y su “Non ho l´eta”, Rita Pavones y su “Bambola”, Mina, Iva Zanicchi y su “Orilla blanca”, Adriano Celentano o el gran Nicola di Bari, con su famoso “corazón gitano” o la incomparable “Guitarra sona piu piano”, eran la avanzadilla que llegaba a España de la música italiana, mientras que de Francia nos visitaban a menudo Maurice Chevalier, Charles Aznavour, Dalida o Mireille Mathieu, aquella pecosa sensual de mirada deliciosa.
Había un programa que a mí me introdujo a fondo en el mundo del pop. Se llamaba “Escala en hifi” y se difundía en la programación de mediodía; eran tiempos en que esa música era minoritaria y en horario de nocturno de máxima audiencia no hubiera tenido sentido. Así que al salir del colegio para el almuerzo me encontraba con la sintonía del programa y me aprestaba a disfrutar de los Miky y los Tonys, Juan Erasmo Mochi, Karina y demás fauna del primerizo pop español, pálido reflejo del aquel rock potente que ya estaba asentado en medio mundo.
Junto a los cantantes y como hilo conductor había una serie de sketchs protagonizados por actores que hilvanaban las distintas actuaciones. Luis Varela, María José Goyanes, Gloria Cámara, María José Alfonso o María Luisa Seco eran habituales en aquellos diálogos.
Aquel mítico programa me acompañó durante todo mi bachillerato. Eran los años sesenta; tiempos de precariedad, pero también de ilusión y esperanza.
Por primera vez, en este programa, se empezó a utilizar en España la técnica del play back, ese desastre que terminó llevándose la música en directo por delante y dejando en el paro a multitud de músicos y orquestas.
Así que el monstruo de mil cabezas del `play back, de la música enlatada, como una especie de mentira melódica e intrascendente, acabó con la naturalidad, emoción y verdad de la música en directo. Bien es cierto, que terminó popularizando y divulgando géneros y cantantes, que de otra manera nunca hubieran sido conocidos, pero, en el balance, los amantes de la música nos quedamos sin su esencia y autenticidad.
La televisión nos terminó introduciendo, pues, en la nueva música. El fin de la copla y de las canciones tradicionales había llegado. Un nuevo viento se estaba llevando por delante todo lo viejo y nos iba introduciendo, poco a poco, en el universo de la música que se llevaba en el mundo, ese mundo del que nos separaba el proteccionismo y la cortedad de miras de una dictadura, que empezaba por entonces a dar síntomas de agotamiento.
Los Brincos, Los Sírex, Los Módulos y muchos otros más empezaban a inundar con sus acordes las ondas, las cabezas y los corazones de aquellos jóvenes perplejos ante tal avalancha de modernidad. Más adelante hablaremos de la interpretación hispana que aquellos grupos que intentaban reproducir por aquí lo que los Beatles y compañía hacían por ahí fuera.
Pero ahora estamos hablando de la televisión y su enorme capacidad divulgativa de una música encaminaba a cambiar los gustos de la inmensa mayoría de la gente. Hasta los anuncios arrojaban melodías que se metían furtivamente en el alma y allí se terminaron alojando para siempre. Coches, frigoríficos, televisores, detergentes, cremas, perfumes y toda marca comercial que se preciara disponía de su popular y pegajosa melodía para atraer a los potenciales compradores. Por esa mi afición consuetudinaria a la música me gustaban tanto los anuncios o más que los programas, porque eran pequeñas píldoras de melodías y ritmos que deambulaban a su aire y libremente por mi cabeza como si tal cosa.
Muy populares terminaron siendo, gracias a la televisión, los festivales de la canción, en especial los de San Remos, Benidorm y Eurovisión. Éste último era todo un acontecimiento, esperado con ansiedad y seguido por la inmensa mayoría de los televidentes, en tiempos en los que solo había la exclusividad de una cadena. Verdaderos ídolos eran los que televisión española (se trataba y se trata de un certamen organizado por todas las cadenas que pertenecen a Eurovisión) elegía para representarla. Porque se terminó creando la certeza de que, más que a una cadena, representaban a todo un país. Por eso, Massiel o Salomé, que fueron ganadoras, alcanzaron enormes cotas de popularidad entre los españoles. De la misma manera que un cantante catalán, que empezaba, allá por 1969, fue repudiado oficial y popularmente durante muchos años, por la sencilla razón de querer cantar la canción que le habían compuesto en su idioma local y no en español. Era Serrat y aquello, más que hacerle daño, lo catapultó a la fama y el prestigio internacional, gracias a una carrera sólida que fue consolidando año a año con una regularidad y brillantez encomiables.
Muy aclamados por el público gracias al empuje de la televisión fueron dos grupos instrumentales, Los Relámpagos y Los Pekenikes. En especial, éstos últimos, eran muy queridos por la audiencia y sus estrenos se seguían con verdadera fruición. “Frente a palacio”, Lady Pepa” o “Embustero y bailerín”, fueron hit parade de una enorme trascendencia a finales de los sesenta y principios de los setenta.
Así pues, gracias a la televisión, y de una manera muy suave y a base de que las autoridades fueran permitiendo lo más edulcorado e inocente, poco a poco nos fueron llegando los nuevos vientos de la modernidad musical. Poca cosa, comparado con lo que soplaba por ahí fuera, constituyéndose en la banda sonora del mayo del 68, del movimiento hippy y de la libertad sexual. Aquí estas cosas no existían i se sabía de ellas, porque toda difusión de semejantes disparates estaba estrictamente prohibida. Pero ya se sabe que ponerle puertas al campo suele dar un resultado precario, parcial y efímero y, al final, el monstruo de la innovación nos terminó invadiendo y acabamos sucumbiendo al pecado y a la degeneración de los pelos largos y las faldas cortas.
Por fin, el Rock and Roll empezaba a empujarnos hacia adelante y nos ponía en las ondas de la actualidad, esa cosa comprometida, de la que nuestros paternales gobernantes preferían tenernos alejados, a base de anclarnos permanentemente en el pasado.
VI. EL COLEGIO

El año 1963 fue el mi traslado a Ronda y el de toda la familia. Las calles olían a cisco en invierno y en muchos tramos se podía percibir el perfume al aguardiente barato que exhalaban las tabernas. Nada era como es hoy, salvo la Plaza de Toros, los tres puentes majestuosos de la ciudad y las mentes conservadoras y recalcitrantes de aquellos que nunca cambian ni quieren que cambie nada. Las luces exteriores eran tristes, las de las casas, inconsistentes y poco fiables; el agua se cortaba con gran asiduidad y los bolsillos estaban tan vacíos como la única y poco dotada biblioteca del municipio.
Los bares no tenían ningún glamour, ni lujo ni ostentación, salvo el Jerez, en el que a los ciudadanos pequeños les quedaba el mostrador a la altura de la barbilla. Los demás eran tascas, con barriles y serrín en el suelo: las tapas no pasaban del medio huevo duro, el queso y los primeros experimentos de ensaladilla rusa. En algunos, muy pocos, había un pequeño televisor de 21”, en el que podía seguirse el partido que se televisaba en cada jornada de Liga.
Cines, si; curiosamente había dos de invierno, El Teatro Espinel y el Tajo Cinema, al que luego se sumó el de La Merced. De veranos había unos cuantos: recuerdo uno en la calle La Bola, otro, donde hoy reina el Parador de Turismo y otro, a la salida, en la carretera de Málaga; pero, creo que había más, pero que no recuerdo, porque yo los veranos los pasaba en el campo y me perdía estos lugares de esparcimiento.
Algún día desarrollaré estas estampas de una Ronda tan lejana, que parece de otra Edad o Época, más que de la Contemporánea. Habrá mucho que decir del deporte, del fútbol en especial, del cine, del teatro, de los paseos por la calle de La Bola, de los bares…
Esta breve introducción era imprescindible, porque solo el contexto es capaz de definir y enmarcar adecuadamente aquello que uno quiere poner de manifiesto, sobre todo cuando del pasado se trata.
Así que, en este ambiente, empezaron mis primeros vuelos rasantes al contacto con aquella gente, tan abundante, tan distinta de la que había dejado en el pequeño universo del campo. Aunque lo cierto es que, entonces, menos que ahora, el barrio de La Ciudad, donde vinimos a desembocar, tenía tan pocos vecinos que, en muy poco tiempo, tuvimos la ocasión de conocerlos a todos y saber de qué pie cojeaba cada uno, cosa bastante interesante y útil en las comunidades pequeñas. El resto de Ronda tampoco rebosaba en población, pero ya era otra cosa e introducirte en sus ambientes ya resultaba algo más laborioso.
Y mis primeros escarceos me llevaron al Colegio de Santa Teresa, regentado por los Salesianos, esos educadores obsesionados por el deporte y la acción en aras de mantener la mente de sus alumnos alejada del pecado. Pero no quiero ahora hablar de eso, sino de un tema que viene a colación del que nos ocupa en este trabajo. La música, esa que a mí me había calado desde la radio, se me presentaba ahora ligada a la liturgia católica de las misas y demás ceremonias religiosas. Cada día nos hacían oír misa y en ella se cantaba, sobre todo en aquellos días que exigían una celebración más rimbombante y solemne.
Pero donde de verdad me llegué a integrar en estos cultos fue a partir del curso siguiente, cuando pasé al colegio que la citada congregación tenía muy cerca y que no era otro que “El Castillo”. Allí, durante varios años asistí a lo que los salesianos llamaban la “clase de canto”. Bien por grupos o bien todos los alumnos del colegio a la vez, pasábamos al espléndido salón de actos, en el que durante media hora aprendíamos los diferentes cantos de la liturgia, que luego interpretábamos a coro durante las celebraciones. En esos ensayos, dirigía un profesor, normalmente un meritorio aspirante a sacerdote con conocimientos musicales, y en un extremo de la primera fila se colocaba un personaje peculiar al piano, Don Juan “El Ciego”. ¡Cómo me gustaban las introducciones que hacía con aquel instrumento encantado! Me las terminé aprendiendo de memoria. Cantábamos a dos y, a veces, hasta tres voces. Era, con diferencia, lo mejor de lo que ocurría en aquel centro de enseñanza.
En esas clases aprendíamos los cantos litúrgicos, que luego se interpretaban en las misas diarias, las bendiciones vespertinas, novenas, triduos y demás parafernalia eclesiásticas, que era, con diferencia, lo peor de aquel colegio. Pero era realmente emocionante y espectacular cuando llegaba mayo y las famosas novenas de María Auxiliadora.
Entonces, la inmensa cantidad de fieles que acudían a la iglesia hacía que los alumnos tuviéramos que ubicarnos en el coro, donde don Juan, sentado a un órgano eléctrico, acompañaba a aquel inmenso grupo de voces, unas blancas, otras más negras, pero todas perfectamente conjuntadas gracias a la labor minuciosa de ensayos diarios y concienzudos.
¡Con gozo y con alegría,
cantamos Virgen sagrada,
(Aquí introducía don Juan un acorde seco con el piano, en los ensayos, con el órgano, en las ceremonias, que quedaba muy solemne y espectacular).
que siempre fue inmaculada,
vuestra concepción, María!
Hasta aquí llegaba el coro al unísono; lo siguiente era interpretado por un grupo escogido, de las voces más selectas, aunque siempre varias; nunca había solistas, tal vez porque los curas no querían fomentar ni cultivar la vanidad de ninguno de sus alumnos, por cierto, masculinos todos.
Era la educación y el método preventivo de Don Bosco, el fundador de los salesianos.
Es la pureza la flor sagrada,
que a Dios recrea y más le agrada” …
¡Qué obsesión tenía (y sigue teniendo) la Iglesia con la sexualidad! Esto daría para otro libro, así que sigamos con la partitura que teníamos entre manos y dejemos esa para mejor, o peor, ocasión.
Don Antonio Fleitas Santana era un seglar que daba clases en el colegio. Impartía cualquier asignatura; era un todoterreno y, como era imposible que tuviera tantas especialidades, lo más probable es que no tuviera ninguna, y los curas aprovecharan su indudable carisma con los chavales para ahorrarse un buen dinero en contratar a profesores titulados. Pues bien, tan versátil y completo era este docente que, cuando don Juan, “El Ciego”, ya mayor, faltaba por alguna circunstancia, casi siempre de salud, él se sentaba al piano o al órgano y acompañaba las canciones como si tal cosa. ¡Un prodigio de hombre!
Pese al deleite que yo sentía con aquellas experiencias musicales, no sé explicar por qué, con el correr del tiempo, fui perdiendo la afición a cantar en corales y demás agrupaciones y ya nunca más volví a hacerlo hasta que mi amigo y maestro Pablo Jiménez Prieto me invitó a participar con su grupo en un disco precioso que grabó musicando poemas de poetas andaluces, ya en época bastante reciente. De esta experiencia hablaremos en su momento.
El último curso que se impartía en el colegio, sexto de bachillerato, era costumbre culminarlo con un viaje de fin de trayectoria escolar. Era algo recién inaugurado, pues en aquel tiempo todo lo que no fuera trabajo, esfuerzo y sacrificio era obviado por una sociedad instalada desde hacía mucho tiempo en la carencia. Pero nosotros alcanzamos a participar en esta nueva ola que empezaba a montarse alrededor del ocio y el placer. Así que decidimos, entre todos, hacer un recorrido, dentro de España, por supuesto, que nos llevaría por distintas capitales del Levante nacional. Pero lo que nos trae a colación este tema, es que para recaudar fondos había que emplearse a destajo y así nos vimos cada uno de nosotros obligados a sacar de dentro nuestras mejores aptitudes y habilidades. Unos vendiendo dulces, otros haciendo malabares, otros montando una obra de teatro y a mí, precedido de mi condición cantarina, me tocó actuar en varios festivales recaudatorios.
Sin guitarra, porque no eran tiempos ni para aprender a tocarla ni para comprar una, y sin ningún tipo de acompañamientos, porque aún no se habían inventado ni el karaoke ni las bases musicales, simplemente “a capella”, allí que me plantaba en medio del escenario cantando, nada menos, que el éxito del momento de Julio Iglesias, “Gwendoline”. De esta manera volvía a cantar en público, algo que desde la Campanera encima de una mesa no me había vuelto a ocurrir. Y fue un éxito, tanto, que uno de los curos, don Francisco Carrillo, hasta la grabó con un pequeño casete, absolutamente revolucionario para la época, que se había agenciado no sabíamos cómo.
Tan dentro de mí
conservo el calor…
Así empezaba la canción, razón por la cual a Julio Iglesias, lo apodaron “el termo”
En compañía de otros dos o tres alumnos, también interpretábamos una canción que se llamaba “El hombre de Cromagnon”, que era una especie de canon cómico, que quedaba muy aparente y divertida.
Así que, entre unas cosas y otros, la música seguía presente en mi vida, aunque de una manera modesta y esporádica. La próxima vez que me subiera a un escenario sería muy pronto, tras terminar los estudios en “El Castillo” y abrirse la famosa “Casa de Don Bosco, la sede donde se instalaría el legendario y recordado “TES de Ronda”. De ello hablaremos dentro de unos capítulos.
Una última experiencia quiero contar de mis atribulados años adolescentes en mi colegio. En éste no solo había curas ya consagrados a su misión pastoral, sino que también pululaban por sus pasillo y aulas unos jóvenes aspirantes al noviciado, a los que llamaban clérigos. Eran gente que pretendía acceder algún día al sacerdocio y que pasaban por estos centros realizando una especie de prueba de fuego, tal vez para comprobar si sus vocaciones tenían fundamento y vocación de continuidad. Uno de ellos, del que lamento, no recordar sus apellidos, que se llamaba Rafael, componía canciones y, al conocer mi afición, las solía compartir conmigo. Lamentablemente no quedan registros de las mismas ni en ningún sistema de grabación ni en mi memoria, por lo que no puedo alcanzar a traerlas hasta estas páginas.
No he vuelto a saber de él, pero por si en sus manos cayeras estos recuerdos, aquí dejo el único fragmento que se me grabó para siempre, por esos caprichos caprichosos de la mente retorcida que incorporamos los seres humanos:
Cuando tú me miras eres como el viento,
mides mis palabras y mis sentimientos,
pero no sé cómo tu mirar me aleja
a un lugar profundo de esta pobre Tierra.
Es tan triste tu mirada cuando miras así
y es azul el cielo, cuando todo es gris,
cuando tú me miras todos es para ti…
Una cosa inocente e ingenua, pero no inferior a las insignificancias que se oían entonces y que se siguen oyendo hoy. Y no solo tengo la letra, también conservo la música perfectamente guardada en un archivo muy vívido de mis recuerdos entrañables.
Y eso fue todo lo que puedo recordar de mis experiencias musicales de aquellos años escolares. Poco más había. Empezaban a aflorar los tocadiscos, pero muy pocos podían comprarlos, las actuaciones en directo apenas existían y la música era una cosa callejera o eclesiástica. Menos mal, que al final de mis estudios en este centro, la televisión vino al rescate de los melómanos, con programas de variedades y monográficos musicales, que nos fueron poniendo en contacto con el mundo. De ello tratará el próximo capítulo y ahí sí hay ya mucho más que contar.
V. MÁS ALLÁ DE LA COPLA

Víctor Manuel San José Sánchez fue el primer cantautor con el que me tropecé. Se llamaba así, cantautor, a alguien que componía sus propias canciones, tanto las letras como las músicas y que, además, se atrevía a cantarlas. Los cantautores, en general, son gente sin grandes facultades vocales, pero que se han ido apañando muy bien para transmitir sus propias obras de una manera muy eficaz e incluso brillante.
Mis calostros musicales, que estaban ordeñados de la misma copla, cuadraban muy bien con aquellas historias y aquellos textos poéticos e inteligentes de este hombre sereno y solidario.
Van subiendo los mozos
con los corderos al hombro,
sube la gente contenta
a la fiesta del patrono.
Así empezaba la canción más conocida de sus primeros tiempos, “La romería”. Una joya, que todavía me pone los pelos de punta. En aquel mundo rural en el que me movía, su letra tenía una especial capacidad sugestiva.
Víctor Manuel me abrió la puerta a este mundo de la canción poética o de la poesía cantada o… no sé cómo llamarla, pero en todo caso, se trataba de un universo en el que se cuidaban los textos y los arreglos musicales, de manera que el resultado era un producto de nivel que a la mayoría no podía llegar a seducir.
Eran ya los tiempos del rock and roll, pero aquí en España eso eran perversidades de fuera que las autoridades se encargaban de que no nos contaminaran en exceso. Por eso aquí seguíamos con los restos de una copla cada vez más descafeinada y los albores de una serie de cantantes melódicos, más preocupados por el éxito fácil que por la calidad. Eran los equivalentes a los famosos crooners estadounidenses que, pese a la avalancha inicial, supieron no sucumbir al rock desenfadado y fresco. Frank Sinatra, Bing Crosby o Dean Martin eran la avanzadilla de esa música tranquila y sosegada, especialmente indicada para el público burgués de aquellas tierras.
Y el equivalente que arrasaba, entre las féminas sobre todo, era un muchachete de voz poderosa, ejemplar modulación y modales extraordinariamente afectados, que se hacía llamar Raphael. Siempre supuse que ellas estaban enamoradas de su voz o de sus canciones, porque otra cosa no podía llegar a entenderla. Pero aparecía por las ondas y luego por la televisión diciendo “Yo soy aquel…” y ya las tenía a todas en un puño. ¡Qué poderío! También él forma parte de la banda sonora de mi (nuestra) vida. Siempre me ha aparecido excesivamente histriónico y bastante vulgar, pero su timbre y su voz no pueden discutirse. “Hablemos del amor, “Balada triste de trompeta” “El trabajo” y ,sobre todo, “El tamborilero” eran alimento espiritual permanente y continuado en aquellas España de los años sesenta y setenta, cuando ya los Beatles y compañía habían sentado las bases de la modernidad. ¡Y nosotros sin enterarnos!
Ya en tiempos televisivos, no tendría yo más allá de doce años, surgió de repente y para quedarse un cantante desgarbado, de voz nasal y aire cómico, que usaba unas corbatas exageradamente largas y que se llamaba Luis Aguilé. ¡Madre mía, qué tirón tenía aquel hombre! Sus canciones eran un monumento constante a la estupidez y a la majadería, pero sus shows venían muy bien a quienes estaban encargados de tener a las masas en la inopia. ¡Cuando salí de Cuba”, aquel canto contrarrevolucionario, que entonces no pasaba por tal porque, sencillamente, aquí eso de la conciencia política se nos despertó bastantes años después, era su canción bandera. “El tío calambres”, “La banda está borracha” o “Juanita Bananas” dan idea por sus títulos del carácter fundamentalmente humorístico de su obra. Pero aquella melodía de “Cuando salí de Cuba” aún sigue latiendo dentro de mí y me convirtió durante varios años en un seguidor incondicional de este entrañable showman.
Repito que no es la pretensión de estas memorias ser exhaustivas. Quiero, tan solo, revivir lo que me viene sin mucho esfuerzo a la memoria, sin necesidad de acudir a ningún tipo de documentación o historias de la música. Es decir, recordar lo que no necesita ser recordado, porque aún lo tengo por ahí flotando, a flor de alma, aunque, por supuesto no todo me era grato ni buscado. Pero esta era la atmósfera musical que uno respiraba, francamente no muy encomiable ni dilatada, pero es lo que había. ¡Qué diferencia con lo que ocurre en la actualidad; ¡ahora toda la música, toda, está a disposición de quien quiera disfrutarla! ‘Qué lujo!
Luego, en el capítulo de los cantautores, hablaremos de nuevo de él, pero en estos albores de mi incorporación a la música, un sudamericano vino a acompañar a Víctor Manuel en estas tareas de la música de autor. Era un hombre de voz vigorosa, monumental y de aspecto lustroso y recio, que se llamaba, Alberto Cortez. Pronto se convertiría en uno de mis cantantes preferidos, con canciones como “Las palmeras” o “No soy de aquí”.
Así que más allá de la copla empezaban a asomar con timidez, pero con fuerza, cantantes de ambos géneros que empezaban a flirtear con canciones, que, poco a poco, se iban alejando del patrón musical y poético de aquella. Era el caso de José Guardiola, que se hizo superfamoso cantando de la mano de su hija aquel melifluo y melindroso “Di papá”. Empezaba la niña la canción y cuando él entraba con su voz cavernosa y profunda se producía el delirio colectivo entre sus oyentes fanáticos.
También empezaba a asomar su melena rubia una chiquilla deliciosa, que rápidamente enamoró a todo el mundo. Se hacía llamar Marisol y sus rasgos infantiles no se compadecían con una voz casi tan grave como la de Guardiola. Era una cantante que también tuvo su relevancia en el mundo del cine. No tuvo una carrera larga y pronto se retiró para siempre dejándonos a sus enamorados con dos palmos de narices.
Un caso singular de la época era un cantante que convertía todos los éxitos del momento en celebradas parodias cargadas de humor. Era Emilio El Moro. Había nacido en Melilla en la década de los años veinte, tal vez por eso le cuadraba el apelativo como anillo al dedo. Para acentuar aún más tal sobrenombre actuaba y aparecía en la portada de sus discos tocado con el famoso gorro norteafricano. Especialmente celebraba yo una versión de “La romería” de Víctor Manuel, en la que alteraba la letra de esta guisa:
“Y el pastor que hacía dos años
que a su casa no volvía
se encontró con cuatro niños
y a dos no los conocía”.
También actriz, como Marisol, aparecía en las ondas haciendo competencia a la copla, un chica de carita redonda y voz poderosa, que se fue especializando en los famosos corridos mexicanos. Terminaría siendo la reina de las rancheras. Era Rocío Dúrcal y también era una de mis novias musicales.
Como es natural, voy a limitarme a citar a aquellos que tengo de manera más vívida en la memoria. Había otros, pero estos son los que más me calaron. Entre todos fueron construyendo los cimientos de mi edificio melódico y rítmico. Había de todo, pero, con el tiempo, debe uno admitir que la calidad no era más que alguna cosa que debía andar por ahí escondida y que, por culpa de su extrema timidez solo aparecía en público en contadas ocasiones. Tengo que recordar también, que todo lo que he contado hasta aquí me llegó vía radio y que aún la televisión no había hecho acto de presencia en mi vida. Pronto llegaremos a ese punto y veré reaparecer ante mí en persona, en imagen, a aquellos seres misteriosos de los que solo conocía su voz.
Y aunque este capítulo quiere trascender la copla, lo cierto es que tengo que citar a una coplera, que también trascendió este género, por sus enormes facultades vocales y sus incursiones en otros géneros. Estoy hablando de Rocío Jurado. Esa cantante extraordinaria cuando cantaba y absolutamente insoportable cuando abría la boca para hacer cualquier otra cosa que no fuera entornar. No era mi preferida, pero también ocupa un lugar en mi pedigrí musical.
Pronto llegará la televisión a mi vida; ya lo había hecho para otros españoles, todos aquellos que vivían en Madrid, en Barcelona y en otras capitales que accedieron a este medio antes que los que vivíamos en estas zonas andaluzas, un poco/mucho olvidadas/abandonadas. Ni que decir tiene que los que vivíamos en el campo éramos absolutamente ajenos a estas modernidades, que no podían caber en la cabeza de aquellos aldeanos, que aún andaban recolectando sus cosechas a la vieja usanza, destripando terrones con las mismas técnicas que usaban los romanos y usando las caballerías como el más reciente de los medios de transporte.
Así que, hasta el 1953, año en el que mi familia decidió trasladarse a Ronda para que aquí el que recuerda estos lances pudiera estudiar y formarse, no tuvimos acceso al agua corriente ni a la luz eléctrica. Ya había televisores en algunas casas rondeñas, aunque a la nuestra no llegaría hasta un par de años después, cuando entre la familia y los amigos pudimos convencer a nuestro progenitor de que había que adquirir aquel aparato maravillosos, que a él no le interesaba absolutamente nada, porque su vida se desarrollaba en la calle y no tenía tiempo para sentarse a ver esas cosas.
Así que, hasta ese citado año, siguió siendo la radio el único elemento de enlace con el mundo fascinante de la música. Mundo que, como hemos visto, estaba copado casi en exclusiva por la copla. Pero había otras cosas, como también hemos recordado, y otros géneros que, por lo menos para los programadores de las emisoras, eran totalmente menores y secundarios. De vez en cuando, muy de tarde en tarde, aparecía algún fragmento de zarzuelas famosas, en especial, la parte de los pasodobles, o surgía algún fandango de letra melodramática o aparecían cantantes como Luis Mariano, algún rumbero o alguna orquesta de fiesta interpretando curiosos potpurrís de temas conocidos.
¿Y el jazz, el blues y todo aquello que luego supimos llevaba ya varias décadas moviendo las almas y los cuerpos de los audaces extranjeros? Sencillamente, no existían; no teníamos acceso a esas exquisiteces, porque el régimen puritano que velaba por nuestras almas no veía conveniente que aquellas novedades nos contaminaran de mala manera. Así que Elvis Presley tuvo que esperar bastante tiempo para mover sus lascivas caderas para las españolas y los más recientes Beatles y Rolling Stones eran mitos inaccesibles para los oídos españoles.
Así que yo seguía con mis “discos dedicados”, mi copla lacrimógena y rancia, de batas de cola e interpretaciones lacrimosas y el soniquete pegadizo de aquellos anuncios un tanto inocentes y primerizos. Os juro que no renuncio a este caldo de cultivo, pero soy consciente de que había más paja que grano en aquellos mis primeros pasos como oyente apasionado.
Y entre aquellos cantantes que trascendían la copa estaba, nada menos, Sara Montiel, aquella musa, que tenía la increíble habilidad de descumplir años a través del ejercicio de una voluptuosidad un tanto trasnochada, aunque atrevida para aquellos tiempos de mojigatería radical. Ella fumaba esperando al hombre que quería y que no coincidía con los deseos de millones que sí hubieran estado encantados de esperarla a ella. No era mi tipo, pero tenía su morbo la criatura y fue capaz de poner de modo el cuplé, ese género picante, antecesor de la copla y que seguía sobreviviendo en revistas y demás bodrios musicales de la capital.
De la zarzuela se escogía por parte de las emisoras los fragmentos más comerciales y pegadizos, sobre todo de aquellas que los años habían demostrado que eran más queridas por el público; La Revoltosa, La verbena de la paloma, El barberillo de Lavapiés, La canción del olvido, La boda de Luis Alonso…llevaban dentro un suculento manjar para oídos delicados y nacionales. No podíamos entender la mayoría de los españoles, que este género tan castizo y armónico estuviera en la consideración general por debajo de la circunspecta y culta ópera.
“¿Dónde vas con mantón de Manila?”, “Por la calle de Alcalá / con la falda almidoná/ y los nardos apoyaos en la cadera” eran fragmentos que emocionaban hasta la lágrima, si uno la tenía fácil y el sentimiento patriótico a flor de piel.
Con motivo de las fiestas generales y locales que pródigamente se repartían por toda España, las emisoras solían lanzar al viento los cantes regionales más conocidos y populares. De esa manera, todos conseguíamos emocionarnos entonando Asturias, patria querida o el pasodoble Valencia, a pesar de su provincialismo perfectamente determinado. Desde Santurce a Bilbao, en especial, era una de estas tonadas que me ponían sentimental sin darme cuenta.
También, orillando la copla dominante, se escuchaban a veces las canciones de tuna, que evocaban un mundo alegre, juvenil y universitario. Clavelitos, La tuna compostelana, Triste y sola, eran los ejemplos más melodiosos de aquellos cantares que iban regalando por las calles aquellos, decían, mozos vestidos y ataviados con las galas de las diferentes facultades. Digo “decían”, porque a través de las ondas radiofónicas, uno no podía más que intuir, muchas veces, de forma errónea, la realidad. No obstante, y sigue siéndolo aún, la radio era y es una fuente de estímulos para la imaginación, que siempre es capaz de ir un poco más allá de la prosaica realidad.
¡Y cómo llenaban el alma de ardor épico los himnos y canciones castrenses y los pasodobles militares! Aún siguen poniendo los pelos de punto a muchos nostálgicos, de una forma, un tanto ya, extemporánea. Estas cosas tienen sus tiempos y ya no debieran emocionarse canciones como El novio de la muerte, esa terrible exaltación de la Parca y de su capacidad de seducción entre los jóvenes. Ya no debiera, pero entonces era un torbellino de pasiones las que sacudía.
Soy un hombre a quien la suerte / hirió con zarpa de fiera; / soy un novio de la muerte que va a unirse en lazo fuerte / con tan leal compañera.
¡Manda güevos!, que diría el exministro Trillo.
En fin, después de estas cosas como cimientos de la formación personal de un joven español, no sé cómo ha podido uno labrarse su propia personalidad y su espíritu crítico. Mérito que tenemos los que aquí estamos y hemos pasado por semejante laminación de nuestros propios criterios a base de tanta Formación del Espíritu Nacional, tantas clases de Religión, tanta novena y tanta mentira envuelta en doctrina y valores eternos. Otro libro exigiría semejante expolio de las conciencias. Pero como lo que no te mata te hace más fuerte, pues aquí seguimos, dispuestos a enfrentar los morlacos que nos echen, que para eso estamos ya más que acostumbrados a lidiar con las peores fieras.
Más allá de la copla, aunque lindando fuertemente con ella, estaba el pasodoble. A mí me calaban de manera especial. Aficionado como siempre fui al mundo de los toros, me resultaban altamente emotivos y conmovedoras aquellas sabrosas y hasta, algunas, sobrecogedoras. Nerva, El gato montés, Manolete, Pan y circo y, especialmente, En tierra extraña, eran capaces de elevarte al séptimo cielo. Aún me siguen moviendo por dentro, aunque lo que sí dejé en el camino fue la afición taurina, orillada por una especial sensibilidad hacia los animales que, tal vez, va aumentando con la edad.
IV. LA MÚSICA "EN DIRECTO"

Como queda consignado en los capítulos anteriores, mi trato con la música quedaba reducido a lo que la cajita mágica de la radio quería proveerme. Muy pronto aprendí aquellas coplas, que contaban historias inverosímiles de personas mayores y aquellas canciones melosas con las que soñaban mis femeninas familiares y vecinas. Como también aprendí las sintonías y reclamos publicitarios de aquellos anuncios ingenuos y primerizos de los años cincuenta.
Así que, pertrechado de esas armas melódicas y forzado por mi gente, que pronto habían descubierto mis infantiles habilidades melódicos, no tardé mucho en verme encaramado a una mesa entonando el último éxito de Joselito, que siempre era el mismo, “Campanera”. Por todas las casas que iba de visita con mi madre, tenía yo que repetir el numerito del niño cantor lanzando al viento los famosos gorgoritos de aquel fenómeno de garganta prodigiosa y cabeza descomunal. Y no debía yo hacerlo mal cuando era reclamado en fiestas, reuniones y demás saraos como número especialmente digno de ser contemplado. Hay que decir, para descargar mi vanidad, que mi voz no encontraba en aquel tiempo otras cosas con las que competir. De esa forma, era más fácil que aquella gente, poco instruida y menos mundanizada del campo rondeño de los años cincuenta, me tuviera considerado poco menos que como un artista.
A muy pocos de los miembros de mi familia les podía caber la menor duda de que yo sería un buen cantante, porque, siendo yo el más pequeño, todos ellos vieron cómo mi madre arrojó al tejado de la casa las uñas del primer corte cuando no llevaba más que unos días en este mundo. Al parecer, esa era la razón de que tuviera tanta facilidad para reproducir coplas, canciones y anuncios, como si fuera el mismísimo rey de los papagayos.
Esto que cuento ocurría en los alrededores de una zona rondeña que se llama “Ronda la Vieja”, muy cerca de un cortijo en el que tenían sus vidas y pertenencias unas cuantas familias, como si de un pequeño poblado se tratara, “El Charco Lucero”. A mí me gustaba mucho “ir de visita”, que era algo que entonces se hacía con bastante frecuencia, con objeto de cumplir con los vecinos por lutos, convalecencias, bodas o bautizos. Y me gustaba, porque siempre se hacía coincidir con la hora de la merienda y ponían unos cafés y unos panes de aquellos de masa con pesa y densidad de plomo, acompañados de los últimos productos de la matanza, que” quitaban el sentío”, como diría un sevillano flamenco.
De modo que estamos por los últimos años de la década de los 60 y aquí, un servidor, con no más de cinco años, sirviendo de atracción de feria para todos los vecinos que querían ver y escuchar “una cosa graciosa de verdad”. Era sin duda música en directo lo que yo hacía, aunque había algo más, muy poco.
En el campo había muy pocas cosas para distraerse y menos para divertirse; eso ocurría, aunque también de forma escasa y tímida, en las ciudades pequeñas, como en Ronda. Seguro que en Madrid y Barcelona era otra cosa. Pero lo cierto es que, en general, la cultura de la diversión no estaba generalizada y la gente no tenía tiempo más que para trabajar ni más dinero que para comer y para alimentar a los suyos. Y en esos pocos ratos en los que podía eludirse la obligación, estaba presente la música. No más de tres o cuatro veces al año, tal vez en carnaval, en Navidad o en las distintas ferias, aparecía por la vereda un personaje, que presagiaba fiesta. Estaba convocado para animar el consiguiente baile, que tenía lugar allí donde más vecinos se arracimaban, en decir, en el ya nombrado “Charco Lucero”. Así que allí terminábamos todos los habitantes de la zona, niños incluidos y allí, sentado en una silla preferente, que a mí me parecía un trono, se sentaba nada más y nada menos que el maestro “Joseito el Ciego”. Sí, ciego y todo, era capaz de trasladarse a aquellos lugares que distaban más de veinte kilómetros de Ronda; acompañado, es sí, por un vecino, que era el encargado de recogerlo. Y ciegos se ponían los mozos de cerveza, las mozas de sangría y, los niños, supongo que de gaseosa; eso es algo de lo que no quiero acordarme. Y ciego y ensimismado me quedaba yo al lado de aquel hombre, de aquel genio, de aquel héroe que era capaz de sacarla aquellas maravillas a aquel instrumento que acompasadamente abría y cerraba sus fuelles como por arte de encantamiento. Aquella lluvia de notas me empapaba por dentro como un rocío vivificador y reconstituyente; algo así para el alma como la Quina san Clemente, que abría las ganas de comer, para el cuerpo.
“Campanera” era la canción preferida por aquel auditorio de torpes bailongos y ávidos ojos escrutadores de posibles y utópicos romances, romántica y nocturnamente presentidos. Sí, la misma “Campanera” a la que yo declaraba mi amor encaramado a una silla cada vez que a alguien se le ocurría la persistente idea de hacerme cantar. Y “Campanera” se metía dentro y no había manera de sacarla y se instalaba en la cabeza y en los labios durante varios días hasta que, un buen día, desaparecía hasta la próxima llegada de Joseito, “El Ciego”, uno de mis maestros, el primero, al menos, al que yo pude disfrutar tocando en directo, haciendo música allí mismo, delante de mis propios oídos, instalándose para siempre en mi memoria sentimental y poniendo los cimientos de la banda sonora de mi vida.
Había una vecina de “En Charco Lucero”, joven y guapa, creo recordar que se llamaba Adelina, que siempre intervenía en estas fiestas cantando una canción, que interpretaba de manera maravillosa y que se llamaba “Las horas negras” y que hizo famosa, a la vez que ella también se hizo a fuerza de cantarla, una cantante que se hacía llamar “La Consentida”. Aquel corrido mejicano ponía los pelos de punta a todo el personal, que volvía a sus casas derrochando palabras de gran admiración hacia aquella joven que, se día, de haber nacido en “otro sitio” habría hecho carrera en esto de la canción melódica.
Al hilo de este pasaje del antecedente inmediato de los guateques, quiero aprovechar para hacer una reflexión sobre los músicos. En nuestro mundo actual, en el que hay un desmedido fervor por los ídolos que engendra el mercado musical, apenas somos conscientes del poco prestigio social del que siempre han gozado los intérpretes. En los tiempos clásicos del Barroco, del Romanticismo, los músicos eran poco menos que asistentes de algún gran señor que los protegía y los tenía poco menos que a su servicio. El tiempo no hizo cambiar esto mucho y, salvo los ídolos de masas que tienen la consideración de semidioses, el músico, en general, es un ser sospechoso al que hay que acercarse con precaución, porque en él suele convivir la malicia con la molicie. De ahí, que desde tiempo inmemorial éste fuera un oficio de ciegos o personajes inadaptados, incapaces de adaptarse a una vida normal. Y ahí seguimos; más de un padre actual prohíbe a su hijo acercarse a una guitarra eléctrica o huye despavorido ante la pretensión de su niña de salir con un coleta electrónico.
No, no están bien vistos los músicos, a pesar de que, cualquiera contestará en una encuesta que la música es su preferida de todas las artes. Tienen, tenemos, mala imagen los músicas, pese a que hacemos soñar, amar, disfrutar… ¡Qué le vamos a hacer! A cambio tenemos la fortuna de ser capaces de sacar sonidos maravillosos de un instrumento, que solo es capaz de cobrar vida en nuestras manos. Pocas cosas puede haber en la vida parecidas a eso.
En la España de finales de los cincuenta y primeros sesenta era un lujo sentarse todos los días un par de veces a la mesa. Es difícil entender esto desde esta época de supermercados atiborrados de todo lo que una mente bulliciosa puede concebir. La música, por supuesto, aún no había ingresado en el torbellino de los productos de consumo. No era todavía un negocio de masas y aún conservaba el sortilegio romántico de un arte sentimental y casi bucólico. Eran tiempos de aventurarse en nuevas experiencias, como la de formar compañías que, a la sombra de una de las figuras que la radio iba forjando, se paseaban por toda España como un espectáculo al estilo Teatro Chino de Manolita Chen, pero con cantantes y músicos en directo.
Una de estas compañías estaba capitaneada por Juanito Valderrama y Dolores Abril, su mujer. Iban de pueblo en pueblo, aunque a mí no me consta que pasaran por Ronda ni recuerdo haberlos visto nunca. Pero sí que quedaba el rastro de su existencia y la de otros de similares características, como las de Antonio Molina o Lola Flores. Yo era demasiado pequeño y al estar confinado en el campo no tenía acceso a estos artistas, a los que sí conocía a través de la radio.
Pero como este capítulo está dedicado a mis (nuestras) escuálidas experiencias de la música en directo, tengo que hacer referencia a un cantante y una anécdota que sucedió en Ronda y de la que los rondeños no debiéramos sentirnos especialmente orgullosos. Tal vez el primer cantante que se aventuró por esos mundos de Dios de las tierras españolas, sin provenir del flamenco ni de la revista ni de la copla, fue un valiente cordobés cuyo nombre artístico era “José Luis y su guitarra”. Un pionero, un explorador, un adelantado, un precursor del pop que estaba por llegar. Su canción “Mariquilla” era, para la época, todo un prodigio de innovación y desconocidos recursos, que terminaría abriendo nuevos caminos y desbrozando los territorios casposos que le tocó penetrar.
Uno de esos lugares fue Ronda, en aquella época tan alejada del mundo y tan enriscada en su impenetrable orografía. Aún el turismo no había relajado las costumbres ni había introducido en estos lares las formas y modos que ya eran comunes en el resto del mundo civilizado. Por eso, cuando este hombre se aventuró a cantar aquí, nada menos que en la Plaza de Toros y entre números de variedades y números flamencos, tuvo que soportar todo tipo de vejaciones, insultos y demás improperios, por el solo delito de cantar cosas ¡nuevas”, distintas, diferentes, con lo peligroso que eso es para el equilibrio emocional de una sociedad conservadora y un tanto mentecata.
El tema fue motivo de comentarios jocosos durante varios años en la ciudad, en la que se iban alineando los partidarios de las nuevas corrientes que representaba este joven José Luis y los amantes ferverosos de las viejas y rancias tradiciones carpetovetónicas. Es la vieja costumbre nacional de polarizar las cosas de manera que de todas ellas resulte una confrontación, que en el caso de estos lugares un poco apartados del progreso se vuelve más acusada y virulenta.
Pero, de todo esto, yo me quedé con aquel
“Mariquilla, bonita, graciosa, chiquita
te doy mi querer,
yo te doy mi vida,
mi alma, mi sangre
y todito mi ser
y te canto bajito
lo que te quiero
cuanto de adoro,
tú eres mi bien.
Fue la puerta por la que se introdujo el pop en mi vida. Un cambio de registro, otra cosa que me descubrió que había música más allá de la copla. Con muchos obstáculos, con increíbles inconvenientes, la música que estaba ya consolidada en el mundo, empezó a entrar con timidez timorata en nuestro país y en nuestras vidas.
Más música en directo de la que yo tenga recuerdos infantiles no hay otra que la que me traslada a los artistas callejeros y bohemos varios, que ha habido en todas las épocas y que Ronda disponía en abundancia.
Para mí, había dos de descollaban por encima de todos los demás y que aún los mantengo vivos y frescos en el recuerdo. Uno era un vecino de la primera casa en la que tuve la suerte de recalar en Ronda, en la Plaza Duquesa de Parcent, mi plaza, la de árboles frondosos y fuente cantarina; la del jardín foresteriano y mi colegio, El Castillo, al fondo; la flanqueada por conventos, iglesias y, sobre todo, presidida por la magnífica colegiata de Ronda, esa catedral, que solo tuvo obispo por un día. Yo acababa de cumplir mis diez primeros años. Pues bien, en aquella casa, que daba a la puerta principal de la iglesia Mayor y a la entrada de la sacristía, vivía en el piso superior, justo encima de donde yo lo hacía, “Pepillo El Relojero”. Pepe era un hombre profundamente hábil, no solo en su profesión relojera, sino también empinando el codo y, sobre todo, tocando el acordeón. ¡Qué personaje! Andaba absolutamente desprendido de respeto humano y las normas sociales eran para él algo absolutamente prescindible. Tocaba en bautizos, verbenas y demás fiestas públicas y privadas hasta que el nivel de alcohol se lo permitía; lo hacía con gracia y poseía gran carisma y capacidad de seducción. Aún lo sigo viendo y me conmueve.
El otro referente era un guitarrista flamenco al que nunca escuché tocar y del que oía hablar con insistencia por parte de todos los vecinos y conocidos. Antonio González Muñoz “El Cuqui” era
un personaje muy admirado por todos y más aún cuando decidió trasladar su vida, nada menos, que, a un lugar tan lejano y exótico como Japón. Aquello ya lo convirtió en una auténtica leyenda entre los rondeños, que le terminaron dando más valor a aquella aventura que a su propia música. Por allí anduvo muchos años hasta que su regreso lo terminó poniendo en el camino de su amistad. No hace mucho tuve la oportunidad de conocer todos sus lances japoneses y profesionales, que tuvo que contarme con detalle para un libro biográfico que titulé “Antonio González Muñoz, El Cuqui; la complicada sencillez de un artista bohemio”
Al margen de estos dos personajes yo no perdía ocasión de seguir a las bandas de música sinfónicas que nos visitaban en la Semana Santa, a las comparsas que iban repartiendo villancicos en Navidad y hasta al afilador que con su singular soniquete anunciaba su presencia para que los vecinos pusieran a punto cuchillos y tijeras.
Pero poco más; no eran tiempos de excesos, sino de carencias y de apretarse el cinturón y eso hacía que la música, considerada un lujo, fuera una invitada que solo de forma muy cicatera acudía a nuestras vidas.
Luego, no tendría yo más de doce años llegará la moda de los pick up y los guateques, pero esos eran fenómenos que quedaba fuera de este capítulo, porque la música ya sonaba grabada y procesada y sin la riqueza natural del directo más radical.
III. LA COPLA

Y fue, como es lógico, a través de ondas radiofónicas como llegaron hasta mí los primeros acordes de un género que ya estaba más que consolidado en el gusto y preferencia de los oyentes españoles. No tenía apenas competidores, así que, prácticamente, se constituyó para mí en la única fuente de la que bebí mis primeras melodías.
La copla tuvo la culpa, pues, de mis primeros escarceos en el maravilloso mundo de la música. Tan honda fue su influencia que en el añ0 2011 escribí una comedia musical con ese título. Quería recuperar en ella aquellos primeros acordes, melodías y textos, que se quedaron grabados a fuego en mi alma para siempre.
Bien es verdad que, al no saber adaptarse a los tiempos, salvo en contadas y excelentes excepciones, de las que hablaré más adelante, la copla, tanto para mí como para muchos pasó a convertirse en una reliquia del pasado, asfixiada por su mismo casticismo carpetovetónico y sus estereotípicas batas de cola. En este musical intentamos adaptarla a unos ropajes musicales más modernos y a unos atavíos menos esclerotizados. El éxito fue tal, que hasta Canal Sur terminó usando el título de “La copla tuvo la culpa” para las actuaciones en directo de sus “triunfitos copleros”. Sin pedir permiso, claro, que para eso es la televisión oficial de Andalucía.
Pero esto es el presente, al que volveremos tras acometer la ineludible tarea de recuperar aquellas primeras maravillas que acariciaron mis oídos e iniciaron la banda sonora de mi vida.
“Mi jaca galopa y corta el viento/cuando pasa por el puerto/caminito de Jerez”. Estrellita Castro o Marujita Díaz o… muchos otros tenían aquella jaca con la que yo soñaba, desde mis incipientes tareas agrícolas, en aquella finca de “Ronda la Vieja”, en la que todos, mayores y pequeños, teníamos que arrimar el hombro para sacar la casa adelante. Hasta Manolo Escobar tenía “su jaca”. A diario salía por aquella ventana mágica Marifé de Triana. Era una fija de la programación. Todos los días, sin faltar ni uno, venía a mi casa, me contaba sus lacrimógenas historias con todo el poder dramático de su voz y sus ayes lastimeros y se volvía a esconder en los desvanes misteriosos de aquella cajita encantada. En aquellos tiempos nadie escapó de la infantil curiosidad de mirar detrás de aquel aparato que hablaba y cantaba con diferentes voces y registros. “La loba”, “Torre de arena” o la incomparable “te he de querer mientras viva”, en su voz, fueron construyendo los cimientos de mi banda sonora.
Aquella voz personal, recia, dominadora, casi regia, desgarrada e imperiosa, se instalaba a sus anchas en mi casa y reinaba desde todos los rincones como una diosa forjadora de historias imposibles y melodías embelesadoras. Encendías aquel aparato prodigioso y allí estaba ella: rotunda, embaucadora, Concha. Concha Piquer era la auténtica emperatriz de la copla, el género dominante, casi único, de aquellos últimos años 50 y primeros 60. Yo sentía la mirada de aquellos “Ojos verdes” atravesándome el corazón, “Tatuaje” me transportaba a un mundo misterioso de puertos y barcos; “Me embrujaste” me parecía, y aún me lo sigue pareciendo, una auténtica obra de arte; La canción total, sublime, maravillosa, la mejor de las coplas. ¿Y el “Romance de la reina Mercedes”? Esa aventura monárquica y trágica, con la que lloraba media España y la otra ahogaba prudentemente sus gemidos, era una de mis preferidas.
“La niña de la estación” era na bocanada de aire fresco, con su comicidad y su música ligera y atrevida. Cualquier cosa que abandonara la gravedad de aquellos tiempos tan grisáceos y circunspectos parecía algo atrevido y hasta procaz.
El dramón de “Mañana sale” era otro momento mágico de las ondas; y “Eugenia de Montijo”, con sus historias reales, de realeza, no de ciertas; o la tragedia de” Lola Puñales”, eran espacios abiertos a mis incipientes inquietudes literarias. “No te mires en el río”, ese río que uno atravesaba a diario o “ No me quieras tanto”, aquella absurda petición de un enamorado extraño o el lacrimógeno “Romance de valentía”, proponían la indagación personal en mundos nuevos y desconocidos.
A mí me resultaba especialmente acogedora “La niña de Puerta oscura”, con su historia de amor y abandono; luego supe que era la única copla ambientada fuera de Sevilla, en la Málaga de El Palo y El Limonar.
El colmo del vello erizado y la sentimentalidad a flor de piel era patrimonio de “En tierra extraña”. Cómo nos inyectaba españolidad en vena, sin anestesia ni nada
Cuando llegaba a la parte del aquel pasodoble majestuoso no había quien contuviera las lágrimas. Cada cual disimulaba como podía la excesiva expansión de las mismas, por pudor, por prudencia, por timidez o, seguramente, porque desde muy pequeños nos habían enseñado a ocultar las emociones.
Para los rondeños tenían un significado y atractivo especial las “Coplas de Pedro Romero”. Por tu culpa yo me muero, muero, decía la Piquer. Todos moríamos por ella.
Pero no es mi deseo que esto sea un inventario de títulos y nombres, ni siquiera una exégesis técnica de valores musicales o poéticos de los mismos. Nada más alejado de mi intención. Tan solo quiero dejar constancia, suavemente melancólica, de aquellas canciones que fueron construyendo mi historia musical, es decir, personal. Por eso me he limitado a señalar unas cuantas; lo mismo haré con los cantantes, tan solo citaré a los que más vivamente siguen apareciendo aún en mi memoria sentimental.
Y en ese espacio sagrado, que es mi tesoro más personal, tiene un sitio de privilegio, Juanito Valderrama. Él tiene con seguridad el récord de apariciones en aquella radio de la dictadura; sus dos canciones más emblemáticas eran de aparición diaria, en especial en los famosos Discos dedicados, que todas las emisoras programaban.
Para mi sobrinita, María, que mañana recibirá por primera vez a Dios, “Mi primera comunión”, de Juanito Valderrama, era una cantinela permanente. O, Dedicado a mi Juan, que está en Alemania, “El emigrante”.
Juanito fue el primer cantautor que dio España. Con las limitaciones propias de la época y de su escasa formación consiguió trabar letras y músicas que hablaban de un modo personal de temas y asuntos de su tiempo. Él abonó el camino para los espléndidos autores cantantes que vendrían después, produciendo una generación espectacular, densa y brillante, que veremos en su momento. Aún estamos en los años cincuenta, a punto de introducirnos en una nueva década, que traerá cambios significativos, aunque no revolucionarios. Esta palabra y lo que encierra dentro era tabú entonces.
Mi padre compartió meses y experiencias imborrables con Juanito al coincidir en el frente durante la lamentable Guerra Civil. Más que sumar a mis musicales simpatías hacia este personaje de voz característica y mayúscula y cuerpo insignificante. De programación habitual era una canción que cantaba a medias con su señora, Dolores Abril, en la que entablaban una pelea en broma, que hacía las delicias de la gente.
De los pocos guiños al humor en aquella España triste y en blanco y negro. Más tarde aparecería un cantante humorista, muy escuchado también, que se hacía llar Emilio El Moro. En su momento hablaremos de él.
Lo cierto es que, entonces, apenas prestaba uno atención a los padres de aquellas poderosas historias y complejas melodías. Todo quedaba insertado en el paquete de quien las cantaba. Con el correr del tiempo y de la propia conciencia fui accediendo a esa información. Entonces descubrí tres nombres legendarios: Quintero, León y Quiroga, así nombrados, como si fueran uno solo; no eran los únicos, pero sí eran los más conocidos. León era el de las letras; Quintero y Quiroga, los artífices de aquellas sabrosas melodías. Pero esto vino después; entonces, con mis pocos años, lo único que interesaba era la voz y la música.
Y ahí aparecía, por derecho propio, nada menos que Antonio Molina. Aquel “quedarse traspuesto” cada vez que enfilaba el final de una estrofa o de una canción era el colmo del virtuosismo vocal. No importaba que todo su esplendor estuviera sustentado en un truculento falsete, ni que sus letras fueran conniventes con el régimen dictatorial que asolaba España. Él ponía los pelos de punta a sus incondicionales, que eran todos sus oyentes. Ese minero feliz, dirigiéndose a su penoso trabajo cantando y dichoso era el ejemplo más evidente de la truculencia que nos hacían oír. Pero esa era nuestra banda sonora y, sin ningún espíritu crítico, repetíamos aquello de “y con agua, vino y ron me quito las penas” como quien no se entera y/o no quiere enterarse de la realidad. “El agua del avellano”, “El macetero”, “Cocinero, cocinero” y su absurda receta del arroz con habichuelas o “Yo quiero ser mataor” eran clásicos que uno se bebía con deleite y fruición.
Pero quien rápidamente se adueñó de las ondas y el corazón, fundamentalmente, de las españolas, fue un mozo de prominente tupé y acento almeriense, que se hacía llar Manolo Escobar. Sus coplas no seguían el clásico patrón de los orígenes, pues usando un lenguaje más directo, hablaba de temas más cotidianos, aunque igualmente intrascendentes. Nada como el amor hacia esa “Madrecita María del Carmen” o aquel sentimiento de solidaridad y dolor compartido por la pérdida de “Su/mi carro”; “La minifalda” fue el colmo de la transgresión y “El porompompero”, su canción más emblemática de los primeros tiempos; canción de tema bucólico y estribillo de hondura metafísica. Más tarde grabaría su éxito mayor, el que superó todos los anteriores, entre sus, supongo que alrededor de mil canciones; me refiero a “Que viva España”, un auténtico himno empleado en las más variopintas situaciones sociales y psicológicas. Un boom espectacular, que enardecía ese difuso sentimiento de pertenencia a un clan, a una tribu, a un pueblo, por encima de cualquier análisis serio y cálculo racional. Sensiblería en vena; de eso tuvimos los nacidos en las décadas de los cuarenta, cincuenta y sesenta, copiosas y sofocantes dosis.
En poco tiempo, los espabilados que ven un filón en cualquier parte, descubrieron que aquel ídolo popular podía ser una mina en el mundo del cine y, rápidamente, lo emparentaron con una estupenda actriz, entonces infravalorada y que respondía al nombre de Conchita Velasco. Más madera para el sentimentalismo fácil y las canciones tópicas y con las que uno se identificada a las primeras de cambio. Conchita también era mi novia.
Pero todo eso fue componiendo el calostro que forjó mi gusto musical; para bien y para mal, eso es lo que había y yo lo fui filtrando como buenamente pude, aunque desde el principio siempre tuve claro que una canción estaba formada por dos elementos sustanciales: la letra y la música, y a mí me interesaban las dos, su conjunción, su simbiosis; si una de las dos fallaba, se caía el edificio de cualquier canción. Ese ha sido, pues, mi primer criterio a la hora de guardarlas en mi corazón. No es algo que me plantee racionalmente, es, sencillamente, una selección automática que establece mi criterio musical, que empezó a definirse en estos tiempos de la copla.
Imperio Argentina y su elegancia, Gracia Montes y sus gorgoritos, Lolita Sevilla, Paquita Rico, Estrellita Castro, Juanita Reina, Celia Gámez, Angelillo, La Niña de Antequera y su famoso perro, y tantas y tantas otras; y Lola Flores y su temperamento, que a mí nunca me dijo nada, porque no sabía cantar; lo demás, que si el arte, el pellizco, la fuerza, nunca me interesó en absoluto. De los copleros que se quedaron en el bando rojo no supimos nada hasta después de muerto el dictador. Por eso nos perdimos en aquel tiempo al gran Miguel de Molina, por ejemplo. Había una copla que era también de presencia continua y que es conocida por todos, porque no ha dejado de utilizarse nunca, por tratarse de la primera campaña de concienciación de la prudencia al volante: Precaución, amigo conductor/ la senda es peligrosa/ y te esperan tu madre o esposa/ para darte un abrazo de amor. Algo realmente enternecedor, teniendo en cuenta que aquellos “seiscientos” no pasaban de los 60 kilómetros por hora. Pero sonaba en la voz de una cantante poderosa de raíz flamenca, Perlita de Huelva, que fue capaz de colocarla entre las primeras preferencias musicales de los españoles. Terminaba la canción en un fandango natural, que, en nuestros saraos, mi amigo Antonio García Montes interpretaba de forma cómica y yo de manera ortodoxa, resultando del contraste un efecto la mar de cómico.
No quiero cerrar este capítulo sin citar un nombre que me gustaba especialmente; me refiero a Rafael Farina. “Mi salamanca”, “Las campanas de Linares” o “Por Dios que me vuelvo loco”, eran superconocidas por el gran público. Y, en especial, “Vino amargo”, todo un clásico de este tipo especial de copla, más emparentadas con el flamenco que con el cuplé.
En aquel tiempo, el flamenco estaba relegado a festivales y tablaos específicos para aficionados. Era imposible escuchar los palos más hondos; no tenían ninguna difusión comercial. Ésta no llegó hasta la aparición de dos monstruos, de los que más tarde hablaremos, Paco de Lucía y Camarón de la Isla. Como mucho, se escuchaba en la radio o la televisión, alguna colombiana, algún fandango o alguna sevillana, es decir, los llamados palos aflamencados, que no profundizan mucho en las honduras de las soleares, las seguidillas, las serranas y demás cantes imperiales. Me complacía en especial, un fandango de Curro de Utrera, un cantaor vigoroso, que ponía en parangón la dificultad de dominar a un velero y a una mujer; evidentemente, concluía que era mucho más fácil controlar la embarcación.
La copla tuvo la culpa de mi rápida incorporación al mundo de la música. Ahí están las primeras raíces, los primeros acordes, las primeras historias. Un universo cargado de valores poéticos y de complejidad musical, propicio para ahondar en el futuro en los valores más encomiables de la canción, si uno era y sigue siendo capaz de obviar los elementos espurios que incorpora, como la bata de cola, el tradicionalismo o la sensiblería.
II. LA RADIO

La radio estaba antes que yo. Cuando yo llegué a la que iba a ser mi casa, ya estaba allí, reina y señora en aquel tiempo en el que ningún otro electrodoméstico competía con ella. No es baladí lo que digo, porque el hecho de que me fuera recibiendo poco a poco hizo que yo la asumiera como algo natural, como acogen las nuevas tecnologías los niños actuales. Aquella maravilla que desprendía aquella caja encantada no fue una sorpresa para mí, sino que se fue incorporando a mi vida con la naturalidad con la que lo fueron haciendo los días, las noches, la gente que me rodeaba y el mobiliario contra el que iba tropezando.
Como a la inmensa mayoría de las casas y cortijos de nuestro entorno no llegaban las líneas eléctricas, las radios funcionaban con pilas, por lo que había que racionar rigurosamente su uso para que aquellas duraran un tiempo razonable. Reponer las citadas baterías suponía un viaje de más de 20 kilómetros por caminos enfangados en invierno, polvorientos en verano y siempre penosos y llenos de dificultades a pie o a lomos de alguna yegua vieja o mula blanca.
Hasta que se popularizó y difundió el transistor, que permitió la miniaturización de los aparatos y la consiguiente movilidad, las radios eran un mueble más de la casa, de manera que mara escuchar los programas había que colocarse alrededor de ellas como si de un televisor se tratara. Yo conocí durante un tiempo este tipo de receptores, si bien, recuerdo que bien pronto pudimos acceder, gracias a las nuevas tecnologías a otros más pequeños, portátiles, que permitían llevarlos casi siempre contigo. Para mí, desde entonces, se convirtió en el mejor amigo, en la mejor y más querida de las compañías. Como no eran suficientemente portátiles todavía como para llevarlos en el bolsillo, había que portarlos en la mano o debajo del brazo y colocarlos en un lugar cercano del punto de destino, fuera el trabajo agrario o el descanso. Décadas anduvo conmigo uno de marca INTERNATIONAL, que debía ser de hierro, no por lo que pesaba, sino por la batalla de años y años que libró a mi lado.
En la mesa, mientras comía, lo colocaba muy cerquita de mí, para no molestar a los demás. En estos primeros tiempos aún no habían llegado, al menos hasta mí, los auriculares. Me acompañaba al cuarto de baño y a mis rincones de soledad. Venía conmigo cuando mis padres me encomendaban tal o cual tarea en el campo, cuando me iba a “guardar las cabras”, cuando había que ordeñar, cuando…en definitiva, siempre. Me conocía todos los programas, desde que me levantaba hasta la hora de acostarme.
En aquellos primeros tiempos no disponían de FM, todo había que escucharlo por AM, que es una frecuencia de largo alcance, pero muy sensible a las interferencias. Por eso, a esta zona de Ronda tan solo llegaban en condiciones de ser escuchadas, dos emisoras: Radio Sevilla, de la Cadena Ser, y Radio Nacional de España. La primera era, y sigue siendo, una cadena privada, hoy bien definida ideológicamente, pero entonces, absolutamente prudente para no molestar al régimen y seguir sobreviviendo. Como las demás privadas tenían prohibido dar información de elaboración propia, a la hora de los informativos tenían que conectar obligatoriamente con la radio nacional para difundir el informativo oficial. La segunda, Radio Nacional de España, era, y sigue siendo, una cadena pública, entonces controlada por el gobierno dictatorial y hoy sometida a las directrices del gobierno de turno y carente, por tanto, de cualquier tipo de autonomía por parte de sus profesionales.
Ese control implacable sobre la información por parte de la dictadura hacía que la programación fuera absolutamente aséptica en lo político y abundante en seriales radiofónicos y música, evidente y convenientemente filtrados y supervisados por las pertinentes autoridades censoras. Aunque seguí lateralmente alguna novela radiada de Guillermo Sautier Casaseca, con las voces legendarias de Matilde Conesa, Pedro Pablo Ayuso, Matilde Vilariño y todos aquellos legendarios componentes del cuadro de actores de Radio Madrid, que se emitían a la hora de la merienda, mis preferencias eran otras y bien definidas: Carrusel Deportivo y los Discos Dedicados.
La maravillosa voz de Vicente Marco se apoderaba de los domingos por la tarde, en aquellos tiempos en que los partidos se jugaban todos a la vez, a excepción del que se televisaba en directo unas horas más tarde por parte de TVE. Aquel carrusel era una auténtica delicia: a mí me enganchó al fútbol para siempre y me ha acompañado durante cinco décadas de mi vida. Me he divorciado de él en los últimos tiempos, en los que la dispersión horaria de los partidos, forzados por los intereses televisivos, ha desnaturalizado y descafeinado aquel trepidante “gol en San Mamés, penalti en el Rico Pérez, adelante Pepe Bermejo desde el Bernabéu, Anís de la Astuariana, su presencia siempre agrada, adelante Paco Ortiz, desde Zaragoza… Lo dicho, una auténtica delicia, llena de pasión y de intriga.
La música, esa protagonista de este relato, se colaba por todas partes, también en los anuncios del Carrusel, “Yo soy aquel negrito/del África tropical/que cultivando cantaba/la canción del Cola-Cao; redondo es el disco sorpresa de Fundador…El lobo, qué gran turrón/qué gran turrón…” y tantas y tantas melodías interiorizadas para siempre. Pero donde adquiría auténtico protagonismo era en los programas de “discos dedicados”. Era la única ocasión en la que las emisoras permitían que los oyentes participaran.
No era inmediata esta participación; no lo permitían las tecnologías de aquellos años; había que hacerla por medio de una carta convencional, que había que franquear y dejar en Correos. Dentro iba una dedicatoria a alguien a quien se felicitaba, “A mi pequeña Anita, en el día de su cumpleaños”, o se juraba amor eterno “Para Paqui, con todo mi amor” o se ponía un anzuelo con mayor o menor sutileza a ver si había suerte, “A continuación Bésame Mucho, interpretada por Sarita Montiel, para Mercedes de parte de quien ella sabe, o se renovaba el amor filial con la copla más utilizada de todas para estos casos, Madrecita María del Carmen, en la voz de Manolo Escobar”.
A mí, desde muy pronto, no debía sobrepasar los ocho años, empezaron a interesarme de una manera especial, las cosas que decían aquellas canciones, incluso los anuncios. Aquellas que llamaban letras me parecían el colmo del ingenio, pese a las forzadas construcciones y rimas, como era el caso del legendario anuncio del Cola-Cao: “Lo toma el futbolista para entrar goles/también lo toman los buenos nadadores…” Y no digamos, las historias que Concha Piquer desgranaba con su voz poderosa y su manera peculiar de “decir” las historias. Aquel “Ay, Pedro Romero/por tu culpa yo me muero, muero… me llamaba especialmente la atención, porque hablaba, me decía mi madre, de un ilustre personaje de Ronda.
Las letras, pues, eran para mí tan importantes o más que las músicas. Desde entonces, supongo, he sido muy exigente en este apartado, lo cual me ha dotado de un radar especial para detectar (detestar) todas aquellas canciones con textos irrelevantes y superficiales. Es algo, que no me enorgullece demasiado, puesto que más tarde me alejó demasiado tiempo de la estupenda música que empezó a llegarnos en otros idiomas y que, por esa razón, yo no era capaz de entender. Ya contaré cómo más adelante hice el esfuerzo y terminé disfrutando también de ella.
Y entre canción y canción, seguían colándose en mi vida los goles de Carrusel, los sabrosos comentarios de juan Tribuna, un periodista sevillano de voz aflautada y gracejo peculiar o las magníficas tertulias deportivas de Salvador Recio y Antonio Gamito en Radio Nacional de España. No me perdía nunca un programa legendario de esta cadena, que aún sigue en las ondas, “Radiogaceta de los deportes”. Había nacido como yo en 1953, como respuesta informativa a los primerizos éxitos de los deportistas españoles fuera de nuestras fronteras, lo que estaba convirtiendo esta actividad en un fenómeno creciente de masas. No recuerdo el nombre de su presentador. Lo he seguido escuchando hasta hace pocos años, hasta que dejó de dirigirlo y presentarlo el mítico Juan Manuel Gozalo, periodista ecuánime y cuyos comentarios eran una fuente de información y formación.
Tengo que reconocer que la paulatina y creciente politización de las diferentes cadenas, me ha ido alejando de la radio. Nunca entenderé que un profesional tenga que servir, antes que a la verdad o, al menos, a su verdad, a la línea editorial del medio que le paga; me parece una aberración, aunque entiendo que hay que vivir y, para ello, es imprescindible comer. En las escuelas de periodismo enseñan a los futuros periodistas a tratar la información con rigor, a contrastar las fuentes, a ser subjetivamente objetivos y, sin embargo, en cuanto son contratados por un medio, se convierten en fieles sicarios de la política ideológica de los dueños. El que paga manda, sin duda, pero esa castración debe ser muy dolorosa para el trabajador, si tiene un mínimo de dignidad y amor propio.
Hasta finales de los sesenta y primeros setenta no tuve acceso a un tocadiscos. Eran los tiempos de los legendarios guateques, que reunían a los jóvenes alrededor de uno de aquellos aparatos, con más intenciones libidinosas que musicales. Así que la radio seguía siendo la principal fuente de disfrute musical, lo cual hacía que fuera muy parcial y mediatizada la influencia que recibía.
16 años llevaba yo en este mundo cuando, a través de la radio, por supuesto, me llegó una canción, que confirmaba mis gustos de equilibrio letra/música y que, además, entendí significaba un nuevo aire, unas nuevas formas, un nuevo estilo. Se trataba de una canción que vino a romper todos mis esquemas musicales, algo diferente, nuevo. No era otra que “La romería”, de Víctor manuel.
Pero este capítulo está dedicado a la radio y no quiero distraerlo con análisis pormenorizados de aquellos regalos en forma de canciones que me regalaba a diario. Eso lo haré más adelante, cuando examine cantantes y estilos responsables de la banda sonora de mi vida.
Ella fue la responsable de que lo que antes era solaz de unos pocos, se fuera convirtiendo, cada vez con más velocidad, en un auténtico fenómeno de masas. Discos, canciones y cantantes se fueron convirtiendo en ídolos…
Lo que me gusta la radio, lo que quiero a la radio, la importancia que tiene en mi vida, la dimensión que ha tenido siempre entre mis cosas importantes, me llevó un buen día a dejarlo reflejado en un poema o canción, que paso a recuperar y recordar:
Cuando te pesan los huesos
como pesan los fracasos,
cuando el silencio se impone
como se impone un mal trago;
cuando todo está perdido,
cuando nos puede el letargo,
cuando eres plomo por dentro,
siempre nos queda la radio.
Cuando se acerca la noche
y la luz se va apagando;
cuando calla la esperanza,
cuando habla el desengaño
y sólo soplos del viento
pueden coger nuestros brazos;
cuando todo está vacío
siempre nos queda la radio.
Cuando no queda una boca
donde poner nuestros labios,
cuando no tenemos voz
para lanzar nuestro canto;
cuando nos falta ese hombro
donde apoyar nuestra mano;
cuando perdemos las alas
siempre nos queda la radio.
Cuando la vida le pone
zancadillas a los pasos;
cuando correr es lo mismo,
lo mismo que estar sentados;
cuando da igual lo que hacemos,
cuando da igual lo que hagamos;
cuando lo mejor es nada
siempre nos queda la radio.
I. EL CONTEXTO
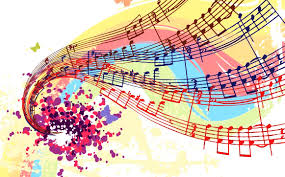
El contexto es, en principio, el marco del cuadro. Pero lejos de quedarse en esa simple misión estética, termina definiendo el contenido, marcando los ritmos, creando referencias, dibujando con pulso firme el interior en el que nosotros nos movemos. El marco no solo enmarca, también condiciona, marca pautas y define la existencia.
Yo vine al mundo, como tantos, entre cuatro paredes blancas, sin asepsia de hospital ni paritorio. Sin saber por qué, sin mi permiso, pero allí aparecí yo, para regocijo de mi familia, en la que me convertí en el juguete favorito de todos, por la diferencia de edad. Nací en Ronda, en la calle Almendra, número 17. Las hábiles manos de doña Ana, una matrona legendaria de esta ciudad y los esfuerzos ímprobos de mi madre, me pusieron en este mundo una tarde gélida de febrero.
En Ronda me tuvieron los días imprescindibles para que mi piel se despojara del tono amarillento y maldito, que ya se había llevado por delante a cuatro de mis hermanos. Salí adelante y vuelta a la casa del campo que, por supuesto, no tenía nada que ver con las casas de campo actuales.
Sin otra luz que la del Sol y los quinqués de petromax y sin más agua que la de lluvia y la que regalaba una fuente que estaba a dos kilómetros, la vida se convertía a diario en un ejercicio de austeridad, que se aceptaba con la alegre resignación propia de quienes están acostumbrados a compartir la precariedad. No había mucho, pero lo que había se valoraba de forma adecuada, porque era lo que había.
Sirva ese juego de palabras para mostrar la nimiedad de los estímulos que empezaron a conformar la banda sonora de mi vida. Pero como fueron los primeros acordes con los que me tropecé, ahí siguen retozando a sus anchas dentro de mí, sin ánimo de abandonarme y resistiendo los embates de lo que más tarde fue llegando, cada vez en mayor cantidad.
Qué duda cabe de que se trata de la banda sonora de mi vida, pero que, sin duda, coincidirá, con los matices que hagan falta, con la de muchos otros que han venido compartiendo conmigo este camino azaroso de la existencia. Aunque me da la impresión de que en esto de la música tienen mucho más que ver las situaciones afectivas y el gusto o el mal gusto personal, que las calidades objetivas de lo que se escucha con más o menos fruición. Eso hace que dos personas de edades similares, estudios parecidos, semejante extracción social y nivel intelectual, puedan tener preferencias tan distintas como la que media entre la Quinta de Beethoven y una tópica canción del verano. Abundo más, es probable que ésta último goce de más entusiastas que aquella, lo cual me atrevo a afirmar con total seguridad. Lo cual dice bien poco de la sensibilidad estética de la mayoría de la gente.
Aún más complica la situación el hecho cierto y fehaciente de que las melodías y los ritmos suelen engancharse de una manera tan efectiva a las diferentes situaciones vitales, que la memoria musical suele ser la más eficaz de las memorias. De ahí que cada persona reconozca y recuerde con mayor o menor placer aquello que le evoca los momentos inolvidables de su vida.
Rozando la década de los sesenta, que es cuando uno empezó a tener experiencias susceptibles de ser recordadas, la música solo le llegaba a los españoles a través del canal de la radio. Poco se daba en directo, los géneros eran tan escasos y las posibilidades económicas de la gente tan limitadas, que era aquel aparato el único responsable de la formación de la sensibilidad de la mayoría de nosotros. Habrá que dedicar un amplio capítulo a ese artilugio, entonces prodigioso, pero ahora me interesa incidir en la precariedad de lo que había en todos los terrenos. La mezquindad de lo que se nos ofrecía en lo musical corría paralela a la escasez de dinero, a la penuria de una alimentación escueta en cantidad y calidad y a la absoluta insuficiencia de formación y cultura.
En los tiempos en los que por el mundo reinaban el blues, el jazz, el góspel, el country o el soul, que terminarían desembocando de una u otra manera en la música determinante del futuro, el rock, aquí, en España, como una consecuencia más del proteccionismo que instauró la dictadura franquista, permanecimos aislados y ajenos a tales influencias. De manera que solo los géneros propiamente españoles nos llegaban con absoluta voluntad de exclusividad. De esta manera, los que nacimos demasiado pronto nos vimos privados de aquel torrente de creatividad anglosajona, si bien también nos hizo, por obligación, eso sí, centrarnos en lo que aquí se producía, que era escaso, limitado y de nula repercusión internacional. Tardo tanto en llegarnos aquel caudal foráneo que muchos se quedaron fuera de su juego y ya nunca más fueron capaces de engancharse a aquel carro provocador y desinhibido. Los Beatles y un cierto aperturismo en el régimen político obraron el milagro de que pudiéramos conocer aquel volcán novedoso que olía a libertad por sus cuatro costados. Pero ya llegaremos a eso y a lo que supuso aquella ventana de aire fresco que se abría lleno de sugerencias y esperanza.
Las coplas de Concha Piquer, de Juanito Valderrama, de Antonio Molina y de un jovencísimo Manolo Escobar fueron mi primer alimento musical. Tal vez, no lo puedo precisar bien, sea “Ni se compra ni se vende” la primera melodía que se instaló en mi alma. Habrá que hurgar por ahí mucho más para encontrar lo que por ahí dentro debe seguir vibrando, porque estas cosas suelen quedarse dentro para siempre, aunque anden solapadas y difusas. A ello me pongo con toda la exhaustividad de la que sea capaz mi memoria.
Y para terminar, hay que destacar que, en cierta medida, la banda sonora de cada uno le viene impuesta, sin que sea posible ponerse a salvo de melodías chabacanas y ritmos ramplones. Están en el ambiente como el oxígeno e, igual que éste se respira sin conciencia de ello, aquellos se meten dentro de la misma manera involuntaria. Pero, de alguna manera, escapando un tanto de esa atmósfera sonora, cabe forjarse el propio estilo, la personal voluntad de ir eligiendo unos u otros caminos, los cuales darán no solo el mate del gusto (bueno o malo) musical, sino también la clave que oriente a los demás sobre la propia sensibilidad y delicadeza. Así que, no tengo más remedio que hablar de lo elegido, pero también de lo inoculado de manera automática por el contexto para poder ofrecer la estampa más exacta posible de la banda sonora de mi (nuestras) vidas.