En la diana
TIRANDO A DAR (EN LA DIANA)
También está en la editorial Lulu y se puede adquirir por el sistema de IMPRESIÓN BAJO PEDIDO.

No serán más sutiles ni más brillantes ni más profundas que las tuyas; tan sólo serán más públicas, más expuestas a los ojos ajenos. Y quiero que sean, sobre todas las cosas, expresión honrada de mi manera de ver las cosas, de mi forma de pensar. Desde la absoluta independencia, desde la distancia radical a cualquier doctrina prefabricada, quiero hacer valer mi voz. No tengo adhesiones incondicionales a ningún credo ni a ningún líder. «Los míos» son los que se levantan todos los días a currar, lo hacen con honestidad, viven de su esfuerzo y de su talento y creen en sus familias, en sus amigos y en los hombres y mujeres que se pelean a diario con la existencia. Mis únicos límites son mis valores, esos que te inculcan en ese periodo de la vida en el que nuestra personalidad resulta más maleable y que difícilmente se abandonan, aunque sí se profundizan.
Voz personal sin creerla infalible, criterio propio sin dogmatismos y respeto absoluto al resto de opiniones que sean respetuosas. Sin ningún respeto a los intolerantes: ¡ya está bien de tener que respetar a los que no respetan nada más que lo que a ellos les parece respetable!
Si logro crear controversias y fomentar opiniones dispares, estaré encantado de colocarlas en esta sección. Será un honor y una garantía de acercamiento a la verdad, que debe ser abordada desde todos los ángulos y nunca desde uno solamente, aunque sea el propio. Recoge las opiniones vertidas en mi página web durante los años 2006, 2007 y 2008.
 UNA TERRIBLE PARADOJA UNA TERRIBLE PARADOJAA mí me ha interesado siempre el tema religioso. Me sigue interesando incluso en la actualidad, cuando la razón y la ciencia apuntan hacia otras posibilidades para orientarnos y cuando uno ya conoce lo suficiente del funcionamiento del mundo para estar más que decepcionado con las distintas religiones (confesiones) históricas. En efecto, un repaso somero a las distintas peripecias de los diferentes cultos en las diversas culturas y épocas, sin necesidad de profundos estudios, nos lleva a conclusiones demoledores hacia los mismos. Habría demasiado que reprochar y sería una tarea que excedería con creces los límites de estos pequeños comentarios. Hay tanta petulancia, tanto testimonio inapropiado, tanto comportamiento excesivamente humano dentro de sus andamiajes, que ningún espíritu mínimamente crítico y honesto sería capaz de permanecer impasible y no rechazar tanto desmán, tanta hipocresía, tanta deshonestidad. En otra sección de mi página ando en la osada tarea de dirigirme al Creador para exigirle otras estructuras y para reprocharle tantos errores. Ahí apunto lo más significativo de las dudas que levanta la Iglesia que recoge las enseñanzas de nuestra religión occidental. Tal vez las dos cosas que más escandalicen sean el lamentable alejamiento de los preceptos evangélicos que muestran los representantes del magisterio; me refiero a aquéllos miembros de la Iglesia que han elegido por vocación convertirse en prosélitos de la mismas, es decir, al clero. Conozco bien el tinglado y es difícil encontrar en la grey de a pie conductas y ejemplos tan contrarios a lo que ordena la carta magna del cristianismo como se pueden observar en los responsables. | Y en segundo lugar, la enorme desproporción que siempre se ha observado entre lo que se cree y la conducta habitual y cotidiana del creyente medio. No quiero molestar, pero yo conozco a muchos ateos que tienen mejores obras en su poder y menos hiel en sus espíritus que el que observo en personas de fe acendrada. Y esto, como es natural, espanta bastante a quienes, de buena fe, se acerca a la religión como una forma de dar sentido a sus maltrechas vidas. Pero entiendo que aún hay una realidad que ofende más que ninguna otra y que causa sonrojo y perplejidad sin límites, porque atañe a la esencia misma de cualquier creencia devota. Y digo que afrenta más que ninguna otra debilidad porque es un reproche que es posible hacer a cualquier fe. En efecto, a lo largo de nuestra historia, se puede comprobar, tan sólo con disponer de cierta perspicacia para atisbar las fuerzas del movimiento histórico y siempre que esté uno alentado por una cierta independencia de juicio, que la religión, cualquiera de sus manifestaciones, lejos de ser un elemento de ensamblaje, de concordia, de paz y de solidaridad, se ha manifestado por el contrario de forma sistemática como un aparato dislocador, germen de conflicto y separación. ¿Cómo es posible este dislate? La inmensa mayoría de ellas predica el amor como consigna suprema (¿Cómo se entiende entonces que se conviertan en dispositivos sembradores de odio y que estén en todo momento en guardia frente a enemigos, la mayoría de las veces imaginarios? y tiene en la punta del triángulo un ser soberano y universal (¿cómo entender tanta enseñanza parcial y localista con desprestigio añadido hacia las enseñanzas rivales?). Quede aquí este esbozo que apenas llega a tocar un ápice de la problemática que propone. Pero quede sobre todo la lamentable sensación y el consiguiente desasosiego que engendra la monstruosa paradoja de que las religiones nunca hayan servido para unir a los hombres; ni siquiera para aproximarlos. ¡Qué inmenso y celestial fracaso! |

LOS ÍNDICES DE AUDIENCIA
Qué duda cabe que un banco no tiene otro objetivo que multiplicar el dinero en su propio beneficio y en el de sus clientes y accionistas (dejemos para otro día el contrato leonino que establecen sistemáticamente con estos para convertir el negocio en simple y llana usura). Una empresa, cualquiera de ellas, tiene que tener como finalidad colocar el mayor número de sus productos para conseguir aumentar sus beneficios. A ningún negocio dentro del universo capitalista cabe exigirle una meta más importante que la de la búsqueda del rendimiento económico. Cualquier otro fin es secundario o colateral; de hecho, puede verse cómo muchas de estas instituciones tienen sus fundaciones que realizan una función social adjetiva con respecto a la sustantividad de su actividad principal y, tal vez, con la voluntad de descargar la mala conciencia (¿o será para minimizar los impuestos?). Es lógico que aquí se establezcan objetivos precisos y se premie el máximo aprovechamiento de los recursos por parte de los empleados.
Pero hay un territorio donde medir de esa manera el rendimiento se torna en demoledor para el propio producto. Es el terreno de lo artístico y ahí cabe englobar la labor de los que se dedican a producir programas en televisión. En la misma medida en que están más pendientes de la audiencia que de la calidad, su producto se vuelve chabacano y adocenado. Una obra de creación no debe responder más que a la necesidad expresiva de su autor, a su condición de producto artístico y, en ningún caso, comercial. Poner la obra creativa al nivel de un detergente o de cualquier otro producto de consumo es descenderla al nivel de lo prosaico, de lo que se consume sin ningún tipo de criterio o finalidad.
Las audiencias suelen ser inversamente proporcionales al valor de lo que se consume; de manera que fijarse en sus índices es descender al terreno de lo más vulgar, pues es ahí donde, por desgracia, coincide el mayor número de personas. Dichos parámetros condicionan de tal manera el resultado final que, normalmente, acaban con cualquier atisbo artístico al intentar eludir cualquier aspecto de interés o cargado de inteligencia que pueda ser tachado de aburrido por la masa.
El artista no debe servir más que al arte, porque sólo de esa manera puede acercarse de una manera honesta y digna a los que tienen que gozar, aprender o disfrutar con ellos. Y sólo con frutos de ese tipo, la audiencia se convierte también en digna de recibir el nombre de espectadores conscientes y responsables de su propia historia.
Las audiencias son la cárcel donde se pudre la creatividad y el mayor enemigo que tiene hoy la libertad, tanto del emisor como del receptor.
En concreto, la escritura, fue el elemento clave que permitió fijar los conocimientos que nos permiten continuar y proyectarnos hacia el futuro. No se puede negar el valor de la costumbre y del conocimiento adquirido. Es decir, tenemos que tener en buena estima nuestra tendencia natural, procurada por la selección natural, a conservar lo que es válido y todo aquello que ha venido a mejorar las condiciones de existencia de la gente a lo largo de la evolución.
Hasta ahora he hecho un canto a la ortodoxia, a lo convencional, al respeto a lo establecido, a la necesidad de conservar nuestro patrimonio como género humano. Pero yo aquí quiero hacer un homenaje a los que siempre se han sentido encorsetados en esas estructuras, a los que al saltado por encima de lo determinado, a los que, frente al rechazo de sus contemporáneos, tuvieron la capacidad de ver más allá que ellos y alumbrar nuevos caminos, que de otra manera, hubieran quedado inhóspitos.
Pienso que hay que preferir la locura de estos iluminados a la sensatez de los prosaicos seguidores de una causa ya ganada, como es el pasado. Sin esa locura, aún seguiríamos en las cavernas o tal vez aún más lejos en el tiempo.
Los heterodoxos nunca tuvieron buena prensa y, casi siempre, sufrieron persecución y hasta martirio. Es difícil, casi imposible para la inmensa mayoría de la gente, aceptar que las cosas son de una manera diferente a como viene establecido en sus creencias o como mandan la superstición o la costumbre. Pero la rutina, que es válida para sentirnos seguros en nuestra vida cotidiana, se da de bruces con la posibilidad de establecer frentes de progreso y de avance. Para esto hace falta la enajenación del rompedor, del que no se detiene ante las barreras de los usos y las inercias.
Son privilegiados que tienen otra mirada y son capaces de ver lo que no vemos la mayoría. Y lo hacen con tal claridad que, habitualmente, les ha permitido enfrentarse a todo cuanto se ponía ante su paso para defender su enfoque y su perspectiva. Hablo, naturalmente de los heterodoxos creadores, exploradores de nuevas sendas materiales y espirituales, no de los iluminados que, aprovechando la candidez de muchos, se valen de ella para inocular mensajes adormecedores o inhabilitantes de cualquier pensamiento serio y racional.

LOS HETERODOXOS

LOS FANS
Supongo que la traducción española debe ser “fanáticos”. Confieso que no me gustan los fanáticos de nada, ni siquiera de las cosas objetivamente buenas, como el jamón serran,o por ejemplo. No me gustan porque renuncian a la ligera a la razón y se convierten en seguidores incondicionales y en la vida no puede haber nada incondicional. Tiene que haber condiciones, hasta en el amor, hasta en la entrega desinteresada (se hace sin perseguir ningún provecho, pero no a cualquiera).
El fanático está dispuesto a aplaudir cualquier estupidez, con tal de que su autor sea su ídolo incondicional. El fanático se muestra dsipuesto a admitir cualquier medida con tal de que haya sido dictada por el politico o partido de sus preferencias. Hace una dejación absoluta de su propio criterio para echarse en brazos del de otros. Renunciaa ingenuamente a nuetro bien más preciado: la independencia de criterio, la capacidad crítica.
No, no son buenos los fans, porque además crean movimientos de masas emocionales, irracionales y peligrosos, ya que apelan a elementos sentimentales de escaso control por parte del sentido común. Y, por ultimo, no me gustan los fanáticos, porque su número suele ser inversamente proporcional a la calidad y al talento del ídolo y su obra y directamente proporcional a la vacuidad y a la estolidez de ambos.
La moda suele asociarse al tema de la ropa y el vestir, pero la moda llega mucho más lejos, tan lejos que llega a todas partes y rige todos los territorios del comportamiento social e individual. Hay modas que determinan la forma de pensar y de hacer y de sentir y de manifestarse y…de vivir.
En esa dictadura que establece sobre las dóciles conciencias es especialmente dolorosa la que viene implantando en los últimos tiempos el canon de la triste escualidez femenina. Aquellas adorables curvas y potentes caderas, hoy parecen el mayor paradigma de la vulgaridad y la falta de estilo. El ideal es que la piel no cubra más que un esqueleto enclenque y deprimido.
Al problema de salud real que ello supone, de organismos sin defensas y mentes insatisfechas, hay que valorar el componente estético, tan admirado por los creadores de tendencias. A la falta de vigor y lozanía hay que añadir una ausencia absoluta de atractivo, porque la precariedad nunca puede ser deseable, porque la belleza siempre está reñida con la ausencia.
Por eso es especialmente gratificante que estrellas con ciertas protuberancias se empiecen a convertir en iconos y referentes de los que (la inmensa mayoría) estamos del lado de los manipulables. Que Scarlett Johansson sea una actriz deseable puede ser un indicio de que las cosas estén cambiando. ¡Ojalá!

LA TRISTE ESCUALIDEZ

LAS BANDERAS
No cabe ninguna duda de que las comunidades, cualquiera de ellas, necesitan de símbolos en los que reconocerse; precisan de señas de identidad que las representen. La multitud de elementos que forman cualquier grupo humano requiere que se utilicen entidades materiales que se cargan de fuerza ideológica e identitaria para que sean los distintivos que diferencien a ese conjunto de personas y que los distingan del resto de colectividades. No es el momento éste para introducir el tema de a dónde suelen conducir los excesivos apegos a tales agrupaciones, pero baste recordar que suele ser el mayor generador de conflictos. La absoluta aberración llega cuando ocurre que hay que defender al grupo porque sí, aunque la causa no sea justa o el otro tenga más razón que un santo.
Pero centrándome en la bandera como símbolo supremo de la patria (aunque cada vez la usan más colectivos menores), hay que tener en cuenta que, partiendo del respeto que nos debe merecer a todos el hecho que representa: la comunidad de intereses y de historia común de una sociedad, lo cierto y conveniente es que no debemos perder de vista una realidad moral: nunca puede valer más un símbolo que cualquier individuo, que ningún individuo a los que representa. Si no partimos de este hecho no hay manera de entenderse en este escabroso tema.
A lo largo de la historia, por desgracia hay multitud de ejemplos, los seres humanos han estado al servicio de este tipo de insignias o de ideas o de privilegios de determinados grupos. Y, en su nombre, han dado su esfuerzo generoso y hasta sus vidas. Y lo han hecho con la asombrosa convicción de que cumplían con su deber. Un deber que arraigaba más en ellos que el de dar de comer a sus hijos o el de procurarles un futuro mejor.
La bandera tiene un valor representativo, simbólico, vicario y es bueno que respetemos su significado y es lícito que así se haga y que, por ley, se regule el cumplimiento de tal observancia, pero no sería conveniente colocarla más allá de donde impera el sentido común y la lógica más elemental: no podemos ni debemos sacralizar los símbolos, la bandera tampoco, porque estos lábaros, por muy nobles que nos parezcan y por mucho que los veneremos, son unos trapos que tienen una enorme facilidad para mancharse de sangre.
Los seres humanos nos movemos en un tenue equilibrio entre la mezquindad y la grandeza. Andamos casi siempre a un palmo de ambas conductas, aunque lo normal es que nos desplacemos por un vulgar término medio que nos da un buen resultado en la vida cotidiana. Pero si se produce la situación adecuada, el estímulo oportuno, nos deslizamos con la mayor facilidad hacia uno u otro de los citados extremos. Sí, podemos convertirnos en héroes, poseídos de la mayor nobleza si circunstancias extraordinarias nos ponen en la tesitura de serlo.
También podemos comportarnos de la forma más grosera y miserable si es que se nos empuja, aunque sea mínimamente en esa dirección. Esto, me parece a mí, es una ley universal que, aunque dolorosa por una de las partes, no por ello es menos cierta. En todo caso, escapar de tal norma, aunque parezca inexorable, es posible, si somos capaces de huir de los estándares al uso en cuanto a la moralidad que debe regir nuestra actuación social.
Viene a cuento esta introducción porque una de esas espoletas capaces de llevarnos a la sordidez es ese señuelo que utilizan las casas de seguro para premiar nuestra prudente conducción automovilística. Todos los seguros te premian si no presentas ningún tipo de incidente en el que se vean afectados los intereses de las aseguradoras. Lo normal es que te reduzcan la prima anual del seguro si durante ese tiempo no hay ninguna mancha en tu expediente de causante de estropicios.
Lejos de invitarnos tal motivación para comportarnos más racionalmente, para conducir con un mayor nivel de atención y extremar nuestra cordura al volante, lo que realmente discernimos de aquella bonificación es el tacaño y el asqueroso comportamiento de quitarnos de en medio en el caso en que nuestra poca pericia o nuestra mala suerte nos lleva a causar algún daño en un vehículo ajeno. Huir es de cobardes, pero pone a salvo la famosa ganancia que nos presenta nuestra compañías de ángeles de la guarda.
No exagero nada, la mayoría de los conductores están dispuestas a ser indignos antes que ver su prima penalizada con un cinco o un diez por ciento. Siempre se ha dicho que todos tenemos un precio, lo cual corrobora la teoría que expuse en el primer párrafo, pero lo que es denigrante y extremadamente desconsolador es que hay un elevado porcentaje de personas que estén dispuestas a venderse de esa forma tan ridícula, recibiendo una compensación tan roñosa. Pero es así y bueno es tenerlo en cuenta, porque quien se comporta como una rata en asunto tan baladí, ¿qué no estaría dispuesto a perpetrar si el estipendio fuera más suculento?
Estamos muy necesitados de hacer un esfuerzo grande por conseguir incorporar a nuestra dignidad alguna norma interna que oriente nuestra conducta y que no responda simplemente a nuestros mezquinos intereses materiales, sino que sea capaz de atender los dictados más ilustres de nuestra conciencia.

LA PRIMA POR NO SINIESTRALIDAD

LA PEOR EXCUSA
En la vida nos vemos obligados en multitud de ocasiones a pedir disculpas porque hemos desatendido algún compromiso adquirido. Las razones de tal desatino pueden ser diversas, múltiples, complejas; desde una enfermedad o un contratiempo, hasta una duplicidad de citas o un deseo voluntario de eludir el bulto. Puede haber tantas como circunstancias azarosas nos plantea la existencia o como excusas variadas seamos capaces de articular.
Pero por una razón que no alcanzo a comprender, cuando queremos evitar la verdadera razón de algún incumplimiento, la mayoría de las veces acudimos a la peor excusa, al olvido. No puede haber nada más despectivo hacia la persona que reclama nuestra explicación, que acudir a la falta de memoria al “se me ha olvidado”. Tal desaire es demoledor; cualquier otra opción sería menos denigrante para el pobre e incauto ciudadano al que relegamos nada menos que a la ignominia de haber desaparecido de nuestra mente en el momento en que hubiéramos tenido que tenerla ocupada no más que con su imagen y su persona.
Pero esto, repito que no lo entiendo bien, es algo que no se comprende y acudimos a la excusa del olvido como si fuera la mejor de las justificaciones, la que nos salva de forma definitiva de la situación embarazosa. Recibir un “se me ha olvidado” es una soberana bofetada a nuestra dignidad, es un agravio hacia nuestra autoestima, un golpe bajo a nuestro orgullo.
Incluso sería preferible la razón que más nos gusta soslayar, la de que no nos apetecía cumplir con el compromiso, porque al menos ésta deja al desairado en el papel de alguien reconocido, aunque sea negativamente. Hasta sería más válida manifestación de nuestra hostilidad, nuestro rechazo a la persona que esperaba, pues implica el reconocimiento de algún valor, aunque sea deleznable. Pero el olvido suena a lo peor, a indiferencia, a ninguneo, a desprecio, a falta de respeto. Que te olviden es una forma de dejar de ser, pues, de alguna forma, somos en la medida en que lo hacemos para los demás.
Sí, sin duda, para mí la peor de todas las excusas es el olvido y, lamentablemente, la peor excusa, tal vez por inconsciencia, es la que más utilizamos.
No, no es posible ser libres en un sentido concreto y absoluto. Como casi siempre, cuando hablamos de grandes conceptos, se trata más bien de aspiraciones, de horizontes utópicos que han de orientar nuestra conducta y nuestra actividad, que de metas precisas y delimitadas, que se consiguen como quien adquiere un producto en el mercado. La libertad es un ideal al que todos hemos intentar acercarnos, tanto para disfrutarla en el máximo grado, como para no bloquear la opción de los otros a tal privilegio.
Los ejemplos son tantos y tan evidentes que cualquiera puede vislumbrarlos acudiendo a su propia y preciada vida cotidiana: la familia, los amigos, los desconocidos, el tráfico, el trabajo, la política, las normas, las leyes, los compromisos, el estatus social, el profesional, etc. son fuentes permanentes de restricciones que van confinando nuestra condición de seres, teóricamente libres, a la de individuos con un muy escaso margen de maniobra. Como mucho, podemos resarcirnos acudiendo a la intimidad interior para al menos “pensar” lo que no nos dejan hacer o decir.
Pero, con todo, la peor esclavitud es la que impide incluso ese “pensar” libre, es decir, la que procede de dentro de nosotros mismos. Las cadenas que nos ponen las convicciones irracionales, los prejuicios por falta de análisis, el apego incondicional a las tradiciones, a las autoridades consuetudinarias. Esas sí que son lamentables, porque aquéllas cadenas, las de fuera, son inevitables, pero éstas son absolutamente prescindibles y, sin embargo, son las que más traban y determinan.

LA LIBERTAD

Toda ley, por principio evidente, tiene que ser justa, porque si no lo fuera, no merecería tal nombre, sino el de cualquier adjetivo relacionado con el abuso y la opresión, como ocurre en aquéllos regímenes autoritarios que imponen modos de actuar e, incluso, de pensar.
La ley es legítima y aceptable siempre que el poder que la proclama sea un poder legítimo (en nuestro mundo occidental, entiéndase democrático). Es decir, que la instancia que establece una norma legal ha de estar legitimada por unas elecciones libres y democráticas. Es una condición sin la cual, toda regla carece de validez, porque sería contrario al espíritu del régimen que la dicta.
Pero yendo más al fondo de las cosas y al origen de cualquier disposición, toda ley, por muy justa que sea, aún suponiendo que sea la más justa de todas las leyes posibles, lleva dentro de sí, en lo más profundo de su esencia, el derecho del más fuerte. Nadie decreta nada desde una condición de inferioridad ni nadie impone ningún criterio desde una situación subordinada.
Desde el principio de los tiempos, los grupos humanos se han regido por pautas establecidas por quienes, de la forma que fuera, se hacían con el poder. Sin duda, era la fuerza la causa originaria más común, aunque podía haber otras, que siempre llevaban al mismo sitio, a la posibilidad de decirle al colectivo cuáles eran sus obligaciones y qué debían evitar como prohibido y tabú.
Se puede objetar que hoy, en nuestro universo capitalista, todo poder está legitimado por las urnas y la fuerza no tiene una participación decisiva en la formación de los centros de poder, pero, por sutiles circunstancias y maniobras, siempre la ley es la expresión del mando y del dominio de grupos y de poderes que maniobran y conforman el mundo de nuestras relaciones. Siempre hay un afán de control que procede de instancias profundas, tal vez inconfesables; siempre hay una filosofía última de fondo, que establece los guiones a favor de intereses concretos y que, la mayoría de las veces no son limpios ni coincidentes con el interés general.
La ley, como los políticos, es precisa, pero no sería más que una muestra candorosa de ingenuidad pensar que detrás de cada norma no hay más que la buena voluntad de quien la promulga.
Por el mismo motivo, la muerte también asume tal condición de necesidad imperiosa, ineludible y absoluta. La muerte significa el final de la vida y, por tanto, de todo lo que ésta supone; cuando alguien muere arrastra con la suya la desaparición de todo aquello que vivía por su mirada, por su actuación, por su conducta. Cada vida implica un mundo que desaparece con ella. Por eso cada vida no es que sea importantes, sino que es única, fundamental y, entiendo yo que cada muerte es la tragedia total, definitiva y por tanto no cabe sumar las muertes, porque cada muerte es la muerte de todas las cosas.
La tragedia de Barajas nos pone una vez más ante la vil utilización que los intereses económicos hacen de la muerte. No hay unas muertes más dolorosas que otras, por las razones antes apuntadas: cada muerte es la muerte total. La única razón que justifica el interés que despierta este tipo de sucesos es la deseable elucidación de sus causas para evitar futuras tragedias. Nada más. Cualquier otra expectativa, relacionada con el morbo o la ganancia es absolutamente detestable.
Que haya cadenas de televisión que prácticamente estén realizando sus programas desde el lugar de los hechos, muestra bien a las claras la torticera utilización del dolor que hacen la mayoría de los medios de comunicación, tan sólo empeñados en ofrecer carnaza a quienes están ávidos de ella.
Desde estos mismos medios que impúdicamente utilizan cualquier infierno humano para hacer negocio, se apela a la declaración de días de luto oficiales, a la suspensión de eventos deportivos y al rasgamiento general de vestiduras.
La muerte, cuando se produce de forma masiva, es considerada socialmente como más importante que el simple goteo , aunque éste acabe en los mismos resultados. Los 153 fallecidos en el avión equivalen a los que finalizan su estancia en esta vida cada mes en las carreteras españolas; pero estos no merecen ni homenajes, ni crespones negros, banderas a media hasta, ni visitas de los gobernantes y de la realeza. Tampoco los merecen los mismos que aproximadamente pierden la vida en su puesto de trabajo cada cuatro meses y así podríamos seguir con muchos más ejemplos.
Desde los medios se nos organiza la vida, se nos jerarquiza la existencia y se nos dice lo que es bueno y lo que es malo, lo que debemos celebrar y lo que hemos de lamentar. Aunque cada muerte sea la muerte, son los medios los que miden el grado de muerte de cada muerte y la medida en que los pobres humanos debemos de sentirnos lastimados por cada una de ellas.
Pero la vida es así; se nace y se muere y se vive, se disfruta, se sufre y, de vez en cuando, hay accidentes; casi todos los días los hay, de muchas clases, aunque parezca que sólo se producen los que reportan beneficios económicos a los medios de comunicación.

LA LAMENTABLE
UTILIZACIÓN
DE LA MUERTE

LA COSIFICACIÓN
Los seres humanos, por el contrario no cobran su importancia por la relación que tienen con lo que les rodea. Tienen un valor intrínseco, que va con ellos, al margen de la utilidad que tengan o los servicios que sean capaces de cumplir. Es lo que se despacha con el sustantivo dignidad. Podemos establecer jerarquías entre las personas, pero sólo en cuanto que poseen unas determinadas capacidades, unas ciertas técnicas o unos bien ganados conocimientos. Pero, en cuanto personas, todos valen lo mismo y no es posible establecer grados partiendo únicamente de ese criterio. Valer tiene el sentido de ser sujetos de su propia vida, de no depender de nada ajeno para ser.
Pero a lo largo de los tiempos, las relaciones económicas han conseguido crear una terrible confusión radical y es la que no distingue entre el trabajo que ejerce una persona y ella misma. Es obvio que, si se tienen más o menos claros los conceptos, los seres humanos recibimos un sueldo por la actividad que realizamos y, en ningún caso, ese salario está poniendo precio a nuestra persona. Pero, sin embargo, ocurre que lejos de considerar que vendamos nuestro rendimiento, nuestra diligencia y nuestra responsabilidad, sucede que nos vemos implicados enteros en tales transacciones. El sistema económico (cualquiera de ellos) nos ha cosificado, nos ha convertido en mercancía. Tal vez la razón fundamental de tal metonimia sea el enorme valor que se concede en nuestro mundo a los objetivos económicos, al universo de lo pragmático. Así, acontece que cuando sólo se actúa para conseguir objetivos materiales, las personas terminan convirtiéndose en cosas. A partir de ahí, cualquier aberración es posible; ya sabemos lo que pasa con las mercancías, van de unas manos a otras y el trato que reciben no tiene en absoluto nada que ver con aquel concepto de la dignidad que hablábamos al principio.
El diálogo entre políticos de distinta orientación ideológica, más que de sordos es de autistas. Cada uno en su torre de babel, incapaces de articular ni una sola expresión capaz de alterar las posiciones enquistadas del adversario. El diálogo pierde así su condición de tal y exige que lo renombremos; podríamos llamarlo soliloquio con espectador o perorata con testigo.
¿Cuál es la razón que edifica ese muro infranqueable entre los oponentes? Tal vez proceda del fundamentalismo que eleva a dogmas las propias razones, las propias consignas sería mejor decir, porque los políticos apenas usan argumentos (instrumentos propios de la razón); Lo que hacen en realidad es estandarizar frases que cobran por el uso indiscriminado, un valor de tópico.
Pero yo me temo que este sería un motivo demasiado serio para lo livianos que suelen ser los que fundan las actitudes y comportamientos de tales personajes públicos. Sería fundarlos en la defensa de unos ideales y eso, estamos más que acostumbrados, a ver cómo los abandonan en función de los más diversos intereses inmediatos. Imagino, por el contrario, que tal incapacidad para dar y aceptar razones se debe más a una cuestión que parece secundaria, pero que en la estrategia general de los partidos suele ser sustantiva. Me refiero al auténtico objetivo que persiguen, el poder, y a la forma más fácil de lograrlo, convencer al electorado de la calidad de sus propuestas.
En efecto, ¿a quién le habla el político en realidad cuando tiene delante a su competidor? A éste no, desde luego. Se dirige a los electores; a ellos manda los guiños más sutiles y las posturas más histriónicas o los eslóganes más populistas. Desde el mismo momento en que se encuentra previa cita, por ejemplo, el presidente del gobierno de turno y el jefe de la oposición, todos los gestos, palabras y actitudes están milimétricamente controladas y estudiadas para causar el adecuado impacto en aquéllos que han de mantenerlos en el poder en el primer caso o auparlos hasta el mismo en el segundo. Si no hubiera prensa, especialmente televisión, en tales encuentros, existiría la posibilidad de unas actitudes honestas, pero al convertirse en eventos públicos, televisados, lo que importa es la impresión que cada minucia deje en los receptores, aunque con ello se falte a todos los protocolos de la comunicación.
Podría pensarse que al político le faltan las dos condiciones ineludibles e imprescindibles para establecer una verdadera comunicación, constructiva y alentadora: el respeto y la generosidad. El respeto supone, no más, que aceptar al otro y sus posiciones con la misma dignidad que la que se pide para sí y sus posturas. La generosidad es la prueba de nuestra nobleza en el diálogo; sin ella, éste se torna inviable y se atrofia y languidece como pez fuera del agua.
Pero, ¿le faltan o bien le sobran? En la lógica de la política, esas son dos virtudes que conviene orillar, porque pueden confundirse con la entrega de oxígeno a los terribles enemigos a los que, precisamente, hay que eliminar. Y eso nunca; al enemigo ni agua, por muchas razones que tenga y por muy convincentes que sean sus posturas. De manera que prescindir de tales probidades es una cuestión táctica más que una carencia moral. Estoy convencido de que más de un político estará incómodo ante tal dejación, pero es la servidumbre de su oficio y como tal han de tomárselo. De ahí esa impresión tan lamentable del muro que impide la conversación y de los discursos que mueren en el acto al no cumplir con su obligación primera: servir a la comunicación.

LA
COMUNICACIÓN
INTERRUMPIDA
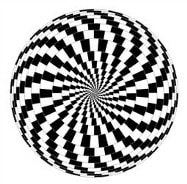
LA COHERENCIA
Como dice mi amigo José Manuel Ríos, el gran problema está en la “coherencia”. La coherencia condiciona y configura todos los tipos de relaciones interindividuales, pero es que además, donde parecería que no ejerce influencia, es decir, en el terreno de lo particular, también es determinante. En realidad, el problema no es la coherencia, sino su ausencia, su falta, su escasez. Ser coherente no es más que adecuar los actos a las palabras que se hacen públicas (en lo privado sería conformar las conductas a los pensamientos). ¿Quién puede ser coherente al cien por cien? Nadie. El nivel de la excelencia es inalcanzable. Pero entre ese nivel supremo y el mínimo o inexistente que presentan los políticos o los mentirosos compulsivos, hay un amplio abanico de grados en el que nos colocamos el conjunto de la gente normal. Debe ser tarea ardua y complicada la coherencia, porque la verdad es que los índices de la misma que presentamos los seres humanos suele ser bastante lamentable. ¿Quién puede presumir de cumplir todo lo que promete, de llevar a su conducta todo lo que pregona, defiende o teoriza? Todos tenemos bastante que corregir y mejorar en este terreno. En el ámbito social, ¿cuántos conflictos no se evitaría? ¿Cuántas discusiones no serían innecesarias? ¿Cuántas tensiones no se soslayarían si fuéramos capaces de ser mínimamente coherentes? En el ámbito subjetivo de lo privado, ¿cuántos complejos de culpabilidad? ¿Cuánto sentimiento de inferioridad? ¿Cuánta patología psicológica no estaríamos en condiciones de eludir si fuéramos capaces de actuar exactamente con el mismo nivel de rigor y de probidad con que pensamos? La secuencia pensar – decir – hacer es un auténtico precipicio en el que se hunden las buenas intenciones y el caldo de cultivo donde fermentan una gran cantidad de conflictos evitables.
Los totalitarios, los que creen en verdades absolutas e irrebatibles, desconocen o, simplemente, ignoran a conciencia, esa característica de las cosas y de los seres de este mundo. Ya nos podemos conformar con acercarnos a un atisbo, a una explicación aproximada de todo cuanto nos rodea, pues a eso estamos abocados. El mundo, las cosas, la gente, las ideas, se van construyendo sin parar en la misma medida en que nos vamos construyendo cada uno de nosotros que, al crecer, vamos apuntalando lo demás. Todo está íntimamente imbricado y anda en un permanente devenir, que encuentra su objetivo en el mismo proceso de hacerse.
No puede haber pues nadie más peligroso a nivel intelectual que un amigo de la verdad, que un poseedor obsesivo y coleccionista de verdades. Su sistema es la intolerancia y su método la negación de cualquier tipo de heterodoxia. Benditos los que han desconfiado siempre y a lo largo de los siglos de las verdades establecidas, porque ellos son los que han hecho avanzar esta enorme aventura de la vida. No negar por principio, sino dudar como método de trabajo y de reflexión. Si tras la duda se encuentra la negación, será una negación que no podrá ser nunca tachada de arbitraria ni de caprichosa. La búsqueda de la verdad es una obsesión permanente del ser humano; unos se conforman con la seguridad que les da la religión; otros se arrojan en brazos del rigor científico. Pero siempre la verdad aparece como una ilusión, como una utopía, como uno de los grandes motores de nuestra permanencia en la Tierra.
La verdad es compañera inseparable de la duda. A los dogmáticos no les importa en absoluto la verdad. La única sabiduría consiste en dudar absolutamente de todo, porque sólo desde la palanca de esa duda se puede saltar a lo más elevado que nos
es dado a los mortales: la búsqueda de la verdad.
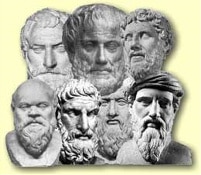
LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD

GANAR LAS ELECCIONES
¿Qué siniestra perversión hay instalada en la mente de los políticos y qué pandemia acrítica aqueja al electorado para admitir sin rechistar éstos y para asumir con la mayor indecencia aquéllos el uso de la expresión GANAR LAS ELECCIONES como algo normal y perteneciente al orden natural de las cosas?
El político que se presenta a una cita electoral para intentar conseguir el respaldo mayoritario del cuerpo electoral no gana nada si resulta elegido, sino que, por ese acto democrático asume la responsabilidad más noble que puede asumir un ser humano, la de servir a sus conciudadanos. Da grima comprobar el espectáculo poselectoral, con una reacción de elegidos y electores más propia del final de una competición deportiva que de una reunión de personas adultas para decidir sobre quién recae el deber de representarla y dirigirla.
Banderas, bailes, cantes y actos propios de una auténtica torcida enfebrecida y frenética como si su equipo hubiese ganado la copa de Europa. A mí ese espectáculo me resulta deplorable, pues demuestra la poca estima en que la gente tiene al debate y a la confrontación política y la poca seriedad con la que se toma una cita tan seria como ésa. La banalización típica de la vida actual también se ha apoderado del terreno de lo público y se asiste a estas convocatorias como el que sale de un estadio o asiste a un concierto de rock.
¿De donde procede la alegría y el entusiasmo del elector? Sin duda de tomar a los suyos como contendientes en una pelea de tipo deportivo en el que apuestas por la victoria de tus colores. Eso hace que la mayoría de la gente disponga de su equipo (partido político) y a él fía la satisfacción personal de la victoria colectiva. Es una forma vicaria y curiosa de sentirse ganador de algo.
Peor me parece el origen del arrebato y del delirio de los elegidos. Mucho me tema que su frenesí, traducido en la famosa frase “hemos ganado”, responde a las verdaderas intenciones del que se presenta a una elección: conseguir de una forma rápida y sencilla acceder a un estatus que tal vez de otra forma se tornaría inasequible. “Hemos ganado” en realidad traduce un “he conseguido una cuota de poder suficientemente importantes como desde ahora convertirme en un ser respetable, respetado y con la posibilidad única de pegar todos los pelotazos que se me pongan por delante.
Y encima todo ello legitimado, es decir, con la fuerza legal y moral que proporciona un plebiscito democrático. Esa es la filosofía de fondo que transmite esa sensación de victoria. Lamentablemente no es un sentimiento de responsabilidad y de desasosiego por la incertidumbre de asumir cargos de enorme trascendencia para el bien común para el que uno puede sentir el vértigo de la duda de no estar a la altura de las circunstancia. Ni mucho menos es esa la actitud. Al político no lo mueve una actitud de servicio que es la que explicaría esas reacciones, sino una voluntad de convertirse en un funcionario de las ideas de una determinada facción, para lo cual pasará inmediatamente a convertirse en un soldado dispuesto a hacer cualquier cosa por ellas y, de paso, a aprovechar el cargo de forma adecuada y teniendo siempre presente en primer lugar el interés más próximo, es decir, el suyo o el de su partido.
El auténtico representante popular (algún día llegará) no tendrá jamás una sensación de victoria tras ser elegido en una votación, sino la noble emoción de sentirse el mejor servidor de sus iguales, el mayor auxiliar de sus conciudadanos y estos sentimientos están reñidos con la algarabía y el derroche de vulgaridad.
Resulta que los seres humanos nos movemos en el ámbito más próximo de nuestro lugar de residencia, de nuestra ciudad y es ahí donde generamos numerosas relaciones y donde nos encontramos asumiendo un rol determinado y nos vemos arrastrando un estatus social concreto. Pero, ese estatuto, ese lugar social que nos corresponde no es algo azaroso o un producto arbitrario de la casualidad, sino que responde a unos criterios bien establecidos, aunque no estén escritos en ninguna parte.
Y bien, ¿quién establece nuestro grado de relevancia social? ¿Quiénes o en función de qué patrones nos colocan en un peldaño u otro de esa escala que fija nuestra importancia dentro de la grey de los conciudadanos? Desde mi punto de vista hay tres razones de peso en el otorgamiento de tal valoración; tres fuentes de prestigio que tienen como característica el estar jerarquizadas, es decir, que no todas aportan el mismo grado de excelencia.
El primer y fundamental otorgador de reputación es el dinero. Se basta y se sobra para tal labor. No necesita de ningún complemento. A quien tiene la fortuna de ser su poseedor se le abren todas las puertas y se le brindan todos los privilegios. Quien se ve favorecido por su dedo, no necesita estudios, ni encantos especiales; ni habilidades varias ni concretos hechizos. Ante su altar todos se rinden y doblan la cerviz. Ni hay que ser bello ni apuesto, ni siquiera educado o comprensivo, si gozas de su presencia en tu bolsillo. Por el contrario, puedes permitirte cualquier vulgaridad; puedes ser un cretino inmisericorde y un gañán sin cerebro. Si lo tienes s a él, lo tienes todo.
El segundo elemento que hace que la gente quede subyugada es el apellido. Un apellido ilustre (y todos los pueblos los tienen) es una llave maestra que da razones y quita impedimentos. Se trata de un mecanismo que es una variante del primer reputador, el dinero. En efecto, la conversión de un apellido en ilustre proviene de su relación en un tiempo pasado con ricas herencias y grandes propiedades. Puede, incluso, ocurrir que los poseedores del mismo ya no tengan relación con ningún tipo de riqueza, pero, aún así, siempre seguirá en el imaginario de la gente, el rescoldo, aunque sea algo desgastado, del resplandor que ayer lució en todo su esplendor. Y por ahí se consigue escaldar más de un peldaño en esa escalera real en la que vamos quedando todos retratados.
Y, por último, el tercer aportador de clase es la profesión. Pero ésta sólo actúa en el caso de que fallen los dos primeros. Únicamente aquéllos que andan sin posibles y que no tienen un apelativo lustroso, tienen que poner encima de la mesa sus prendas académicas o sus ocupaciones profesionales. Y entre éstas, se produce la gran criba que nos coloca en nuestro apropiado lugar, pues la inmensa mayoría de los vecinos, ni somos adinerados ni tenemos pedigrí. De manera que el quehacer profesional se convierte en la gran referencia, en la varita mágica que pone y depone, que quita y regala.
Pensando en cualquier ciudad como la de uno mismo, cabe sospechar que son los médicos y los abogados los que tienen un mejor cartel entre sus convecinos y que, a partir de ahí, se establece todo un tobogán por el que andamos todos haciendo equilibrio para no dar en exceso la nota. También cabe sospechar, si no temer, que los docentes, cualquiera de ellos y, en especial, los maestros, andan en la parte menos decorosa de la consideración social, lo cual no puede extrañar nada si tenemos en cuenta que ni la formación ni la inteligencia tienen ningún papel en la adquisición del más mínimo prestigio social.

EL PRESTIGIO SOCIAL

EL INTERVENCIONISMO
Por un lado están los, convencionalmente llamados conservadores, que responden a un modelo basado en el liberalismo económico y por otro, los conocidos como socialdemócratas, que defienden un modelo más intervencionista a todos los niveles.
No muestran grandes diferencias y, tan sólo los fanáticos y extremistas de uno y otro signo, quieren ver en el otro, elementos suficientemente negativos como para demonizarlo de forma inmisericorde. Pero, la verdad es que el mundo está hoy estructurado de tal forma y tan subordinado a la globalización económica, que poco margen queda para que gobiernos de una u otra tendencia dejen su impronta en temas de verdadero calado. Quiero decir que en la Tierra mandan los poderes económicos y los políticos tienen que ir un poco adecuando sus medidas al dominio de aquellos y aceptando una situación adjetiva y subordinada en la toma de decisiones. De modo que negarle el pan y la sal al contrincante político, como hacen muchos de mis conciudadanos, es un ejercicio utópico de suponer que los gobernantes tienen más poder del que realmente les va quedando.
Pero volviendo a las dos maneras de ordenar la realidad política, y al margen de simpatías o antipatías de orden irracional y fanático, hay que plantear las inevitables reservas, esas que cualquier persona con criterio, no debe dejar de esbozar.
Los liberales tienen una encomiable confianza en la capacidad de los individuos para organizarse y sacar las castañas del fuego sin necesidad de que ningún poder público interfiera en sus iniciativas y en sus relaciones. El problema está en que ese presupuesto admirable termina diseñando un panorama que ocasiona una serie de consecuencias indeseables, de las que todos somos testigos en nuestros propios horizontes vitales. No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de los efectos secundarios del capitalismo salvaje y de una economía dejada al puro arbitrio del libre mercado.
Los socialdemócratas parten también de un principio elogiable y con el que es difícil no estar de acuerdo. Se trata, nada menos, que de plantear la igualdad de derechos y de oportunidades para todos los ciudadanos. El problema está en cómo tal principio suele pervertirse en cuanto sus defensores tienen acceso a los centros de control. ¿Qué habrá allí que todas las buenas intenciones de la llamada izquierda suelen sucumbir sin remedio en tales parajes? Y veo yo otro inconveniente, y de ahí el título de este comentario, y no es otro que el intervencionismo asfixiante y el desprecio a la libertad individual que suelen ocasionar las medidas tendentes a planificarlo todo.
Pero lo más terrible es que en esto ya da igual el color de los gobiernos. Podría esperarse que los liberales fueran menos intervencionistas que los socialdemócratas, por su misma condición de defensores de la libre iniciativa, pero nada de eso ocurre; sus estructuras ministeriales son capaces de igual forma, de crear una espesa red de tentáculos que generan el más minucioso control sobre todas y cada una de nuestras actividades y de nuestra maltrecha hacienda. No hay nada que hacer, unos y otros han creado unas estructuras tan asfixiantes, que la libertad, poco a poco, va quedando relegada al más triste de los rincones del espíritu, cuando no es literalmente mancillada cual doncella candorosa. Hoy deciden por ti hasta niveles kafkianos y no quiero entrar a pormenorizar temas que serían de risa si no dieran pena, porque cualquiera de nosotros puede hacer un extenso catálogo de situaciones en las que se manifiesta con claridad que no somos, en absoluto, dueños de nuestras vidas ni de nuestras propiedades. Si piensas que no, prueba a cortar un árbol, que tú plantaste en tu jardín, sin la ayuda de ninguna administración, que regaste con tu bien pagada agua y que has cuidado como a un hijo, y razónales inútilmente que lo haces porque sus raíces están perjudicando las tuberías de tu vivienda.
En dicho sistema siempre han cabido la lengua castellana y las matemáticas, como las dos patas fundamentales de la formación académica. En él siempre han gozado de un estatuto indiscutible; privilegio que no han tenido la música o la filosofía, siempre al albur de los caprichos de los programadores de turno. Y alrededor de ellas, siempre han orbitado una serie de materias de segundo rango que, mal que bien, siempre han encontrado acomodo en los diferentes y múltiples planes de estudio.
También cabe en nuestro sistema educativo, aunque en menor grado y de forma anecdótica, la formación moral y la formación como personas (recuérdese que nunca falta la famosa tutoría, de poca o nula relevancia y uso).
Pero lo que nunca se han cuestionado las autoridades pedagógicos y lo que es peor, lo que nunca han reclamado los profesionales, los educadores, es una materia o unas horas del currículo o algo, al menos, de atención, a lo que debiera ser el pilar básico de cualquier plan de estudios: la preparación del alumnado para ser personas, el desarrollo de la sensibilidad humana, el aprendizaje de la felicidad, conseguir convertir a los alumnos y a las alumnas en buenas personas. Enseñar a ser felices y aprender a serlo, por encima de toscas ambiciones y reglas basadas en la competitividad. Tal vez así descendería el alarmante nivel del acoso escolar, que tanto agobia a padres y personal docente.
Ese debiera ser el fin último de la educación, por encima de las palabras grandilocuentes y pretenciosas: formación integral, educación personalizada, etcétera, etcétera. Ya entreveo las sonrisas socarronas y despectivas de los realistas del sistema (la mayoría del personal), pero, pensadlo bien ¿habría un objetivo más noble y excelso que ése? Aprender a ser feliz, nada más…y nada menos.

EL FIN DE LA EDUCACIÓN

EL DINERO
Hablar del dinero plantea la misma dificultad que hacerlo de aquellas cosas que son verdaderamente importantes en la vida: no es posible establecer la distancia de criterio suficiente para valorarlas adecuadamente, porque nos afectan tanto que nos implican sin remedio.
Pero he partido de una afirmación tal vez discutible: ¿es realmente el dinero una de las cosas importantes en la vida de las personas? Entiendo que sí lo es, porque es el medio imprescindible para adquirir los bienes materiales necesarios para vivir. Esto no tiene discusión. Por mucho que nuestros objetivos en la vida sean muy divergentes de su posesión, es innegable que para alcanzarlos necesitaremos imprescindiblemente de su mediación. El dinero es un medio que nos lleva a conseguir los fines deseados: desde el sustento diario al automóvil de tus sueños; desde las herramientas para tu trabajo hasta los bienes y servicios para tu ocio Alguien puede objetar que hay bienes espirituales que no requieren de su presencia, pero también es indudable que la pobreza, sobre todo si es extrema, tiende a embrutecer a las criaturas y a alejarlas de los bienes interiores. De modo que un mínimo imprescindible es inevitable, por mucho que queramos desprendernos de su alienante obediencia.
El dinero es pues necesario; es bueno por su carácter instrumental, es decir, por su capacidad para acceder a bienes imperiosos. El problema aparece cuando, como suele ocurrir con otros medios, se pervierte su condición y de medio pasa a convertirse en fin, en algo que tiene valor por sí mismo y no en cuanto herramienta. De esa forma termina adquiriendo tal importancia que se acaba deificando y de ahí a convertirse en el dios supremo no hay más que un paso. Un paso que nuestra civilización ya hace mucho tiempo que dio. De ese modo pasa a convertirse en el gran referente: da y quita prestigio, solvencia, categoría y valor moral: el ladrón con dinero es menos ladrón; el patán adinerado aparece cargado de valores que no posee, el prestamista es el rey y el insolvente puede despedirse de todo aprecio social por muy brillantes que sean sus ideas y por muy bien amueblada que tenga la cabeza.
Confieso que entre las opciones atractivas que se presentaban ante mí cuando yo estaba en edad de deshojar la margarita del futuro, la del periodismo era una de las más apetitosas. Me atraía la posibilidad que yo veía en tal profesión de unir las letras con el espíritu de aventura; la literatura con la acción. Me encantaba lo que yo veía en sus paladines de espíritu crítico, de independencia, de rigor, de neutralidad y objetivo tratamiento de los temas. Me entusiasmaba lo que yo idealizaba en ellos de amor por la libertad, de espíritu indomable en defensa de la verdad; no de la verdad con mayúsculas, que esa no existe ni interesa, sino de la verdad entendida como honestidad en el tratamiento informativo y firmeza en la defensa auténtica de la exactitud, de la realidad, aunque fuera molesta o inconveniente. Esa capacidad para, desde el particular punto de vista, intentar el encuentro con el punto cabal de la neutralidad.
Pero qué distancia me iba a encontrar más tarde, abandonado tal sueño por el de la enseñanza, entre esas virtudes presentidas y la pálida realidad. Lo común entre la mayoría de los ejemplares de la clase periodística es el cálculo preciso a la hora de publicar lo que le interesa al grupo que les paga, la más lamentable de las rutinas, el desprecio absoluto a la verdad en aras de intereses bastardos, el acoso al rigor, a la independencia.
Lejos de ser notarios de la actualidad, no son más que serviles y envilecidos sicarios al servicio del grupo económico que les da de comer y mucho más lejos aún que de informar del presente, su voluntad está en construir la actualidad del mismo para el mejor servicio a sus señores. De esa manera, ofrecen a diario el tristísimo espectáculo de una auténtica guerra civil entre ellos, con la grave consecuencia de trasladar su división al resto de los ciudadanos que, siempre dispuestos a aparcar su derecho a la opinión propia, la ponen en aquéllos que no merecen la más mínima confianza. Así nos va.

LOS PERIODISTAS

Aprovecho esta ocasión del referéndum sobre la reforma del Estatuto andaluz, para declarar solemnemente, no sólo que no iré a votar en esta ocasión, sino que no volverá a participar jamás en esta pantomima lamentable en que se convierte la lucha descarnada y soez por el voto de los incautos ciudadanos. Sin duda volveré a ejercer mi derecho cuando cambien las condiciones y el circo de las convocatorias electorales se convierta en la suprema ocasión para que el pueblo manifieste su voz. Pero esto lo veo tan lejano, tal vez tan imposible, que difícilmente yo voy a pasar nunca más por las urnas. Hay tanta mierda por medio, que me niego a ensuciarme.
En cuanto a lo del estatuto de Andalucía, miremos a nuestro alrededor y comprobemos las verdades que nos venden. Partamos de nuestra Andalucía, la que vivimos diariamente, donde se asienta nuestra pequeño mundo y desarrollamos nuestras tareas laborales y sociales. Descendamos de las altas palabras, entre más altas, más vacías. Mi Andalucía (mi pueblo) sigue teniendo una depuradora inexistente, un turismo agresivo y demoledor de nuestras señas de identidad, unas carreteras en las que siempre llevas un camión delante y que nos alejan cada vez más de nuestros puntos de destino, unos políticos incompetentes, sin escrúpulos y sin la más mínima preparación, unos trabajadores que se siguen jugando la vida cada día para desplazarse a 50 kilómetros infernales en busca de su salario…
Vas al hospital y te sigues encontrando el triste panorama de unas habitaciones compartidas y enfermos hacinados, precisamente en aquellos momentos de nuestras vidas en que necesitamos mayor consuelo y mejor atención; miras la prensa local y no encuentras más que improperios y posturas irreconciliables y cavernícolas, pero nunca serena reflexión y búsqueda común de mejores caminos.
¿Cómo tienen la desvergüenza de pedirme que apoye una segunda modernización de mi tierra, si por aquí ni siquiera se ha anunciado la primera?
Esta es mi Andalucía y no me gusta y no la veo bien atendida y, como ciudadano, me siento agredido y despreciado por la clase política y con la tristísima sensación de que no hay nada que hacer. Por todo ello y por muchas cosas más que aquí no caben, no me esperéis en mi colegio electoral. Antes que perder el tiempo legitimando a siniestros personajes, prefiero ganarlo con mi gente y una cerveza por delante.
Decía en un escrito anterior que ser tolerante era, tal vez, la meta más complicada de adquirir de cuantas emprendemos en nuestro permanente aprendizaje como seres humanos y, por lo tanto, perfectibles.
No hay nada tan complicado; ni la Matemáticas ni la filosofía, ni la metafísica ni la física cuántica te ponen en la tesitura que te plantea el aprendizaje de la tolerancia. Debes enfrentarte, nada más y nada menos, que a la propia disposición natural al egoísmo, al recelo de lo que no eres tú, a la lucha por la supervivencia.
La tolerancia es un valor de último grado, de esos que sólo se puede plantear la sociedad como objetivo, cuando ya se ha andado un largo camino de civilización y de cultura.
Sólo con la aparición y extensión del ideal democrático, en el último siglo, surgió aquélla como un valor irrenunciable, como una herramienta básica e imprescindible para hacer funcional la democracia.
Por eso hay tanto cabeza rapada (hay muchos más que los que se la afeitan) a los que se les hace imposible semejante dislate: aceptar las ideas, los comportamientos y las creencias de los otros. ¡Con Franco iba a pasar esto! Es la postura natural, la que nos dictan nuestros instintos, la que más nos identifica con nosotros mismos y la que más resultado da para nuestra autoestima (maricón de mierda! Negro asqueroso!. Ahí es nada, tener unas convicciones inamovibles y aceptar el sagrado sacerdocio de imponerlas a los demás.
A eso nos llama nuestra naturaleza. A lo contrario debe llamarnos nuestra inteligencia, pero, ¿hay mucha gente que maneje ésta aunque sea mínima y superficialmente?

¿POR QUÉ ES TAN DIFÍCIL…

SI NO LO CUENTAS…
¿De dónde procede el placer de un viaje y, tal vez en muchos casos, cuál es la motivación principal al emprenderlo, si no es la ocasión que propicia para contar los vericuetos a la vuelta y sacarle punta y matices a esta o aquella anécdota del mismo?. Mientras el turista admira extasiado la poderosa arquitectura de la torre Eiffel desde su base, se relame de gusto ante la perspectiva de decirle a fulanito que él ha estado allí y ha sentido tal sensación y, si no, mira esta foto que da fe del hecho.
El interés del viaje es narrativo, nos permite recrearnos a posteriori en las sensaciones superficiales que fuimos adquiriendo in situ. Lo que de verdad interesaba era esa posibilidad de contarlo.
¿Y qué decir de cualquier tipo de aventura amorosa, aunque en ella haya habido más sueño que realidad? El final suele ser el principio del éxtasis, porque ahí es donde empieza la parte realmente interesante: el relamerse con las caras de asombro que presumimos en nuestros ingenuos oyentes.
Luego, la realidad suele ser otra. Como es natural, a nadie interesan nuestras cuitas y todos hacemos como que estamos interesados. Es el juego de la vida, el mecanismo de defensa que nos pone a bien con nuestra propia autoestima, imprescindible condición para seguir viviendo.
Ya hacía tiempo que las manzanas dejaron de oler y que los tomates perdieron el sabor, pero ahora el tema se ha vuelto más grave, porque tal desnaturalización se está apoderando también de las criaturas. Los vecinos nos hemos vuelto sospechosos y el personal que está detrás de mostradores y de mesas de despacho nos trata como a enemigos. Las sonrisas se han convertido en muecas desafiantes y despreciativas y la gente se cruza contigo como si fueras un mueble urbano.
La desconfianza se ha apoderado de las relaciones humanas y donde ayer valía un apretón de manos, hoy no funciona sin una reata de papeles y documentos acreditativos. El contrato ha sustituido a la palabra. Todo se ha esclerotizado y burocratizado. Nadie se fía de nadie y la vida, que nunca fue un paraíso, se ha convertido ahora, ya de forma descarada, en un lugar inhóspito y desagradable en el que hay que tener un inmenso cuidado para acertar dónde pisas y para aventurar dónde van a poner el pie los demás.
El recelo es la base sobre la que se sustenta nuestra precaria convivencia y hay una pérdida progresiva de posibilidades para la solidaridad, la colaboración y el “buen rollo”, porque al prójimo, al vecino, no se le suponen buenas intenciones. Porque tenemos conciencia de ser habitualmente engañados, nos hemos convertidos en desconfiados y en marrulleros.
Tal vez así las cosas sean eficaces, pero el mundo se ha vuelto hosco y huraño, adusto y áspero y lo peor es que parece que estamos en una pendiente en la que no vislumbramos por el momento dónde puede estar el fondo.

ADIÓS AL BUEN ROLLO

LA TOLERANCIA
Ser tolerante es nada menos que transigir con aquello que uno es incapaz de aceptar, sencillamente porque atenta contra nuestras verdades más profundas, por la sencilla, simple e incuestionable razón de que pertenece al mundo de otro ser que, libremente, toma sus decisiones y merece todo nuestro respeto.
Ser tolerante es asumir como un valor intocable la libertad del otro, aún a sabiendas de que esa libertad suya, muy probablemente, venga a chocar de vez en cuando con la nuestra.
Se tolerante es asumir, nada menos, que las razones de los demás pueden ser tan valiosas como las nuestras. Que el otro no es un tarado, un extravagante, un inconsciente, un desvergonzado…, por la sencilla razón de que tiene otra manera, diferente a la nuestra, de enfrentarse con las cosas, con la vida, con la gente, con el compromiso, con la religión, con la política, con las mujeres, con los hombres…
Ser tolerante, en suma, es asumir profundamente que mi espacio es el espacio donde todos los demás tienen derecho a aparcar y a pasear y a quedarse si hace falta. Y aceptar que la verdad es un ideal utópico y que se va fraguando en una construcción permanente y cotidiana en colaboración con otros. Como una cosa normal. Sin aspavientos. Simplemente, es rechazar aquella afirmación de Sartre (él la dijo con otra intención) de que «el infierno son los otros».
Y es que lo más terrible no es ese afán por mostrar lo menos edificante de las personas, lo más grosero de sus relaciones sociales y lo más pernicioso desde un punto de vista ético y hasta estético. Lo más tétrico no es ese escaparate pornográfico en el que, por dinero, hay una serie de criaturas sin escrúpulos capaces de desnudar sus vidas miserables, sus escasos ideales y sus muchas miserias.
Lo más triste no es que se esté generando toda una nefasta trupe de parásitos que viven de explotar su propia mierda y que crece cada vez más en la misma medida en que hay todo un ejército de aspirantes que ven en ello una buena posibilidad de ganar dinero fácil y cuantioso.
Y lo más funesto, con serlo, no es ese ejemplo poco edificante que se ofrece a nuestros ciudadanos más jóvenes que, amparados en el prestigio que adquiere todo lo que sale en la televisión, no más que por el hecho de salir, terminan admitiendo que ese prostíbulo catódico es la pura realidad y el ejemplo a imitar en sus propias vidas.
Lo más desalentador de todo es la filosofía de fondo que subyace a toda esta vulgar parafernalia y que se sustenta en dos principios: a) la confianza ciega por parte de los programadores en que la gente es absolutamente estúpida y manejable y que cada vez lo será más por cuanto, a medida que va siendo envuelta en esta red de banalidad, terminará siendo cada vez más manipulable y b) La subordinación de cualquier principio o valor o causa noble al único y último patrón de todo: el dinero. Todo vale y el fin de conseguirlo justifica cualquier medio que se proponga.

LA BASURA TELEVISIVA

LA VERDAD
Pero ella, en su territorio utópico, permanece a salvo de afanes y desasosiegos humanos; siempre un paso por delante de sus codiciosos perseguidores. Tiene buenos pies y prestas alas y, como las chicas engreídas, se deja querer ofreciendo sus encantos, pero guardándose muy mucho de entregárselos a nadie.
Así ha sido y así será. En su nombre se han cometido barbaridades, bajezas, heroicidades y nobles empresas. Ella es la responsable de los grandes gestos y de las pequeñas mezquindades. Hermosa y atractiva, pero cruel y desalmada, no se jeja asir, mas tras ella corremos aunque en la persecución corramos el riego de perder lo único seguro que tenemos: la vida y su realidad inmediata.
Aunque nuestra condición humana nos impele a buscarla sin parar y sin remedio, es imposible encontrarla; es como el horizonte, que por mucho que corramos hacia él, siempre se va alejando a la velocidad que le conviene para mantenernos a la misma distancia. Nuestro destino es ir tras ella, aunque estemos condenados sin remedio al fracaso. Nunca se detiene; siempre anda en estado de fuga permanente.
Viene esa introducción a cuento de un tema que presenta esa característica peculiar señalada más arriba. Me refiero a la amistad. Ésta, cabría pensar, se funda en los más nobles elementos de la nobleza y de los afectos desbordados; en la confianza y en la apertura de los espíritus en busca del agua vivificante de la comunicación que conduce a la plenitud y la realización personal.
La realidad suele ser más prosaica y menos ilusionante. Los lazos afectivos suelen ser hijos, más del azar que de la juiciosa elección; más fruto de la intuición que de la razón; suelen estar más dirigidos por circunstancias externas y ajenas que internas y propias a la misma relación.
Y eso en su origen, porque si reparamos en las condiciones que hacen posible el mantenimiento de la amistad, caeremos en la cuenta de que se trata de la aplicación de unas hábiles técnicas de evitar la confrontación, de alejamiento de aquello que puede ser motivo de disputa. Dos amigos, si lo son de verdad y desean mantener su amistad, eluden las aristas que una falta de tacto pueda provocar en su amigamiento. Esquivan cualquier componente que distancie y que impide la comunión enriquecedora.
De esta forma, la amistad viene a basarse en la capacidad de los amigos para no ofenderse, más que en su aptitud para estimarse; en la disposición a crear un espacio donde sólo se establezcan coincidencias o, como mucho, pequeñas divergencias, más de matiz que de fondo; en la destreza para conducir el cariño por senderos suaves y tranquilos, transparentes y no pedregosos; en la habilidad para sortear los escollos que la vida va poniendo delante de de nuestra amistosas relaciones.
Sólo a partir de ahí, vienen la entrega y el compromiso; el dar sin esperar nada a cambio; el recibir sin la conciencia de la apremiante devolución.
La amistad es hija del amor y, como dice mi amigo Antonio Becerra, a la vida venimos para amar y ser amados. Cualquier actividad que emprendamos tiene esa doble finalidad, por mucho que pueda haber otros muchos objetivos intermedios y por mucho que haya demasiados que no quieran reconocerlos. Luchamos por que nos quieran y respondemos con cariño a la lucha de muchos otros. Lo curioso y paradójico es que, esa noble finalidad, debe cuidarse con técnicas demasiado mundanas y muy alejadas de lo que, podría presumirse que debiera ser.

LA PARADOJA DE LA AMISTAD

LA JUVENTUD
Curiosamente, esta propensión parece proceder de lo que ocurre en el ámbito de las cosas y así, en el cual resulta que todo lo que tiene más allá de un tiempo determinado de influencia se rechaza por caduco y trasnochado, por algo que ya no marca tendencia y que está condenado al olvido. La tiranía de la moda ha impuesto unos plazos que no permiten ni siquiera el gozo de completo de las cosas que se consumen. En seguida dejan de tener vigencia.
Es el culto a lo último, a la moda más perentoria, a lo presente más fugaz. Como un producto de consumo más, la percepción de nuestra relación con la realidad y con los otros, no se contempla más que desde el prima de las formas que representa el prisma de la juventud. Así, todo el que ha pasado cierta edad ya está fuera de juego y ni siquiera la publicidad lo tiene en cuenta; los adolescentes te miran con desprecio y ve en tu edad el marchamo de tu incompetencia, de tu absoluta nulidad histórica y social.
Estamos en una época que adora lo joven casi tanto como al becerro de oro, y desprecia otros valores que debieran valer, no más, sino simplemente valer lo que ahora no valen. Entre otras cosas porque la juventud no es ningún valor en sí misma, sino una época concreta y efímera de la existencia.
Eso condiciona de forma radical nuestra existencia y explica la inmensa cantidad de anomalías que en extensión e intensidad nos acosan. Y es que es muy duro aceptar, tal vez imposible hacerlo, que poco a poco te vas acabando, que tu estrella declina y que el vigor de ayer no volverá jamás mañana. Que las ilusiones van desapareciendo y que las que van quedando, cada vez te ilusionan menos. Asumir que quien es capaz de soñar, sea un vulgar y lamentable esclavo de un cuerpo que se corrompe a cada paso, que se disuelve en cada hálito de su precaria existencia. Que mirar hacia atrás hiere tanto como hacerlo hacia adelante y que quedarse en el presente es una tarea imposible por cuanto aquél se ahoga en su propia fugacidad. Que no somos dueños de nuestro destino más que como una vaga ilusión y que nuestra vida en común no pasa de ser más que un impreciso objetivo en permanente frustración.
El dolor del ser humano proviene de la angustia de la nada, pero sólo desde el asentimiento de esa certidumbre podemos empezar a construirnos de una forma digna y humana. No hay manera de pensarnos sin esa previa asunción. Cualquier proyecto de vida que queramos forjar pasa por ella. Sólo a partir de ahí tenemos alguna posibilidad de sentirnos razonablemente, si no bien, ni por supuesto felices, al menos conscientes y dueños de nuestra propia causa. Dura, pero humana y nuestra.
Esa es la terrible paradoja: la única posibilidad de construir algo debe hacerse sobre los cimientos de nuestra radical finitud y precariedad.

LA PRUEBA MÁS EXIGENTE

LA ILUSTRACIÓN
Me refiero al esplendoroso siglo XVIII, ese que vio resplandecer la confianza en la razón para entender los enigmas de la Naturaleza, para intervenir en su modificación y para organizar la vida humana de forma acorde con ella.
Aunque, visto con la distancia de más de dos siglos los resultados no han sido todo lo admirables que se presumía, es indudable que aquella época supuso un paso de gigantes en la historia.
Enfrentarse al oscurantismo, a la superstición indiscriminada, al reino de la sinrazón, fue su noble y humanizante impulso. Sacar a la religión del ámbito público del estado para llevarla al territorio del entorno privado, de donde no debe salir, supuso la posibilidad de organizar el mundo de una manera racional y proporcionada, acudiendo a métodos humanos y desprendiéndose de explicaciones y propuestas mágicas.
No son gratuitas las calificaciones que se dan a aquel momento histórico: Siglo de las Luces, Siglo de la Razón, Iluminismo; son palabras que expresan muy bien el espíritu emancipador que latía dentro de aquellos espíritus indomables y rebeldes.
De allí derivan nuestros más admirables valores democráticos: la tolerancia, la abolición de la censura, el rechazo de la tiranía, la oposición al absolutismo político, la proscripción del pensamiento mágico, el objetivo de la libertad de pensamiento y de expresión, la promulgación de la igualdad de derechos…
La primera es que alargar demasiado cualquiera de los argumentos que aquí vengo exponiendo entraría en contradicción con el objetivo que se persigue, que no es otro que servir de aguijón que propicie la reflexión, de estímulo que arranque la meditación personal e intransferible, única e insustituible que cada cual debe hacerse de las cosas, para entender el lugar de éstas en el mundo y el lugar propio que uno mismo se va construyendo en su relación con esas cosas, con los otros y con la propia idea que uno se forja de todo eso.
La segunda razón no hace más que responder a una tendencia del mundo actual, que ya no es moda ni conveniencia, sino necesidad. Vivimos una época cargada de estímulos de todo tipo que reclaman incesantes nuestra atención. Hay tanto que atender que tenemos que seleccionar continuamente nuestras opciones. Ello impone, para no tener que descartar en exceso, que la realidad se nos dé comprimida, que casi todo se vaya reduciendo a lo estricto, a lo más significante, con el riesgo que ello conlleva de simplificación, de banalización. Piénsese en la música, por ejemplo y cómo en ella se ha pasado del tiempo largo de la sinfonía a la brevedad de una canción. En el reino de la prisa no sería prudente alargarse demasiado en las cosas que ofrecemos a los demás. Estoy convencido de que un soneto tiene más posibilidades de ser leído que un romance de 250 versos. Hay que hacer un esfuerzo de síntesis. Por eso tal vez esté hoy tan en boga la poesía, la síntesis máxima.
 LA BREVEDAD
LA BREVEDAD

EL DIÁLOGO IMPOSIBLE
Cualquiera (es algo que nos ocurre a todos) tiene la triste impresión de que sus palabras, cuando van dirigidas a alguien, más parecen chocar contra un muro infranqueable que dirigirse a una conciencia dispuesta a escucharnos. Me consta, porque lo he comprobado, que es una sensación generalizada ante la que no cabe más que una resignada impotencia.
El diálogo, que es el arma más poderosa que tenemos los seres humanos para encontrarnos, persuadirnos, querernos, comprendernos…se convierte, de manera habitual, en una sucesión continua de monólogos, en los que cada uno suelta sus razones (o sus sinrazones) sin la más mínima esperanza de que mueva un ápice la voluntad del que está enfrente. Mientras el otro larga su perorata, el vecino aprovecha para preparar su intervención, que depositará en el momento en que encuentre un resquicio, la mayor parte de las ocasiones, sin esperar a que aquél haya terminado la suya. No se trata de responder; para eso hay que escuchar y esto es inviable. Se habla y se habla en un perpetuo y denigrante diálogo de sordos que no conduce a ninguna parte, a ninguna conclusión.
¿Para qué hablamos?, habría que preguntarse. ¿Cuál es el fin de una conversación entre dos o más personas? Tal vez no haya otro que la simple afirmación de nosotros mismos, de nuestros tópicos, de nuestra presencia, de nuestra necesaria voluntad de ser en el marco social. Tal vez el diálogo no sea más que un juego que responde a esos o a otros ocultos e inconscientes intereses, porque desde luego lo que no consigue es el objetivo que siempre hemos manoseado como lógico: hablar para convencer al otro, a los otros, de nuestras propias razones y exponerte a
La percepción que tenemos del cambio no siempre nos da idea de la magnitud del mismo. La ciencia nos descubre cómo estamos todos los seres físicos (en esto somos como las cosas) en permanente ebullición, en un diabólico proceso de metamorfosis que no da ni un respiro a nuestra ontología. Somos en el cambio; nos construimos mientras vamos fabricando el equilibrio al que nos impele nuestra mudable condición.
Grave error el de buscar algo que explique tal mudanza. Enorme prejuicio el pensar que todo cambio implica corrupción. Ya Aristóteles apreciaba lo permanente sólo en la esfera de las estrellas; en nuestro mundo no había más que mutación y descomposición. De ahí arranca el tópico de que el cambio requiere una estructura que lo sustente.
No hay tal. El cambio nos pertenece porque somos el cambio. Nuestra naturaleza es dinámica y no hay forma de encontrar un principio estático en ella. El cambio, lejos de fundarse en lo inmutable, se funda y se sustenta en sí mismo. Lejos de ser accidental a algo, es en sí mismo sustancial. Nuestra sustancia es el cambio. Lo nuestro es la crisis permanente.

EL CAMBIO

CONSECUENCIAS DE NUESTRA CAMBIANTE POSICIÓN
Por ser nuestra sustancia el cambio, estamos abocados a ser entes en continua construcción. No tenemos un punto de llegada, un término en el que nos podamos considerar acabados y completos. Nada más opuesto a eso. Ser dinámica nuestra naturaleza nos impele a forjarnos a cada paso, en cada decisión. Lejos de seguir un camino, estamos conminados a hacerlo de forma incesante.
Pero es que tal tarea, por si no era ya de por sí agotadora, nos pone en un agobiante estado de crisis inacabable. Estamos obligados a ser, a construirnos una entidad estable, reconocible por los otros, pero también por nosotros mismos, con el material inestable que nos proporciona nuestra versátil condición. Tarea ardua y casi imposible en la que gastamos nuestras energías, casi siempre con la amenaza del fracaso acechando en cada esquina. Marcar una línea de estabilidad en la zozobra que marea nuestras vidas es tarea de tal nivel que jamás puede considerarse como un trabajo terminado; para muchas personas, ni siquiera iniciado.
Y tal crisis no se enquista en su sola complejidad. Por el contrario, aflora y se deja ver en múltiples anomalías, en innumerables síntomas que expresan nuestro íntimo desequilibrio. Un desequilibrio que no es accidental ni perecedero, sino que es estructural, que nos pertenece por nuestro estado crítico, que proviene de nuestra mutable y esencial condición cambiante.
Estos son algunos de los interrogantes que ocasionalmente todos nos hemos planteado. La preocupación sobre el origen no encuentra barreras, es universal, todos los pueblos se han planteado estas preguntas y todos le han dado algún tipo de explicación mitológica que dejara las conciencias tranquilas.
Caminar, amar, reír, llorar, hablar, pensar… y tantas y tantas escenas que forman parte de la vida cotidiana son, en realidad, el resultado de una larga y apasionante aventura que comenzó hace cinco millones de años en la sabana africana. O muchos más millones de años atrás si pensamos que el origen primero está en el caldo primordial que dio origen a la primera combinación de proteínas y aminoácidos en un organismo unicelular.
Durante más de un milenio, la civilización occidental se ha basado en los supuestos religiosos, que conciben al ser humano como foco central de la providencia divina. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, como un todo constituido y no lejano de cierta perfección. La humanidad tenía la edad de unos 6000 años (4004 A.C. para ser exactos), porque esto era lo que daba a entender la Biblia.
A mediados del siglo XIX comienza la erosión de la concepción judeo-cristiana del mundo. La publicación de la obra del naturalista inglés Charles Darwin, “El origen de las especies” tiene mucho que ver con ello. Su teoría de la evolución planteaba que los seres humanos eran descendientes de algún animal parecido a los monos antropoides y no el producto de una creación especial.
La sociedad de aquella época se vio escandalizada y Darwin sufrió todo tipo de ataques de la Iglesia y sus adeptos científicos: «el hombre descendía del mono” venían a achacarle con sorna.
Con el paso del tiempo se fueron encontrando restos óseos (huesos) de seres que no eran totalmente humanos, aunque se parecían más a éstos que a los simios debido a la estructura de su esqueleto. Se les llamó «homínidos» y vinieron a confirmar las teorías del sabio inglés, a echar por tierra la estupidez recalcitrante de los creacionistas y suponen el paso decisivo en la evolución hacia nuestro estado actual.

NUETROS ORÍGENES

LENTA EVOLUCIÓN
Durante muchos años la historia evolutiva del hombre fue representada como una hilera de «eslabones» que mostraba la progresión desde el más primitivo hasta el más moderno. Hoy se sabe que, en realidad, hubo ramificaciones y que algunos integrantes del árbol genealógico coexistieron y se entrecruzaron. Las evidencias son contundentes: nuestros orígenes deben situarse en África cuando hace más de 5 millones de años, una criatura de rasgos simiescos se puso de pie y comenzó el largo camino de la evolución. África pues es el lugar que vio nacer a los primeros ancestros de la cadena evolutiva que conduciría al hombre.
Hace unos 20 millones de años este continente estaba cubierto por espesas selvas tropicales, pero en ese momento se sucedieron diversos cambios medioambientales, junto con diversos procesos tectónicos que condujeron al aumento paulatino de la temperatura global del planeta. Entonces, se produjo un clima seco estacional. Las selvas tropicales empezaron a disminuir y entre ellas proliferaron espacios abiertos de bosques y sabanas. Este cambio fue fundamental para la evolución de los primeros homínidos. Éstos, acostumbrados a moverse a través de la anterior densa cubierta vegetal, se vieron repentina o paulatinamente forzados a moverse a través de esos espacios libres de la selva. Las variaciones climáticas produjeron variaciones en la disponibilidad de alimentos hicieron que las especies que habitaban la zona se movieran mucho más en busca de comida. Este nuevo ambiente selvático vino a impulsar el desarrollo de una característica adaptativa que más tarde sería uno de los aspectos más importantes en la evolución homínida: el desarrollo del BIPEDISMO.
Podría decirse sin mucho temor a equivocarnos que hay una serie de elementos que confluyen y fuerzan al homínido a bajar de los árboles y salir a los llanos. A partir de ahí vendría la fabricación de instrumentos, al ver nuestros ilustres antepasados liberadas sus manos; el crecimiento del cerebro en tamaño y en calidad; las agrupaciones cooperativas y la aparición necesaria del lenguaje para mantener la cohesión social.
Habría que admitirla como una opinión digna de conmiseración si no fuera por venir de donde viene (los dueños del mundo) y de una parte de un sector de su sociedad que suele andar por encima del infantilismo que inunda al pueblo americano (la clase científica).
Hoy día, nadie con dos dedos de inteligencia y con un mínimo de preparación puede discutir el evolucionismo como explicación de nuestra existencia como especie biológica. Sólo los fanáticos ultramontanos son capaces de entender La Biblia al pie de la letra y reivindicar la acción directa de un Dios trascendente en nuestra aparición sobre la Tierra. Ya hay toda una corriente de pensamiento dentro de la Iglesia católica, por ejemplo, que admite el evolucionismo y acepta que se trata de una causa indirecta de la acción de Dios.
Pero los intransigentes no descansan nunca y prefieren defender las explicaciones mágicas de la realidad a asumir la razón, el pensamiento, la investigación como herramientas explicativas de la misma.
En el próximo escrito intentaré explicar lo que significa el término evolucionismo y su máxima expresión: cómo el hombre se ha ido construyendo a sí mismo a lo largo de su historia.
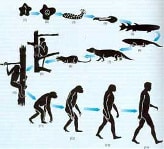
LA EVOLUCIÓN

FACTORES DE HOMINIZSACIÓN
De manera que la marcha erguida se convierte en el principal motor evolutivo. A partir de ella, hay amplio consenso, se producen toda una serie de etapas que van matizando al ser que hoy ¿reina? sobre la Tierra.
La bipedestación permite el uso libre de las manos, los desplazamientos largos y la fabricación y el uso de herramientas, que llevarán a la caza y a las agrupaciones sociales para tal menester, sobre todo cuando se trata de animales grandes.
Todo ello, aunque no se piense que de forma inmediata y sencilla, sino a través de un proceso inmensamente largo y complejo, fue haciendo crecer el cerebro, tanto en su tamaño como en su complejidad, lo que iría dando lugar a una cada vez mayor riqueza cognitiva. A la vez se fue estructurando su cara de una manera más humana y sus dientes se fueron haciendo más pequeños.
A partir de ahí, empezó a estar en condiciones de plantearse estrategias racionales, de crear estructuras sociales y de ir articulando todo un mundo de cultura (cultura es todo aquello que no es naturaleza, es decir, creación de nuestros ancestros y de nosotros mismos) y desarrolando un sistema de comunicación único: el lenguaje de doble articulación. Y como el lenguaje configura y moldea el pensamientoa través de ese círculo maravilloso, fue, ya con más rapidez, humanizándose a pasos agigantados.
Otros, sostienen que la evolución continúa, que nada puede detenerla porque, entre otras cosas, es un mandato de la naturaleza o de Dios, según los gustos y que, además, sería un poco pretencioso pensar que nosotros somos, nada menos, que el punto de llegada de tan inmensa y compleja singladura.
El destacado genetista británico Steve Jones es partidario de la primera hipótesis; para él, no vale la pena imaginarse cómo será el hombre en el futuro porque será exactamente igual al que ahora vemos. El desarrollo tecnológico y científico se encargó de liberarnos del mandato de seguir evolucionando para adaptarnos al medio; la capacidad de cambio que tiene nuestra especie está agotada, porque los niveles para mejorar nuestras expectativas de vida también llegaron a su tope.
Pero no debemos dejar de lado un dato que se olvida con mucha frecuencia: para muchas especies la última etapa de su proceso evolutivo es la extinción. De esa manera, no sería descabellado pensar que la especie humana pudiera llegar a extinguirse a corto plazo, teniendo en cuenta, entre otras cosas de suma gravedad, que ya dispone de los medios para autodestruirse. Además, ya los conoce y los maneja muy bien.


EL AZAR
En sustancia, esta teoría viene a decirnos que todos los seres vivos descienden de antepasados comunes que se van distinguiendo más y más de sus descendientes cuanto más tiempo ha pasado entre unos y otros. Así, nuestros antepasados de hace 10 millones de años (¡intentad comprender esta cifra!) eran unos primates con una morfología no muy diferente a la de un chimpancé o un gorila, mientras que nuestros antepasados de hace 100 millones de años eran unos pequeños mamíferos remotamente semejantes a una ardilla o a una rata, y los de hace 400 millones años, unos peces.
La evolución no es un diseño dirigido por un demiurgo aficionado a los rompecabezas. Nada de eso. Somos como somos y ello es el producto de las circunstancias, del azar y de mucha, mucha paciencia.
La evolución que ha sido no tiene ninguna patente de exclusividad. Lo que es, pudo no haber sido o, simplemente, haber sido de otra forma. No hay teleología, es decir, una línea encaminada a un fin preestablecido. En absoluto. Lo que hay es un proceso complejo, lleno de ramificaciones y de múltiples azares, que como tales, son un lógico producto de la casualidad.
Los seres humanos no somos el punto final de ningún proceso ni el último escalón de una transformación encaminada a construirnos.
Pero lo curioso y más espectacular del asunto es que ese ambiente, es entorno que nos condiciona y nos conforma es, a su vez, un producto de nuestra presencia en él. En ese sentido, pues, nosotros somos un producto de nosotros mismos.
Y algunos me dicen: y Dios, ¿dónde queda? Pues donde quiera ponerlo cada uno. Al fin y al cabo, es es un asunto estrictamente personal. Si no lo es y trasciende ese ámbito se convierte en un problema, en una fuente de problemas.
Unos viven su fe de una manera confiada, ingenua, sencilla, sin quebraderos de cabeza. De una forma que roza la superstición, aceptan de una manera acrítica lo que les viene confiado por la tradición o por la educación familiar o escolar. No hay dudas que nublen un panorama absolutamente claro y diáfano. No hay ninguna posibilidad de error en sus convicciones. Son tan firmes porque no son pensadas, sino sencillamente aceptadas, y asumidas sin más.
Otros, en cambio, mantienen su fe a costa de librar una batalla tan ardua contra sí mismos que roza el heroísmo. Lejos de la aceptación confiada, mantienen una lid profunda y perseverante, que no suele acabarse más que con la propia vida. Es tan denodada la lucha entre el sentimiento y la razón que suele generar en una auténtica angustia demoledora.
Quien así se trabaja sus creencias, merece un elogio superior que quien lo hace de forma ociosa. Su esfuerzo merecería mayor recompensa, si algo de esta ha de haber en algún lugar, en algún tiempo.
El confiado no lucha, como tampoco lo hace el ateo, el que niega cualquier explicación sobrenatural a los asuntos humanos; como mucho, después de un cierto periodo de reflexión, termina aceptando la evidencia de que su finitud es todo lo que hay. Pero, el angustiado por motivos religiosos termina ganando batallas que lo abocan de forma inexorable a nuevas y desiguales cruzadas contra sus propios fantasmas.

LAS DOS TRADICIONES

LAS CONVICCIONES
La convicción está bajo sospecha desde el momento en que no es posible contrastar su valor con la realidad; se trata de supuestos, categorías a priori que es fácil mantener, porque tan imposible es certificarlas como rechazarlas. No hay más que apelar a la fe (en lo que sea) del convencido para que se acabe cualquier posible discusión.
Los convencidos funcionan sin dudas, son dogmáticos, lo cual es un claro síntoma de intolerancia y falta de rigor intelectual. La duda es la base de cualquier razonamiento, de toda investigación, de cualquier toma de posición. Los convencidos tienen tal miedo al error que se apoyan en la muleta de sus convicciones para no tener que torear la incertidumbre, la relatividad de la que están hechos los acontecimientos del mundo y los posicionamientos de los individuos que los viven.
Las convicciones no tienen nada que ver con los principios: estos son valores morales o intelectuales que nos dirigen por caminos correctos y decentes (la lógica, la honestidad, la solidaridad, la sinceridad…); aquéllas son las prisiones donde se pudre nuestra libertad, donde languidece nuestra capacidad para pensar como seres autónomos, sin rendir cuentas ante nada ni ante nadie; sólo ante nuestros principios.
El convencido es un alienado, un epiléptico del concepto que propende al fanatismo; la convicción es peor enemiga de la verdad que la mentira, porque no admite réplica y no genera más que intransigencia y superstición.
Antes de Kant, Dios era algo inmediato, familiar, asequible y presente; es la larga y tenebrosa época que defiende el geocentrismo. Dios no era un problema. Como mucho era problemático hallar la cara misteriosa de Dios (Lutero encarna esa lucha como nadie: dialéctica entre el “estamos salvados” y el “operemos nuestra salvación”). Un siglo antes, Nicolás de Cusa (puente entre la humilitas medieval y la curiositas renacentista) considera impertinente plantearse la pregunta por la existencia de Dios. Dios no necesita ninguna demostración. El único problema será cómo conocerle; para ello se refugió en la teología negativa de Eckhart, que defiende la imposibilidad de dicho conocimiento, en base a la ABSOLUTA TRASCENDENCIA DIVINA.
Sobre Dios sólo poseemos una docta ignorancia; conocer es comparar magnitudes y… ¿con quién comparamos a Dios? Sólo sabemos que es la coincidencia de los contrarios. Sobre Dios sólo se pueden afirmar generalidades. Es la postura que se inscribe dentro de una tradición muy antigua: la aceptación del sacrificium intellectus cuando está en juego el conocimiento de Dios.
Después de Kant, ya Dios no es un dato seguro; más que “yo sé” es “yo quiero”. Es un postulado, un deseo, la condición de posibilidad de evitar la fatal quiebra que supondría para los hombres el desembarco final en la nada. Nada ni nadie puede asegurar su existencia. No tiene ni detractores empedernidos ni defensores acalorados. Se ha hecho un gran silencio sobre Él y ahí seguimos.
En el próximo artículo completaré esta visión postkantiana de Dios como problema, una vez superado el tiempo de Dios como seguridad.

EL PROBLEMA DE DIOS
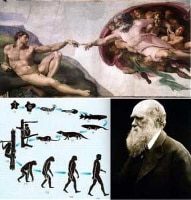
EL ORIGEN DE LA RELIGIÓN
De esos testimonios, podemos deducir dos cuestiones capitales: en primer lugar, que al hombre prehistórico le afectaban hondamente los misterios de la muerte y de la procreación y, en segundo lugar, estaba anonadado ante una realidad cargada de hechos, situaciones y circunstancias que le sobrepasaban y ante los que no cabía más que mantener una relación amistosa (¿qué otra cosa cabría esperar ante la magnitud e ingobernabilidad de lo que le rodeaba?).
Todo ello fue forjando en su mente la idea de una Providencia divina superior a él y dueña de su destino. De esa forma, nació dentro de su ser una reacción numinosa al elemento inexplicable, imprevisible y temible de su experiencia, la cual halló expresión en una técnica ritual encaminada a establecer relaciones eficaces con la Fuente de toda bondad.
Por estos o semejantes caminos arrancó la religión. De aquí surgiría la compleja trama de mito y ritual, de fe y práctica, que es en lo que aquélla se convierte cuando el hombre pasa de recolector a productor de alimentos.
De todas estas circunstancias se han sacado, con el correr de los tiempos, dos conclusiones fundamentales y contrapuestas:
a) Que la religión y la idea de Dios no son más que un invento de los hombres para resolver su precaria condición de seres mortales e indefensos.
b) Que dichas ideas anidan en el corazón humano desde tiempos tan tempranos porque previamente han sido puestas allí por su Creador. A partir de aquí, cada uno a lo largo de la historia, ha elegido su relación personal con este tema y aún lo hacemos y lo seguiremos haciendo.
Viene a colación esta introducción por el debate que en la actualidad se dirime sobre si es lógico o justo que el Estado subvencione a la Iglesia católica. Veamos cómo no es ni lo uno ni lo otro: no es lógico, porque atenta a la razón que una institución privada, como tantas, tenga un trato de privilegio por parte de quien tiene que administrar los recursos de todos, incluidas las demás instituciones. Se podría convenir en que estamos ante algo tan apegado a nuestra propia historia, que merecería ese trato de favor, pero yo entiendo que, más bien por esa vinculación, está inmersa en todas las áreas de la vida, tanto personal como colectiva y, por tanto, ya va bien atendida y sobrada. No es justo, porque cualquier otra confesión, y hay muchas, puede sentir ofendida su doctrina y su fe por esta fragrante discriminación, que procede de épocas lamentables donde el trono y la cruz caminaban en estrecha sincronía.
Entender esta situación como ilógica e injusta no es el producto de una mente perversa o de una ideología diabólica, sino de la simple aplicación del sentido común y del principio de bondad: «no quieras para los otros lo que no desees para ti», pero formulado en positivo: «procura que tus creencias no se impongan de una manera injusta e irracional sobre las de los demás». Se podría añadir: porque en la misma medida en que tengan que ser impuestas, irán perdiendo su valor y su grandeza.
Por cierto, las iglesias, todas, tienen una tendencia suicida a mezclarse con el poder temporal. Se trata de una conducta que les ha reportado muchos más daños que beneficios a lo largo de la historia. Lo veremos otro día.

EL IMPUESTO RELIGIOSO

EL CIELO Y EL INFIERNO
Pueden parecer conceptos obsoletos, salidos de catecismos de épocas oscuras, pero lo cierto es que sigue habiendo gente que cree firmemente en ellos, en su existencia física, en su alentadora o demoledora condición de metas anheladas o aterradoras. No es la cuestión de este espacio la de aclarar lo que opina la teología moderna al respecto, más bien me interesa proponer lo que yo entiendo que envuelven esas dos manoseadas palabras.
Ni están en ningún sitio, ni a uno se sube ni a otros se baja, como pretendía Don Juan Tenorio. El cielo y el infierno van sencillamente con nosotros, anidan dentro de nuestro ser y somos capaces, además, de forjarlos continuamente para regocijo o pesadumbre de los que nos rodean.
El cielo es ese espacio que construimos con nuestra ternura, con nuestra benevolencia, con nuestra alegría y con nuestro compromiso con las cosas, con las ideas y con la gente. Lo ponemos en el corazón del otro cuando aceptamos su presencia y su confianza con una sonrisa; cuando besamos con una palabra de aliento el dolor de quien necesita un grano de esperanza.
El infierno es el lugar tenebroso que construimos con nuestro rencor, con nuestro fanatismo, con nuestra lengua viperina y con nuestra falta de alegría. Lo generamos a nuestro alrededor cuando nos creemos únicos y especiales, cuando, como los gases nobles, nos negamos a ser partes fundamentales de un todo imprescindible. Cuando ponemos sal en la alegría de los demás. Cuando nos convertimos en una prosaica línea eléctrica generadora de tensión y voltajes desalentadores y paralizantes.
El cielo y el infierno nos habitan porque son las dos caras de nuestra realidad. Que salgan a la luz y afecten como una atmósfera ilusionante o irrespirable a todo lo que nos rodea, tan sólo depende de una cosa tan sencilla, pero tan difícil, como es la capacidad de colocarnos en el lugar de aquellos que componen nuestro paisaje humano.
Cualquier otra realidad que intentemos sostener tras estos conceptos son cuentos para niños malos; son ganas de sacar afuera el demonio de nuestro propio infierno.
¿Qué sentido tiene pues la oposición en un pueblo? ¿No es una barbaridad que en una localidad con derecho a 21 concejales, tan sólo 11 asuman responsabilidades de gestión y el resto se dedique no más que a sestear y/o a obstaculizar las propuestas de los que gobiernan? La mitad de los concejales elegidos, en cuanto se constituye la Corporación, quedan marginados del compromiso para el que fueron elegidos por los ciudadanos; condenados a 4 años de sordas y turbias labores destructivas.
Y no se defiende aquí que se soslayen las peculiaridades ideológicas de cada uno. Ni mucho menos; esas aflorarán diariamente en el necesario debate previo a toda decisión, donde el acuerdo será siempre el horizonte que guíe toda propuesta. Luego el debate de ideas no quedaría interrumpido ni impedido por el hecho de que todos los concejales asuman una responsabilidad.
Y esa es la condición básica e inicial: que cada munícipe elegido asuma una parte de la gestión, que no quede nadie en el ocio degradante, que ningún representante legalmente elegido quede nada más que para el triste papel de comparsa de Plenos y Comisiones.
Y el Alcalde, el del Partido más votado y con la ardua y magnífica labor de aunar voluntades distintas, posturas contrapuestas. Labor compleja, pero posible, por cuanto todos deben tener un último objetivo común, el servicio a la Comunidad. Si se coincide en lo principal, el resto no es más que discusión constructiva. En suma: Alicia en el país de las maravillas, pero…¿por qué no intentarlo?

LA POLÍTICA MUNICIPAL II

LA POLÍTICA MUNICIPAL I
Creo, pues, en la confrontación política, en el pluralismo, en el respeto a las ideas diferentes, pero también entiendo que eso debe quedar para la alta política, para los foros donde se dirimen las grandes líneas de los programas y los proyectos. Pero en el terreno del municipio, del pueblo, del Ayuntamiento, en la tarea cotidiana de la vida política más cercana, no cabe la lid, ni la disputa, tan sólo debe tener sitio la gestión más eficaz de los recursos y la búsqueda común de las alternativas más positivas para todos.
Elecciones, sí. Candidatos presentados por los partidos, también, porque son los aparatos que más facilidades tienen para estructurar los comicios, pero una vez cerradas las urnas y decididos los concejales…todos a trabajar. ¿Qué sentido tiene la oposición en un Ayuntamiento? El partido más votado se hace con la Alcaldía y el que ostente ésta debe convertirse, de inmediato, en el COORDINADOR del resto de concejales, procurar sacar lo mejor de cada uno de ellos, motivar, estructurar, organizar y, en suma, DIRIGIR. Y a dar el callo todos y a no tener otro objetivo que no sea defender el mayor bienestar de los vecinos. Y obligados todos al esfuerzo constante del diálogo y la discusión constructiva. Todo lo demás son ganas de traer al nivel local, lo peor, lo más detestable, del nivel nacional o autonómico o supranacional de la alta política. Es curioso, casi nunca se imita lo mejor. En política y en todos los órdenes de la vida, son mucho más influyentes los modelos negativos.
La escuela, las instituciones educativas, en sus horas curriculares, deben estar al servicio de las disciplinas científicas, de la formación intelectual y humana de los alumnos. La religión debiera estar fuera de ese ámbito, sobre todo, porque no se trata de una materia, sino de una cosmología, de una manera de entender y afrontar el mundo y la vida y eso no se puede constreñir a un horario y a unos libros de texto. Eso debe ser orientado desde otros ámbitos y otras responsabilidades que exceden la institución escolar.
La religión debe tener su sitio en las casas, en las parroquias, en las cofradías, en aquellas organizaciones que defiendan y
estimulen esa forma peculiar, digna y respetable de entender la existencia; tan respetable y digna como aquélla que , elegida voluntariamente, prescinde de formas trascendentes de explicar el mundo y la realidad. La escuela, la institución educativa, nunca debe convertirse en un lugar de adoctrinamiento de ninguna ideología ni de ninguna doctrina; muy al contrario, debe ser un lugar de reflexión, de diálogo, de contrastación de ideas, donde se estimulen espíritus abiertos y libres que sean capaces de elegir desde la auténtica y personal autonomía.
Religión en la escuela, sí, como conocimiento histórico, como cultura, como respuesta de los hombres al enigma de la vida, pero no como imposición, como dogma, como doctrina inexorable. Para eso hay otras instancias tan respetables como aquélla.

EL LUGAR DE LA RELIGIÓN

LA POLÍTICA COMERCIAL
Acabo de recibir de mi amigo Rafael Gª Montes, una respuesta a mi reflexión sobre la POLÍTICA MUNICIPAL, que me ha sugerido otra por mi parte sobre la política en general y, en concreto, sobre lo que yo llamo «política comercial», es decir la política al uso, esa que anda al mismo nivel que los novelones sudamericanos y los cochambrosos programas basura del corazón. Esa política que está tan lejos de aquélla que soñaron los griegos y que consistía en administrar la cosa pública de la forma más honesta y justa posible por parte de individuos de acreditada probidad moral.
Lejos de eso, la política al uso, como bien analiza Rafael, es un engendro donde al político de turno le importa más el tiempo que tiene para hablar que las cosas que tiene que decir. La norma es el insulto y no existe el más mínimo respeto hacia las personas. La verticalidad que existe en cada partido hace que éste se comporte como un todo monolítico, donde no cabe en absoluto, no ya la discrepancia, sino el más mínimo matiz. Y digo yo, ¿que hacen personas como carros sometidos a semejante castración de su personalidad? ¿Qué les da la política para que merezca la pena aguantar semejante disparate de sumisión?
El político comercial como el programador de televisión tienen objetivos mostrencos y subvierten tranquilamente los valores: aquél en busca descarada de los votos para mantenerse en el poder, éste en busca de una audiencia fácil a la que se le premia su fidelidad ofreciéndole productos absolutamente embrutecedores, de manera que se va cerrando cada vez un monstruoso círculo donde unos y otros saben que el éxito está en la calidad ínfima o en la ausencia completa de la misma.
El político comercial, conocedor de las estructuras simples que manejan y controlan el discurrir de la vida moderna, acude a consignas y frases grandilocuentes para seducir, en lugar de a programas y razones. Apela al sentimiento manipulable y no a la razón esclarecedora; en suma, convierte la política en una actividad comercial más, desprendiéndola de cualquier atisbo de grandeza.
El día que a la política se aplique el sentido común, empezaremos a comprender un montón de cosas que, ahora, la ofuscación del partidismo, el desprecio del contrario y la irracionalidad, no nos dejan ver. ¡Cuántas buenas ideas son rechazadas de forma visceral por venir de quien viene y cuántas barbaridades son asumidas porque proceden de donde proceden! Es junto el ejemplo de lo que no debe hacer un pensamiento realmente libre e independiente; sin peajes, sin adhesiones interesadas, sin incondicionalidades, sin forofismos, sin entregas desinteresadas. El pensamiento libre (el librepensamiento).
Y para poder aplicar el sentido común es imprescindible saber de qué hablamos y para saber esto, lo fundamental es tener claros los conceptos y los principios.
Al capitalismo le estorba la sociedad del bienestar, porque ésta exige la intervención de los gobiernos y la intervención de los gobiernos es tanto como poner palos en las ruedas del libre juego de la actividad capitalista. O dicho de otra manera, sólo el libre comercio de capitales y mercancías garantiza la absoluta eficacia del sistema.
Lo que ocurre es que eso es una verdad a medias: es cierto que ese libre juego de las fuerzas económicas garantiza el progreso, pero hay que decir también como cosa cierta que se trata del progreso de una parte de la sociedad y de una parte del mundo. Por el contrario, también genera, como efectos colaterales y perversos, demasiadas bolsas de pobreza, de marginación, de desprecio por el medio ambiente.
Y aquí es donde tiene que intervenir sin más remedio, el mecanismo corrector que significan las medidas sociales y ecológicas que hay que exigir a los estados. Y esas medidas son las que han hecho posible el actual nivel de bienestar de, al menos, las sociedades más desarrolladas. Si todo hubiera caído en manos de la actividad privada, nada de esa prosperidad hubiera sido posible.

LA OBSESIÓN CAPITALISTA

EL ACUERDO IMPRESCINDIBLE
El capitalismo responde a una tendencia natural en las criaturas: su deseo de poseer, su tendencia innata a la propiedad privada. Y desde este supuesto básico, sus defensores llegan a la convicción de que el adecuado manejo de ese instinto es la clave que favorece el progreso de individuos y sociedades.
El estado del bienestar es una conquista tan alucinante que a cualquier persona de hace cuarenta años hacia atrás le parecería, si llegara a conocerlo, algo irreal, más propio del mundo de los sueños. Que la gente tenga acceso a una sanidad gratuita, que tengan garantizado un puesto escolar, que disfruten de forma reconocida de unos derechos como personas, como trabajadores, como seres humanos, etcétera, etcétera, es efectivamente un sueño si tenemos en cuenta la larga lista de precariedades con las que ha tenido que lidiar la humanidad a lo largo de su penosa historia.
Lo que pasa es que manejamos estos conceptos de nuestro pequeño mundo como si fueran comunes en el resto del planeta. Y la realidad es tan diferente que sonroja: la inmensa mayoría de los pobladores de la Tierra no disfrutan de las ventajas del sistema capitalista ni se solazan con las enormes posibilidades de desarrollo personal que ofrece el estado del bienestar. Pero ese es otro tema: el de la desigualdad y la miseria en un mundo radicalmente injusto.
De manera que, si volvemos a nuestro privilegiado primer mundo, no debiéramos consentir, bajo ningún concepto, volver a la precariedad (ver manifestaciones de los jóvenes franceses; Francia, siempre a la cabeza de la defensa de los derechos y libertades, con lo mal que nos caen los franceses), ni dejar en manos desaprensivas lo que debe ser una tarea común, la de la búsqueda de soluciones, de armonías que hagan posible mantener un sistema, que controlado se muestra eficaz y de un modelo de sociedad que ha proporcionado niveles de calidad de vida, en otros tiempos inimaginables.
Últimamente, cada vez más, se alzan voces de los defensores a ultranza del capitalismo más ortodoxo, abogando por la supresión o desmontaje paulatino del famoso estado del bienestar. Argumentan que sólo dejando la evolución económica en manos del libre juego del mercado es posible garantizar el adecuado progreso y que aquel cacareado bienestar viene dado por añadidura cuando se deja que el capital se organice a sus anchas, sin cortapisas impuestas por estados reguladores ni por planificaciones económicas.
Desde que desapareció el sistema comunista de la escena económica,, víctima, entre otras cosas, de su propio fracaso, el otro sistema, el capitalista, se ha visto fortalecido de tal forma que se ha convertido en un monstruo voraz capaz de consumirse incluso a sí mismo. Los monopolios nunca han dado resultado y menos, en este caso en el que está en juego nada menos que el inmediato futuro.
La economía de mercado se ha revelado hasta ahora como el único sistema capaz de generar un progreso razonable. Pero, dejado al albur de su propia inercia, sin alternativa y sin control por parte de los gobiernos, el capital, que es insaciable por naturaleza y siempre busca ir un paso más allá, termina apostando por la globalización, el mercado único y el uso abusivo y suicida de unos recursos naturalmente escasos que están dilapidando el equilibrio ecológico de nuestro maltrecho hogar común (la Tierra).
Aducen que el estado del bienestar, tan trabajosa y penosamente conquistado, es una rémora que hay que eliminar, porque fomenta el desempleo e impide el libre ejercicio de la actividad económica.
¿En qué situación estamos en la actualidad? La verdad es que estamos en una época que espera una solución. Los partidarios de una u otra opción ofrecen tan sólo y de momento análisis, aunque por ahora no han encontrado la clave de verlas, no como alternativas, sino como elementos a concertar. Y estamos a la espera de una solución. Una solución que concilie las bondades del sistema capitalista con las que propicia el estado social y de derecho. Sólo éste es capaz de suavizar la voracidad de aquél y convertirlo en un sistema sostenible. Seguiremos en el próximo artículo.

EL CAPITALISMO Y LA SOCIEDAD DEL BIENESTAR

DOS COSAS IMPOSIBLES, PERO IMPRESCINDIBLES
a) Que los programadores de televisión trabajen a espaldas de los índices de audiencia. Sería tanto como pedir que el económico no sea el que oriente a todos los demás, aquél al que se subordinan todos los criterios. Que un buen programa, objetivamente valorado como tal, con talento, con fondo, con interés, sea retirado de la parrilla porque no alcanza por décimas el nivel de audiencia previsto, es una aberración de tal calibre que refleja bien a las claras el tipo de sociedad que estamos construyendo entre todos: el dinero como objetivo único y el egoísmo como referencia moral. ¡Qué ejemplo para nuestros niños y jóvenes, éste de poner por delante lo que tendría que estar por detrás!
b) Que los políticos pongan en juego sus ideas aplicándolas a una gestión coherente con las mismas, sin caer en la lamentable táctica de la búsqueda demagógica y facilona de votos. Cada partido responde, en teoría a una filosofía de fondo sobre la vida, la historia, las relaciones sociales y la organización del Estado y a defender esa ideología particular, esa cosmología, deben responder todas sus estrategias de gobierno. La realidad, en cambio, suele ser, que todos los partidos tienden a parecer de centro, sencillamente porque es ahí donde suponen instalada a la gran mayoría de potenciales votantes, a los que no es conveniente defraudar. Sus decisiones, sus políticas concretas, no responden entonces a unos principios, sino a una táctica: la de provocar los mínimos conflictos con aquellos sectores que han de mantenerlos en el poder. Luego se quejan de la convicción popular de que «todos son iguales». Simplemente se actúa en contra de los propios principios si lo que anda en juego es la propia permanencia en el poder. ¡Qué ejemplo para los niños y los jóvenes éste de actuar tan sólo por mostrencos intereses particulares, sin perspectiva y sin grandeza!
Así ocurre que lo banal es lo importante en la apreciación cotidiana de la gente y que la pirámide de los valores está completamente al revés. De ahí a la cosificación de las personas hay un pequeño paso y lo peor es que ese paso ya lo hemos dado.
cuando menos llamativa la obstinada resistencia que presenta el colectivo de negociantes rondeños a cualquier tipo de incorporación de elementos de fuera al tejido comercial de la ciudad. Ven estos señores dicho sector como algo cerrado y clausurado que de una vez y para siempre se estableció en tiempo inmemorial para que no cambiase jamás.
Resulta paradójico que gente que profesa (se deduce de su más que aquilatada orientación política) la más fiel de las devociones hacia el sistema capitalista, contradiga la misma raíz de éste cuando rechaza cualquier atisbo de competencia. Y como si se tratara de los más encendidos defensores de la economía planificada, se ponen en manos de las distintas administraciones, sean locales, autonómicas o nacionales, para que tomen medidas que impidan semejante desafuero. ¡Sólo los que ya estamos tenemos derecho a seguir manteniendo nuestros privilegios!
¡Qué cantidad de energías pierden en esta batalla contra la modernidad y el progreso! Más les valía adaptarse a los nuevos tiempos y transformar sus negocios en empresas dinámicas, flexibles, capaces de generar empleo y riqueza y de ofrecer unos servicios en consonancia con los tiempos. Es patético comprobar los lamentos de semejantes sujetos ante la avalancha de rondeños que buscan saciar sus necesidades consumistas fuera de la ciudad.
El consumidor quiere, queremos, un comercio que dé respuesta a todas nuestras necesidades; moderno, imaginativo, que no le tema a la competencia, sino que se enfrente a ella de la única manera posible: mejorando la calidad, el servicio y los precios. Eso sí que es proteger el comercio de la ciudad y no andar lloriqueando y mendigando medidas que van en contra de la misma sustancia del sistema que, inconscientemente, dicen defender.

EL COMERCIO RONDEÑO

EL TURISMO EN RONDA
Qué duda cabe que el turismo puede ser una fuente de riqueza. Claro que no lo es de manera inexorable. En el caso de Ronda, tratándose de un turismo itinerante y transitorio, de paso, el volumen de dinero que genera es mucho menor que el que produce, por ejemplo en la Costa del Sol, donde se pernocta, se realizan actividades de estancia permanente, se invierte abundantemente en el sector, etc.
Al margen de ello y acudiendo al sentido común, se puede, de la forma más objetiva posible, hacer un balance de los aspectos positivos y negativos que supone. Todo ello de una forma muy concreta y breve.
LO POSITIVO: 1.- Crea riqueza, al menos para un sector de la población. 2.- Le da a Ronda un pseudoaspecto cosmopolita que la hace parecer más moderna y avanzada de lo que realmente es en todos los terrenos. 3.- Introduce un elemento de exotismo y apertura en un enclave y en una sociedad tradicionalmente aislados. 4.- Produce colorido y ambiente en las calles de la ciudad.
LO NEGATIVO: 1.- Encarece todos los servicios, especialmente los de hostelería. Hoy es más barato ir a cualquier otro sitio a tomar una cerveza o a comer. Es curioso, los bares de aquéllos barrios no ubicados en el casco histórico, también se suman al encarecimiento brutal. 2.- Convierte a Ronda en una ciudad incómoda, permanentemente saturada de vehículos (que no saben a dónde ir) en sus calles y de personas (impasibles ante el tráfico -síndrome del turista-) en los principales lugares de paso. 3.- Acaba con la idiosincrasia de nuestro pueblo al actuar como un barniz sistemático que esconde todas nuestras señas de identidad. 4.- Está acabando con nuestra maravillosa tradición del tapeo, al adaptarse los bares a la nueva situación que invita a los platos combinados y al dinero cómodo.. 5.- Convierte las calles céntricas en auténticos comedores, donde, al pasar (si puedes), uno tiene la desagradable sensación de estar estorbando en su propia casa. 6.- Por un efecto dominó, todas las actividades y servicios de la ciudad han terminado contagiándose del encarecimiento de los servicios turísticos, con el agravante de que eso ocurre en un lugar donde los sueldos suelen estar por debajo de la media nacional.
Hay que defender esta actividad porque de ella viven unas cuantas familias en Ronda, pero en absoluto sirve para evitar que nuestros jóvenes y nuestros profesionales dejen de bajar cada mañana a la Costa y no precisamente a bañarse. Hay que defenderla, pero también hay que explicar bien alto que está afectando a nuestras estructuras más íntimas como pueblo, como sociedad. Con razón ya ha dicho alguien, siento no recordar quién, que el turismo, por donde quiera que pasa, arrasa con todo.
No le temo a los cambios, es más, creo que son los que dinamizan la vida y la historia, pero sí estoy en contra de las barbaridades que se defienden porque no lo parecen, porque se asumen como una verdad incontestable. Y como tal se defiende que el turismo, que no debe alcanzar en su posible efecto provechoso a más de un cinco por ciento de la población, venga a entorpecer el devenir diario y cotidiano del noventa y cinco por ciento restante que no participa de ningún beneficio y que ha de acarrear con todos los inconvenientes.
En cualquier otro barrio, más allá o más acá, encuentra un vecino aparcamiento; ¿dónde aparca el personal de la ciudad cuando sean expulsados los vehículos de su zona? ¿En el barrio de San Francisco, lejano y ya saturado? ¿En el centro de Ronda, repleto hasta hacer imposible, no ya el estacionamiento, sino la misma circulación? En un aparcamiento de pago que se habilite en el Castillo? ¿Se nos devolverá el importa a cuenta de los ingresos que tiene la ciudad por su condición estética privilegiada?
Ronda es ya una ciudad incómoda (otro día diré lo que pienso del turismo y sus efectos devastadores). La obligación de cualquier gobierno, cuando hay dos intereses en conflicto es atender en primer lugar a la parte mayoritaria, respetando en el máximo de lo posible los derechos y las aspiraciones legítimas de la minoría. Es el caso en el que nos encontramos: no se puede, en nombre del provecho (legítimo) de unos pocos, hacer un poco más penosa la vida de unos muchos (la inmensa mayoría).

EL CASCO HISTÓRICO
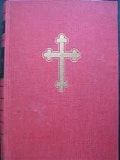
EL ABOGADO DEL DIABLO
El grupo TES ( incluyo también a los magníficos técnicos) cada vez manifiesta más maestría y madurez. Todos y cada uno de sus miembros han crecido como actores en la misma medida en que lo han hecho como personas, de manera que cualquiera de ellos podría perfectamente entrar en cualquier competencia profesional.
No puedo, por amistad y por pertenencia al TES, destacar determinada actuación ni enfatizar cualquier otra relevancia individual. A mí me entusiasma en especial el amor a este noble y maravilloso arte que manifiesta este grupo ejemplar. Ante un conjunto de gente tan enamorada, uno no tiene más remedio que decir que sí cada vez que lo requieren para una colaboración, que nunca puede ser muy abundante porque otras obligaciones me lo impiden. Pero compartir con ellos nervios y tensiones de última hora, desasosiegos varios y el diario y persistente trabajo que se alarga por varios meses hasta que una obra queda en condiciones de subir al escenario, es todo un privilegio entrañable.
En cuanto a «El abogado del diablo», su puesta en escena me ha parecido original y atrevida, aunque, tal vez, hubiera hecho falta una poda en los textos de todo lo superfluo para evitar que se fuera a las tres horas largas, que me parecen excesivas para un espectáculo teatral de esta naturaleza. No obstante, la enjundia de los diálogos y la tensión del drama consiguen mantener la atención de manera adecuada, si bien un acortamiento de la obra es probable que hubiera supuesto una mayor y deseable concentración de la intensidad dramática que hubiera hecho más apreciable la representación.
Mientras estamos aquí (un trecho realmente breve si lo comparamos con las enormidades temporales que arrastran la Tierra y el Universo, del que aquélla es una molécula más) vamos acumulando en nuestras espaldas una serie incontable de experiencias que nos van volviendo más sabios, pero también más escépticos, más comprensivos y tolerantes, pero también más ensimismados y huraños. Con la misma naturalidad con la que sacamos de nuestro interior la grandeza que nos hace capaces de repartir sonrisas claras, ternura y generosidad, solidaridad y alegría, somos , igualmente, capaces de arrojar egoísmo y tristeza sobre los demás; escupirles envidia y desprecio, dolor y muerte.
Nos levantamos cada día con el objetivo de atender a nuestra primera obligación como especie: mantener y darle un futuro a nuestros descendientes. Adoramos a dioses, a líderes políticos y a patrones que no tienen ninguna compasión de nosotros. Tenemos que soportar la incomprensión de quien no tiene un pensamiento similar, de los que descaradamente se aprovechan de nuestro trabajo, de los fantasmas que, cada vez más, trabajan sin sábana y a cara decsubierta.
Estamos siempre amenazados por innumerables males que nos acosan…incluso por la propia desaparición. Y, sin embargo, algo muy profundo e inviolable nos empuja a seguir siempre adelante.

LA VIDA

LA VACUIDAD
Y así, podríamos seguir poniendo ejemplo tras ejemplo de la asfixiante atmósfera de culto a la vacuidad que se ha instalado entre nosotros como ambiente intelectual y espiritual, que ya se está tornando irrespirable para quien sienta cierta pretensión de ejercer como ser humano.
Si te importa la opinión que la gente tenga de ti, si quieres seguir participando de su afecto, si no quieres quedar fuera del juego socialmente establecido por esta grey adocenadora y esterilizante, muéstrate vacío, superficial; habla continuamente de los programas más banales de la televisión; ten un comportamiento absolutamente egoísta y descomprometido con todo; no te preocupes más que de los asuntos más insignificantes, de los cantantes más horteras y de las películas más idiotas. Presume de haber hecho tal recorrido en tanto tiempo, de haber bebido el tinto más caro, comido en el restaurante más costoso (lo de menos son los platos que hayas padecido), de haber estado en el pub de la movida más in (pagando a seis euros el pelotazo), de haber viajado al lugar más exótico(aunque te hayan picado todos los mosquitos del mundo). Sólo de esta manera podrás aspirar a tener entre tus conciudadanos un cierto caché de persona moderna y al día, incluso postmoderna y vanguardista. ¡Qué le vamos a hcer!
Hace un tiempo, cuando la mayoría éramos presa del más soporífero de los aburrimientos, veíamos con envidia cómo un cierto número de privilegiados vivían permanentemente pendientes de su magnífico reloj de pulsera, yendo de acá para allá sin apenas tiempo para separar unas de otras sus prolíficas actividades. Ese trajín permanente, que tanto admirábamos, no podían tener otro motivo, otro fundamento: eran gente importante. Entonces, sólo la gente que lo era, iba enganchada de forma inexorable, a la cola de la prisa. No había un ejecutivo que actuara calmoso; sus reflexiones y movimientos tenían que responder a la velocidad del rayo para estar bien considerados y en condiciones de competir en un mundo crecientemente asfixiado por la velocidad.
Pero, ¡ay!, lo que era previsible ocurrió. Estaba claro que, entre el afán de emulación de las criaturas y el irresistible atractivo que proyecta la gente poderosa, terminaríamos cayendo todos en las redes de tan extraño virus. Y hete aquí que, desde hace un tiempo, los que no somos importantes, los que no tenemos bajo nuestra responsabilidad actividades de cuya buena marcha dependa el destino del mundo, los que no tenemos más que la modesta tarea de vivir y sacar adelante nuestras pequeñas tareas cotidianas con la honradez y diligencia que nos enseñaron nuestros antepasados, andamos como posesos, sin norte y sin destino, entregados a un frenético ir y venir que nada aporta y mucho quita. ¿A dónde vamos? ¿Qué o quién nos espera? ¿Por qué esa miserable sensación de llegar siempre tarde, de pasar por las cosas sin apenas tocarlas, de correr sin objeto ni destino?
Lo cierto es que este lamentable síndrome nos ha desviado, tal vez definitivamente, del buen camino razonable y ya no somos capaces, ni tan siquiera, de imaginar otra forma más decente de vivir.

LA PRISA

LA NAVIDAD
Cada año, a lo largo de los tiempos, han ocurrido, de forma periódica, los mismos acontecimientos. Cada año, de forma reiterada se han sucedido con precisión absoluta las diversos celebraciones que van jalonando el devenir monocorde de los meses. Son los hitos que colocamos para asegurarnos el regreso y no perdernos en el negocio personal de la existencia cíclica. Pero de un tiempo a esta parte, resulta que es difícil encontrar el camino porque las fiestas se han derramado tanto por el calendario que ya, ni el más experto zahorí, sabría encontrar el punto donde comienzan y el lugar donde encuentran su final.
Lo mismo que la Iglesia Católica se apropió de las fiestas profanas para asimilarlas a sus objetivos doctrinarios y proselitistas, así, la nueva religión, el consumismo, fomentado por los grandes intereses del capital, ha conseguido, no sólo sustituir el sentido cristiano de la fiesta, sino que además ha logrado solapar todas y cada una de sus manifestaciones. Se han derramado de tal forma por elcalendario que el efecto resulta evidente y pernicioso: unas fiestas se sucedan a otras sin solución de continuidad.
¿Que ha pasado, pues, en los últimos años? Sencillamente, que los intereses comerciales se han impuesto a cualesquier otros, propiciando celebraciones permanentes, porque es con ocasión de éstas, como se produce un mayor deseo (necesidad) de gastar, de consumir. De esta forma, ocurre que aún no se han apagado los ecos de un festejo, cuando ya está sonando los cohetes que anuncian el siguiente. En este orden de cosas, la Navidad cada vez aparece antes en el calendario; aún no nos hemos repuesto de los rigores del verano cuando alguna marca comercial, algún medio de comunicación, nos sorprenden con algún tipo de motivo navideño incorporado a su reclamo comercial. Cada vez tiramos más hacia atrás de sus símbolos, ritos, personajes, y tiramos tanto que algunos de ellos como los Reyes Magos (genuinos y autóctonos) se piensan tan lejanos en el calendario que los sustituimos directamente por un personaje extraño y comercial como Papá Noel, puro producto de la más refinada mercadotecnia.
Y en esas estamos, perdiendo identidad y ganando uniformidad: los mismos tópicos, las mismas celebraciones, las mismas modas y todo igual en todas partes. Manda El Corte Inglés y todo lo que representa. ¡Feliz Navidad! O lo que de ella queda.
La situación no es fácil, pero el análisis es posible. ¿Cuál es el origen o cuáles son las causas de esta apreciada/denostada moda? Se pueden aventurar varias: el deseo connatural de la juventud a transgredir, el precio abusivamente desbocado de los establecimientos alternativos, la falta de instancias culturales y recreativas, de espacios de ocio que sean a la vez divertidos y enriquecedores, la tendencia propia de la juventud de todos los tiempos al gregarismo…y algunas otras de índole parecida y que vienen a recalar en una razón de fondo: la tendencia de los hijos a marcar distancias con respecto a los mayores; el afán de estos por eludir responsabilidades y buscar afanosamente la propia comodidad.
Tomo y suscribo de mi amigo Vicente, la idea de que los mayores, cada vez, estamos abandonando más nuestras responsabilidades educativas (esperamos que todo lo arregle el Gobierno de turno y del gobierno de turno no debemos esperar más que medidas que favorezcan sus expectativas electorales). Nos estamos convirtiendo en espectadores de la evolución formativa de nuestro hijos y, en una peligrosa huida hacia adelante, nos refugiamos en nuestras pequeñas cosas, aficiones, relaciones sociales, etcétera, sin querer comprender que cualquier actividad debiera estar subordinada a la tarea esencial a la que nos llama nuestra condición de progenitores: estar con nuestros hijos y transmitirles unos valores ( no creencias) firmes y una actitud comprometida con la vida y con la sociedad.

LA BOTELLONA

EL TRÁFICO
Que hayamos metabolizado, asumido de una manera resignada, que el número de víctimas que cada fin de semana, que cada día se cobra la carretera es el tributo que los seres humanos hemos de pagar a la modernidad sobre ruedas, es algo que yo nunca he entendido y que sigo sin comprender. Y no puedo asumirlo, sobre todo, porque no puedo concebir a la especie humana, emprendedora y generadora permanente de progreso (al que pertenece también el indudable avance para las comunicaciones que suponen los vehículos), entregada a una sangría gratuita, a una espectáculo dantesco, a un goteo inexorable de muerte y de dolor.
¿Qué gobierno se atreverá a tomar medidas de verdad eficaces? ¿Qué debe tener más relevancia para cualquier gobernante: la protección de la vida de la gente o la protección de sus propios intereses electorales; Qué vale más: la vida o esa libertad que creen algunos en peligro si se toman medidas excesivamente restrictivas en este tema?
Porque es evidente que lo que hasta ahora se ha ensayado no son más que parches que vienen a poner aún más de manifiesto que por ese camino no se resuelve el problema. ¿El alcohol es el gran problema? ¿No hay otros estimulantes o relajantes que tienen efectos aún más perniciosos para la atención y los reflejos? ¿Cómo se miden los efectos de cualquier otro tipo de droga?
De nada sirven las campañas antialcohol, ni la panacea del carnet por puntos, ni las campañas publicitarias melodramáticas si la gente puede ir a 150 Kms/h sin ningún tipo de problema (incluso se le avisa de los puntos donde hay radares, para que pueda reducir la velocidad a límites razonables justo y nada más que en esos lugares) . Este es el tema de fondo: a 100 Kms/h. es muy difícil que se produzcan accidentes y, en todo caso y muchos menos, accidentes graves. 100 Kms/h es la velocidad máxima permitida (1) para los autobuses y…llegan a sus objetivos en unos tiempos más que razonable. Pero, ¿quién le pone al cascabel al gato? ¿Que gobernante se atreverá a atentar contra la funesta libertad de ir por la vida poniendo en peligro la vida y la integridad de los prójimos?
Este es un claro ejemplo de libertad mal, dramáticamente mal entendida.
(1) La velocidad se puede restringir de dos formas: a) limitándola con señales y controlando de verdad el respeto a las mismas o b) limitándola mecánicamente en todos y cada uno de los vehículos.
Veamos muy esquemáticamente cuáles han sido las afrentas que lo han noqueado:
En primer lugar en el tiempo, La COSMOLÓGICA: la revolución copernicana (siglo XVI) desplazó nuestro espacio vital, la Tierra, a un lugar periférico, sin apenas significación dentro del cosmos, cuando hasta entonces había gozado de laconsideración de centro radical del universo. Las consecuencias de este hecho son de sobra conocidas. Ahora no viene al caso desarrollarlas, pero en sustancia, significa que nuestra querida casa común no tenía nada de extraordinaria; era una modesta morada dentro de un espacio pleno de construcciones mucho más asombrosas.
En segundo lugar, La afrenta EVOLUCIONISTA (siglo XIX): la tesis darviniana de la transición sin fronteras entre el hombre y el resto de las especies animales, acaba con nuestro orgullo sempiterno de especie preferida por Dios. Somos un eslabón más en la escala evolutiva de la vida. Se trata de un enorme puñetazo en el corazón mismo de nuestra ya tambaleante dignidad. Ya estábamos casi groguis, pero, por si fuera poco, en pleno siglo XX, nuestra ancestral y altiva especie recibe el tiro de gracia de la mano de un psiquiatra.
Se trata de la tercera afrenta, la PSICOLÓGICA: la teoría psicoanalítica desgrana la intimidad más profunda del hombre y descubre que el timón que nos gobierna está muy lejos de estar focalizado en una razón controladora y ecuánime. El peso del subconsciente, del instinto, de los estados emocionales es fundamental en la dirección de los acontecimientos del ser humano. El sujeto se disuelve en las distintas instancias que lo reclaman y lo desordenan. Después de esto, ¿qué ha quedado de nosotros? Demasiados golpes bajos para aguantar en pie.
Y así, el hombre (y la mujer, por supuesto; aunque más el hombre, porque mal podía perder la mujer lo que nunca se le había concedido), de ser el centro del universo, de la vida; de ser el supremo dueño de sus actos, pasa a ser un extra más en un escenario de segundo orden y sin apenas control sobre su propia existencia. Este es el estado actual de aquel HOMBRE superior de Platón, Aristóteles, de aquel hijo predilecto de Dios que proclamaron el cristianismo, San Agustín, San Pablo, Kant, Hegel, etc.

EL PRÍNCIPE DESTRONADO

LA PENA DE MUERTE
Es algo que ya debiera estar asumido por todos, que el Estado, aunque tenga la patente de la violencia, no puede llevar dicho privilegio hasta el límite aberrante de ponerse a la altura de los asesinos patológicos; estos actúan desde su desequilibrio o desde su amoralidad o desde su maldad, aquél debe hacerlo desde la frialdad legal, desde la asepsia de la responsabilidad del orden colectivo.
Y no es posible que, desde esa asepsia que impone el rigor de un Estado de Derecho y desde los mecanismos legales que la respaldan, se adopten medidas que significan una simple y despiadada venganza. Venganza aún más lamentable por cuanto se ejerce por quien dispone de otros mecanismos y de otros medios para hacer cumplir la ley.
La pena de muerte envilece a quienes la defienden, a los que la proponen como mecanismo corrector, a quienes la votan desde un parlamento y a los que la firman desde su fabuloso sillón enmoquetado. Ninguna sociedad sana puede permitirse el lujo de asumirla; sólo quienes tienen pervertidos los valores más elementales pueden apoyar semejante barbaridad. Y esa perversión es un indicio claro de que dicha sociedad ha iniciado ya el irreversible camino de su definitiva decadencia.
La libertad constituye un valor supremo, pero no absoluto. La libertad es la condición de todos los derechos; de nadan valen estos si no tienen el espacio de aquélla. Nuestra condición de personas, de seres humanos, el famoso y etéreo concepto de la dignidad, no se sustentan más que sobre la base de la libertad.
Pero, repito no puede ser absoluta, por propia definición: si lo fuera, invadiría territorios en los que tiene que florecer la libertad ajena. Un ejemplo práctico es la libertad de expresión. Hay muchas razones para no ejercerla de manera incondicional, entre ellas el propio interés o la prudencia o la generosidad. ¿Qué sería de la sociedad si todos y cada uno de nosotros no pusiéramos un freno sensato al tan cacareado y reverenciado privilegio expresivo? La convivencia se tornaría poco menos que imposible.
Pero como habitualmente no hay reglas sin excepciones, hay un territorio en el que sí hay que luchar por la absoluta independencia; es el espacio del pensamiento. Ahí no caben excusas. Quien no es libre en ese ámbito es porque no se lo ha trabajado. Hay que procurar que creencias, costumbres, adhesiones, ideologías, etcétera no impidan el ejercicio de una reflexión serena y autónoma. Sólo ahí podemos ser soberanos.
No debemos decir todo lo que nos gustaría, no podemos hacer todo lo que quisiéramos; pero sí debemos pensar lo que queramos. Es el único lugar en donde debe reinar, y es posible, la libertad absoluta.

LA PALABRA Y EL PENSAMIENTO

EL TIEMPO
Pero nunca lo hará de la forma en la que lo experimenta nuestra mente. Es ahí, dentro de nosotros, el territorio en el que el tiempo se mueve a sus anchas: se encoge y se alarga, se dilata y se comprime como por arte de magia, sin más motivo que los hilos que mueve nuestro estado de ánimo de cada momento. Si nuestra situación es de espera, el tiempo se vuelve plomizo como un cielo tormentoso del mes de abril. Avanza con la misma languidez imposible con que lo hacen nuestros pasos en esas pesadillas en la que nos es apremiante correr. Por contra, si estamos gozando uno de esos escasos momentos de alegría que nos regala la vida, uno de esos en los que se convierte en cómplice nuestra, el tiempo vuela con la velocidad de un bólido desbocado y enamorado perdidamente de la meta.
Mas no son necesarios los sentimientos consolidados de decepción o de entusiasmo, de desamparo o de euforia para mover el tiempo. Basta el simple deseo para modificar nuestra percepción temporal. Es suficiente que anhelemos el vuelo del reloj para que se convierta en una torpe máquina desvencijada; es bastante que ansiemos la suspensión de la carrera de sus manillas para que empiecen un veloz y desenfrenado discurrir.
En la cabeza, en el corazón no cabe el tiempo absoluto. No hay manera de controlarlo en esos territorios; dentro de nosotros, de nada sirve el reloj.
En nuestro ámbito lingüístico, por el contrario, lo que prima es la consideración de la lengua como algo funcional, que sirve para transmitir nuestros mensajes o para recibirlos, pero, en ningún caso, como un fin en sí misma; sólo se la considera como medio para comunicarse (muy mal, por cierto). Mal, porque nos limitamos a usarla bajo mínimos, a manejar unas cuantas docenas de palabras, a usar una serie de muletillas y de palabras baúl que sirven para todo, sin que aparezca por ninguna parte la sana vocación de intentar alcanzar la propiedad en la expresión, la exactitud en la transmisión de las ideas, de los sentimientos.
Si alguien intenta usar la lengua con una elemental voluntad de estilo, intentando fijar los conceptos y matizar significados, utilizando una vocabulario amplio y preciso, corre el riesgo fulminante de ser tachado de pedante, de demagogo, de enrollarse de mala manera. De esta forma , ante tal desprecio de nuestro instrumento principal, corremos también el peligro de no ser comprendidos cuando intentamos un lenguaje que exceda mínimamente el nivel elemental con el que habitualmente se utiliza. Si te pasas un poco empiezan a pensar que estás hablando en otro idioma.

EL LENGUAJE

MI AMIGO VÍCTOR
Con una facilidad que sólo se consigue cuando se actúa de una manera natural, sin artificios ni melonadas estúpidas que tan en boga están entre la gente interesante, habían convertido, en tan sólo algunas horas, una casa fría y deshabitada en un confortable hogar. Y no me refiero a la chimenea y su fuego acogedor.
Una casa no es más que la conjunción de cuatro paredes y un techo repartidos de forma más o menos racional. Un hogar, por contra, es un espacio humano en el que flotan los sentimientos, la armonía, la ternura, el entusiasmo, la comprensión, la solidaridad, el reparto natural de funciones y la alegría (incluso sin motivos). Convertir una casa en un hogar es una tarea, para alguna gente imposible, para la mayoría, muy difícil; para estos privilegiados, es la consecuencia lógica de su forma habitual de encarar sus vidas en común.
Mi amigo Víctor y su gente (y la mía; no tiene uno más remedio que ser de esta gente) llenan cualquier espacio que ocupan con su profunda humanidad; crean hogar, porque desbordan sentimientos; generan lazos indestructibles, porque actúan desde la generosidad. Componen, en suma, un grupo que reconforta con la vida, con la esperanza. Tiene uno la convicción, al observarlos, de que aún es posible encauzar tanta vanidad sin límites, tanto fantasmada sin cerebro y tanta vulgaridad, establecidas hoy como canon del buen gusto y del no va más de la gente divertida y moderna.
Si sigues pensando que la amistad no es más que un concepto abstracto y vacío, échale un vistazo a este grupo.
Sencillamente, se apropian de cualquier iniciativa, de cualquier logro que crean conveniente para sus intereses, desde la curiosa convicción de que el autor al que desvalijan es un perfecto iluso que no se entera del hurto que está sufriendo. Esto siempre se ha llamado desvergüenza y al que la cultivaba, sinvergüenza, pero, hoy día, en el reino del eufemismo, preferimos denominarlos con palabras menos ofensivas.
Tal vez, de la misma manera que nominalmente se les suaviza el adjetivo calificativo, seamos todos culpables de su éxito, porque no estamos, en absoluto, en la labor de desenmascarar a tan nefastos personajes. Quizá porque la prudencia y la falta de maldad social de la mayoría del personal son los mejores aliados de quienes andan continuamente presentando credenciales que no les corresponden y méritos que son de otros.
Son fantasmas sin sábana y sin escrúpulos y, lejos de ser como aquéllos, entrañables personajes de leyenda, son parásitos a los que algún día habrá que exigirles que construyan su propia historia.

LOS FANTASMAS

JOAQUÍN SABINA
Y es que Sabina, ante los bienpensantes, los conservadores, los ortodoxos, los defensores de la normalidad como máxima osadía, pasa por un auténtico martillo demoledor, una tralla inmisericorde que acaba con tópicos y lugares comunes, con valores trasnochados e inamovibles. Sabina representa el otro lado de la vida, ese que no queremos reconocer que existe, pero que está ahí, aunque queramos hacerlo invisible.
Sabina es un trasgresor y, justo por eso, yo lo quiero. Exactamente por la misma razón por la que tanta gente lo odia. Porque constituye un aldabonazo en la conciencia satisfecha de nuestra sociedad de consumo; porque es un rebelde con causas que nuestro mundo superficial y orgulloso no quiere ver como tales; porque es capaz de ver la vida desde el lado de los perdedores, de esos que tanto molestan a los defensores del estatus quo.
Y por eso, Sabina es necesario. Tipos como él deben ser declarados especie protegida, porque, aunque molesten, son y seguirán siendo la conciencia imprescindible de otra forma, tal vez más generosa e inteligente, de ver la vida y de enfrentarse a ella. Además, musical y poéticamente, Sabina es un oasis en el páramo en que se mueve la estupidez discográfica actual.
Vaya también por delante mi rechazo a que el derecho a la diferencia, el sentimiento de identidad y la vocación nacionalista sirvan para sacar provecho económico en detrimento de entidades menos diferenciadas o menos desarrolladas o menos identificadas con valores propios más o menos artificiales, tal vez en esas condiciones por haber vistos apagados sus afanes nacionalistas al intentar el poder central, durante décadas, apagar de esa forma los gritos más estridentes de otras latitudes más belicosas en la defensa de sus intereses. Yo estoy convencido de que la tradicional postración andaluza y extremeña es una lamentable consecuencia de la prioridad que gobiernos de todos los signos hicieron a otras comunidades para comprar su españolidad.
Pero esas dos objeciones no me valen para justificar la actitud visceral anticatalana que observo en los últimos tiempos entre mis conciudadanos andaluces. No tiene ningún tipo de justificación ni valen los ejemplos de exaltados nacionalistas de aquella comunidad que pretenden provocar con sus escritos furibundos y antiespañoles. Éstos son minoría. Los catalanes, la mayoría, gente pragmática e inteligente, saben que necesitan al resto de España, y nosotros los andaluces no deberíamos olvidar nunca que en aquellas tierras, más de dos millones de los nuestros» han colocado sus vidas y sus haciendas, su hijos y su futuro; ese futuro que un día les negó su amada tierra andaluza. Seamos justos y huyamos de tópicos y de esos eslóganes de políticos que no pretenden más que el aplauso fácil y hacer imposible el análisis racional.

LOS CATALANES

EL OBSERVADOR
Vivir, para ellos, es un asunto trivial que no exige más compromiso que mirar cómo los demás nos vamos, poco a poco, despeñando en nuestros pequeños y grandes errores, sin que quepa, por su parte, la osadía de lanzar una mano salvadora.
No creen en la amistad, porque creer en ella supone un acto de entrega que, aunque mínimo, se les hace insoportable. Pese a ello, no se piense que, en la misma medida que ahorran todas sus energías en el dar, se eximen, en justa correspondencia, de pedir. Nada más lejos de la realidad. Suelen tener un concepto tan elevado de sí mismos que ven con absoluta naturalidad que los demás les rindamos permanente pleitesía y estemos en absoluta voluntad de atender cualesquiera de sus requerimientos.
El observador es el antónimo del comprometido. Nada le invita a dar un paso al frente; siempre hay excusas suficientes para permanecer al margen, en la distancia, lejos de la posible contaminación que acarrea el diario ejercicio de la vida diaria, cuando se tiene un mínimo componente de sensibilidad en la sangre.
El observador es un ser vacío, que no tiene ninguna intención de llenarse, porque está afectado por una atrofia autoperceptiva que le impide reconocerse como tal. Todo lo que el cree merecer se lo niega ,como norma, a sus prójimos
El observador es un ser repugnante, que está condenado a no hacer camino, a no dejar ni la más mínima huella, porque, desde su miopía, sólo le cabe observar las que van dejando los demás. (De este tema ya hablaba yo en mi poema SENTADO EN LA RIBERA)
Comprobar que nuestro pequeño mundo no es más que una mota de polvo en un universo colosal, inabarcable, tiene unos incuestionables efectos educativos: nos enseña a comprobar nuestra insignificancia, a nosotros, que nos creemos tan importantes (¡qué lección de humildad!); nos enseña a ser tolerantes, a nosotros que nos creemos únicos; nos ayuda a consolidar una cosmovisión, un punto de vista integrador y comprehensivo de la realidad material y humana.
En una perspectiva cósmica, la mayoría de las preocupaciones humanas parecen superfluas, incluso frívolas. Aprendemos a relativizar las cosas y los problemas, a distanciarnos de los hechos para aprender a valorarlos con más justeza, con más justicia. Conocer, aunque sólo sea en sus grandes líneas maestras, el funcionamiento y la composición del todo, nos acerca a comprender nuestro lugar en esta parcela cósmica y ése es el punto de partida para empezar a comprendernos a nosotros mismos y a los que nos acompañan en este viaje alucinante y misterioso de la existencia.
Bastaría un curso, algún trimestre perdido en el más modesto de los niveles educativos. Podemos paliar esa dejadez del sistema educativo acudiendo a un libro maravilloso: COSMOS de Carl Sagan. Conocer el universo, aunque sólo sea de forma superficial, sirve para sacar conclusiones que de otra forma se nos niegan y abre los ojos de manera definitiva y para siempre.

EL UNIVERSO

MIS MAESTROS
Son gente poco convencional, educadores heterodoxos. Su magisterio tiene más de arte que de oficio. Llevan muchos años practicando una enseñanza moderna, que abomina de la clase magistral y cree firmemente en la participación y el compromiso. Bien pronto me enseñaron con su ejemplo que esto de educar no podía despacharse como un trabajo cualquiera, que hacía falta la entrega que exige un sacerdocio. Que el horario del maestro está al servicio de ese compromiso. Que de nada sirve la disciplina cuartelera, sino el diálogo y la motivación adecuada para resolver los conflictos de convivencia; que lo esencial es crear un buen clima de trabajo, donde el respeto y la confianza establezcan las bases para que tanto la enseñanza como el aprendizaje se produzcan de manera natural, relajada, sin estridencias ni imposiciones…
Desde el principio aprendí con ellos que, entre todas las cualidades que cabe exigir a un docente, la más precisa es la cercanía emocional; sin ella no es posible ningún acercamiento, ni ninguna atención personalizada, ni ninguna didáctica posmoderna. Una cercanía que trascendía el aula y era capaz de crear lazos invisibles entre todos los que compartimos aquel proyecto y que sentíamos nuestro propio esfuerzo como un elemento integrado en el esfuerzo conjunto de los demás. Aprendí para siempre, de esa forma, que el trabajo no puede entenderse como una misión individual y aislada, sino como una tarea de todos los que comparten un mismo objetivo.
Su magisterio fue para mí más trascendental que lo que había asimilado y estaba asimilando en las aulas universitarias, en mis reflexiones, en los apuntes. Ellos suponían un continuo y diario ejemplo vivo, una materialización de la pedagogía teórica y filosófica que yo iba desgranando de mis libros de texto.
Gracias, Enrique, José Manuel, Vicente , Pablo; o Pablo, Vicente, José Manuel, Enrique; o…Cada uno a su forma, cada cual a su modo, maestros irrepetibles.
Con todo este bagaje de conocimientos, de experiencias enriquecedoras e inigualables, de enseñanzas permanentes, que a ellos debo en gran medida, sólo mis limitaciones han impedido que yo sea el mejor maestro del mundo.
El traspaso de conocimientos, desde la institución escolar a los alumnos es, debe ser, una tarea menor ante la auténtica tarea de despertarles aquellos elementos espirituales que los hagan personas más conscientes, más razonables, más sensibles, más solidarias, más comprometidas, más honestas. Pero esto no es así en la actualidad, ni lo ha sido nunca: los colegios, en el noventa y nueve por ciento del tiempo que en ellos permanecen los alumnos están entregados en cuerpo y alma a llenarles la cabeza de elementos más o menos científicos, más o menos necesarios y, en cualquier caso, prescindibles, por cuanto se trata de materias que pueden ser perfectamente adquiridas a lo largo de la vida y, más hoy día, en que se ha democratizado más que nunca el acceso al saber gracias a los modernos medios de comunicación.
Y así, ocurre que lo que debiera ser adjetivo se convierte en sustantivo y lo que tendría que estar subordinado (la transmisión de saberes) a lo sustancial (la transmisión de valores) se convierte en la tarea fundamental de la educación institucional. Pero es que tras este primer error inicial, se desemboca a continuación en otro no menos lamentable: las escuelas, los colegios, tienen que ser espacios donde se fomente el trabajo intelectual y el aprendizaje de unos instrumentos básicos que hagan posible el posterior manejo en los terrenos científicos y tecnológicos, pero de ahí a convertirlos en asépticos centros de transmisión de materias media el trecho que confunde la cuantitativo con lo cualitativo.
Precisamente, si a algo más que transmitir valores debe de dedicarse la institución educativa, debiera ser a fomentar las técnicas de trabajo, a mejorar la actitud y motivación del alumnado y a generar en ellos el imprescindible amor a la sabiduría y la ilusión por el trabajo y por la obra bien hecha. De manera que en esta etapa, en la que el conocimiento que se transfiere a los alumnos debiera ser meramente instrumental, se convierte en un catálogo de temas más o menos relevantes, de datos, fechas y estructuras huecas y se torna un juego de memorismo inútil, obviando lo que debiera ser imprescindible: poner en manos de los estudiantes unas mínimas herramientas básicas que los coloque en disposición de hacer frente a su propia formación con autonomía y responsabilidad.
Y, por si esto fuera poco, se completa el cuadro con la cumplimentación de unos temarios y unos exámenes que, curiosamente, sólo miden el nivel de conocimientos memorísticos conseguidos y, en ningún caso, la posesión de las estrategias para adquirirlo de forma personal e independiente. En resumen, un primer objetivo (enseñar a vivir), olvidado en los planes de estudio y que sólo se atiende en función de la sensibilidad personal y la responsabilidad del profesor (solo y enfrentado en este tema a enemigos insuperables -lo veremos en un próximo artículo -)y el otro (transmitir conocimientos) , tergiversado, al ser entendido justo al revés de como debiera entenderse.

LOS DOS GRANDES OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN

LA LECTURA
¿No tendrá esto que ver con esa cascada de maltrato llamado de género, con el vacío que cada vez se instala en la vida de más gente, con la pérdida de una mínima educación, con el asfixiante egoísmo, con la insolidaridad, con…? Súmense cualesquier otras actitudes, personal y socialmente negativas.
La lectura abre puertas y cierra fronteras. Desbroza los caminos de la inteligencia y cubre los senderos de la intolerancia. Desvela secretos imprescindibles para la vida y oculta instintos deshumanizadores. La lectura, si no cura, al menos reconforta. Nos permite viajar sin abandonar el contexto que nos cobija; soñar sin necesidad de estar dormidos; respirar ese aire sin el que es imposible trascender la pura animalidad.
Leer nos permite sufrir con los que sufren y gozar con los héroes; reír con los alegres y sentir con los que van por el mundo regalando ternura; mantener viva la esperanza, pese a la terquedad inhóspita de la existencia. Leer nos sumerge en un océano de sensaciones imposibles de sentir de otra manera, por su densidad profunda y vasta.
Los libros acarician nuestra piel más sensible, porque apelan a lo más elevado de nuestro patrimonio personal. Acercan lo sublime y alejan lo mezquino. En fin, nos ayudan a consolidar una existencia propia y a detestar cualquier tipo de subordinación espiritual; nos dan criterio y nos quitan esclavitud; nos vuelven sabios y nos ayudan, incluso, a comprender a los necios.
El mundo se ha vuelto desconfiado, la gente se ha llenado de suspicacia; nadie se cree la buena fe de nadie y las casas se han convertido en auténticos bunkers impermeables. En este clima, los padres han dejado de confiar en los profesores, aún peor, éstos han pasado de ser aliados imprescindibles a convertirse en enemigos peligrosos, que actúan movidos por caprichosas decisiones aleatorias. Los padres han dejado de suponer que lo que mueve al maestro no es otra cosa que el objetivo básico de educar, de desarrollar todas las capacidades que los alumnos atesoran.
De esta forma, hoy es una escena habitual en los centros, la del padre o madre, o los dos, recriminando al acomplejado profesor su actitud de exigencia o cualquier medida de índole educativa que haya aplicado al sufrido escolar. Y lo peor es que todo eso se desarrolla delante del niño o de la niña, que en la misma medida en que asiste al rapapolvo de sus padres al maestro o a la maestra, ve fortalecida su capacidad de ningunear aquella maltrecha autoridad que ve desfallecer ante sus ojos.
¿Qué le queda a un profesor después de este espectáculo habitual? ¿Qué mayor refuerzo puede recibir la conducta negativa de cualquier alumno?
Estoy convencido de que esa actitud del padre vengador del agravio sufrido por su hijo por parte del maestro/profesor caprichoso y maniático es el origen de los graves problemas que sufre hoy la convivencia en los centros escolares y, lo que es más dramático, del punto final en la posibilidad de formación del hijo lastimosamente damnificado.

EL GRAN ERROR

¿DÓNDE ESTÁ LOS PADRES III?
El mundo se ha vuelto desconfiado, la gente se ha llenado de suspicacia; nadie se cree la buena fe de nadie y las casas se han convertido en auténticos bunkers impermeables. En este clima, los padres han dejado de confiar en los profesores, aún peor, éstos han pasado de ser aliados imprescindibles a convertirse en enemigos peligrosos, que actúan movidos por caprichosas decisiones aleatorias. Los padres han dejado de suponer que lo que mueve al maestro no es otra cosa que el objetivo básico de educar, de desarrollar todas las capacidades que los alumnos atesoran.
De esta forma, hoy es una escena habitual en los centros, la del padre o madre, o los dos, recriminando al acomplejado profesor su actitud de exigencia o cualquier medida de índole educativa que haya aplicado al sufrido escolar. Y lo peor es que todo eso se desarrolla delante del niño o de la niña, que en la misma medida en que asiste al rapapolvo de sus padres al maestro o a la maestra, ve fortalecida su capacidad de ningunear aquella maltrecha autoridad que ve desfallecer ante sus ojos.
¿Qué le queda a un profesor después de este espectáculo habitual? ¿Qué mayor refuerzo puede recibir la conducta negativa de cualquier alumno?
Estoy convencido de que esa actitud del padre vengador del agravio sufrido por su hijo por parte del maestro/profesor caprichoso y maniático es el origen de los graves problemas que sufre hoy la convivencia en los centros escolares y, lo que es más dramático, del punto final en la posibilidad de formación del hijo lastimosamente damnificado.
¿Cuál debe ser el contenido de ese aprendizaje? Sin duda, no el que prevalece en la enseñanza actual: 90% de contenido y 10% de estrategias de trabajo intelectual. Detengámonos un momento en la situación que hoy es general porque ayer ya lo fue. Hay dos materias básicas porque son instrumentales, es decir, sirven para estudiar y aprender las demás materias; son el Lenguaje y las Matemáticas. ¿Qué piden a estas asignaturas nuestros planes de estudios? En el caso de la Lengua: aprendizaje de datos, análisis de las estructuras profundas del lenguaje, conocimientos técnicos de difícil uso posterior. ¿Qué debiera ofrecer esta materias a los escolares? Un conocimiento práctico y razonado del lenguaje oral y escrito, un manejo eficaz de la lectura y la escritura, un uso sólido de sus primordiales estrategias expresivas para que sirva al gran objetivo de todo idioma: la comunicación. ¿Para que bucear en las profundidades de la gramática, si cualquier estudiante de la ESO no es capaz de manejar más que un manojo austero de vocablos tópicos y a duras penas puede balbucear sus pensamientos, sus ideas, sus sentimientos? Y lo que es peor: quien mal usa el lenguaje, poco y mal piensa, porque es un dato científico y corroborado que el lenguaje articula el pensamiento y éste se vuelve tan torpe como atrofiada está la capaz lingüística.
¿Qué ocurre con las Matemáticas? Algo similar. De ella se solicita que los alumnos entiendan complicados problemas abstractos y absolutamente desconectados de la realidad, cuando justo esto es lo que habría que pedir a esta materia: concreción, pragmatismo… Matemáticas para la vida y no un temario academicista.
A iguales resultados desesperanzadores llegamos si analizamos la situación del resto de materias. No es el momento, pero cabe citar el caso de la Historia, entendida actual y tradicionalmente como un mero catálogo de datos , fechas y hechos, cuando lo que debiera es enseñar a valorar y comprender nuestro lugar en el mundo… Y así todas.

EL CONTENIDO DE LA EDUCACIÓN

¿DÓNDE ESTÁN LOS PADRES II?
En principio, quiero ampliar lo que dejé esbozado en el escrito anterior: la insuficiente presencia de los padres actuales en la vida diaria de los niños, inclina a estos, de manera ineludible e inconsciente, a conductas pasivas, negativas e incluso, agresivas, dentro de una escala que admite todas las gradaciones posibles y que iría, desde la simple desaplicación en los estudios a la aberración horrible del crimen gratuito (ejemplos hay para todos los gustos). Y ello ocurre porque los hijos viven en soledad la etapa más delicada de sus vidas, viendo cómo sus padres ofrecen todo su esfuerzo y su calor a cosas que no son ellos: trabajo, discotecas, restaurantes, amigos …El oficio de padre (durante algunos años) es incompatible con ciertas cosas y, por el contrario, comporta muchas renuncias, que quedan de sobra equilibradas con la insustituible y maravillosa alegría de ver crecer a los vástagos y compartir la sublime experiencia. de su lenta y progresiva maduración.
Como medida inicial, pero no única ni suficiente, hay una receta simple, aunque su aplicación se antoja muy difícil: hay que estar con los hijos; hay que acompañarlos durante todo el tiempo que nuestras ocupaciones laborales nos permitan. No caben excusas, ni compromisos; cualquiera de ellos queda subordinado al ejercicio esencial de atender a los hijos. No hay otra forma de ofrecerles nuestro cariño. Éste no se puede sustituir por nada. Hay mucho padre equivocado que pretende compensar su falta de atención con regalos, con fiestas, con dinero… el afecto es una de esas escasas cosas que escapan al control del mercantilismo; es gratis; ni se compra ni se vende. Sencillamente, y aunque parezca mentira, es gratis; se regala.
Sé que suena a sermón, pero…el tema es delicado y vale cualquier cosa que ayude a resolverlo. De todas formas, no basta con estar con ellos; no es suficiente. Hay más cosas que hacer. Las veremos en la próxima entrega.
Este es el caso en el que la imprescindible, desde todos los puntos de vista, incorporación de la mujer al mundo del trabajo, ha dejado un vacío en la estructura familiar que exige, cuando menos, serios motivos de reflexión y de acometer la inaplazable acomodación a la nueva situación que plantea. En ningún caso puede culparse, como hacen tantos descerebrados intolerantes, a las mujeres de aquello que han logrado alcanzar tras ardua y penosa guerra contra los prejuicios y costumbres establecidas (esas que tanto adoran los conservadores de todo; no todo debe conservarse). Muy al contrario, hay que felicitarse de semejante revolución.
Pero lo cierto es que, para el tema que nos ocupa, aquel vacío aún no hemos acertado a llenarlo y los niños andan desorientados, sin apoyo y sin control. Los padres han desaparecido, entre el asfixiante trabajo y el deber inexorable de unas relaciones sociales, cada vez más agobiantes. Las consecuencias no se han dejado esperar: desmotivación, abandono de los estudios, anorexias, ansiedades, depresiones, conductas agresivas…
¿Qué podemos hacer? Mi respuesta la daré en un próximo artículo. El tema da para mucho y no es fácil de resolver, pese a que el diagnóstico no parece ser muy complicado.

¿DÓNDE ESTÁN LOS PADRES I?

DIOS COMO PROBLEMA
Con Kant se establece por encima de cualquier otra consideración el deseo de que Dios exista, de que la vida no se cierre con la muerte, de que en algún sitio se haga la justicia que en este mundo se nos niega. Pero Dios ya no es un dato seguro y sobre él se ha hecho un espeso silencio.
Heidegger había dicho que su filosofía era “un estar a la espera de Dios”. Había defendido que “ya sólo un Dios puede salvarnos”, afirmando que no podemos atraernos a Dios “pensándolo”. Sólo es posible mantenerse abierto para el advenimiento o la ausencia de Dios. Su postura es la ESPERA (conformidad, recato, discreción) en lugar de la ESPERANZA (cuenta con algo, incluye un momento de agresividad).
Nuestro tiempo es de espera; hay que aprender a vivir en estado de inseguridad. El temple de Heidegger armoniza más con la contemplación de las religiones orientales que con la agresividad del talante occidental. Renuncia, pobreza y sacrificio acompañan a la revelación del ser y ésta es requisito para la revelación de Dios. Ya sólo hablan de Dios los teólogos. Los filósofos, en cambio, callan sobre él. Ni siquiera abren la boca para hablar mal de Él desde que murieron sus grandes críticos: Hay excepciones (Benjamin, Adorno, Bloch, Wittgenstein) que sólo nos ofrecen discurso interrumpidos sobre Dios (en ellos prevalece el aforismo sobre el tratado).
Todo ello nos lleva a la consideración actual de Dios como problema. Para algunos, incluso, hacerlo, supone un alarde de generosidad, pues hace tiempo que declararon su insignificancia filosófica. En todo caso, Dios se lleva bien con la opcionalidad: igual legitimidad tienen las dos tradiciones cristianas, los que poseen su fe en paz y confianza y los que creen desde la duda y la inquietud. De esto último hablaremos en un próximo artículo.
No diremos que son conceptos contrarios; en absoluto, más bien diremos que son complementarios e imprescindibles para la formación equilibrada de la personalidad. Mas no siendo contradictorios, no podemos negar que son diferentes. La educación es un concepto amplio y difuso, que huye de la especialización y que apunta a la formación moral y a la formación de la voluntad: a eso que se llama valores, principios, convicciones. En suma, a todo lo que supone el bagaje de conocimiento no científicos enormemente útiles para enfrentarnos con los escollos de la vida. La enseñanza hace referencia a la formación en las diferentes materias de los distintos programas de estudios; apunta a conseguir aquellas aptitudes que nos capacitan para desarrollar nuestra actividad profesional.
Y enlazando con esta confusión, hay otra que genera no pocos problemas y es la raíz de la falta de entendimiento entre padres y profesores: ¿quiénes son los responsables de la enseñanza y de la educación?
Sin duda alguna, es misión básica de los padres la de pertrechar a sus hijos de las herramientas necesarias para circular con cierta solvencia por la realidad. Son pues ellos los responsables últimos, tanto de la educación como de la enseñanza. Lo que ocurre es que, si bien en el caso de la primera, la familia puede valerse perfectamente por sí misma, en el caso de la enseñanza, por razones obvias, ha de acudir a donde están los profesionales especialistas en las distintas materias, es decir a la escuela, a los centros educativos. Entonces tenemos, que estos son responsables también, pero subsidiarios y complementarios de los que tienen la auténtica y primordial misión de educar y enseñar: los padres.
En un próximo artículo hablaré de un tercer problema que también llama a error, por una falta de análisis serio y descargado de pasiones inútiles: el lugar de la religión en el sistema educativo.

CONFUSIÓN